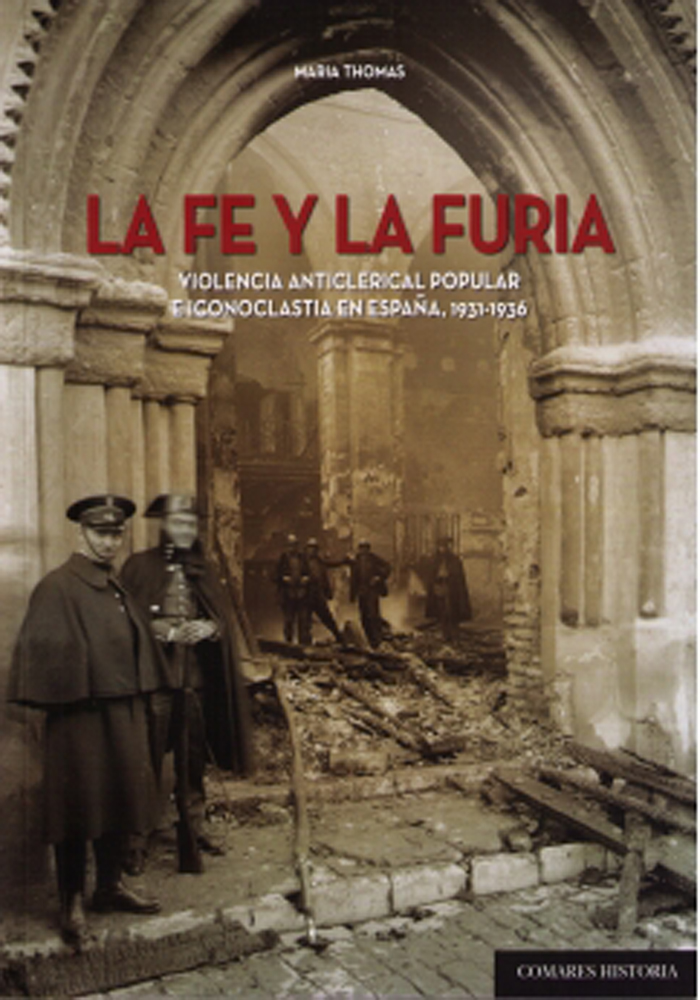¿Puede salvarse algo del cristianismo o debemos reconocer que la fe pertenece a la prehistoria de la razón, descartando cualquier dogma o presunta revelación? ¿Existió realmente Jesús de Nazaret o es un personaje mitológico? ¿Era el Hijo de Dios o un simple profeta judío con un mensaje deformado por unos evangelios redactados varias décadas después de su muerte por autores completamente desconocidos? Uta Ranke-Heinemann, la primera mujer que obtuvo un doctorado y una cátedra en Teología católica, afrontó estos interrogantes desde su profundo conocimiento del Nuevo Testamento y la Historia de la Iglesia. Compañera de estudios teológicos de Joseph Ratzinger en la Universidad de Múnich, sus conclusiones le costaron la cátedra y la excomunión en 1987. Hija de Gustav Heinemann, presidente de la República Federal alemana entre 1969 y 1974, y discípula del notable teólogo evangélico Rudolf Karl Bultmann, quien le dio cobijo en su hogar durante los trágicos años de la Segunda Guerra Mundial, Uta nació en Essen en 1929 y hasta 1953 profesó la fe protestante. Su padre fue uno de los fundadores de la Iglesia Confesante, creada para oponerse a la Iglesia Evangélica Alemana controlada por el régimen nazi. En los años sesenta, Gustav expresó públicamente su simpatía por las revueltas estudiantiles, desplazándose de la democracia cristiana a la socialdemocracia.
Uta heredó el mismo talante inconformista, oponiéndose a la guerra de Vietnam, al napalm, a las armas nucleares y a los bombardeos de la OTAN sobre la antigua Yugoslavia. Sus convicciones pacifistas no se limitaron a declaraciones retóricas, sino que se materializaron en viajes a Hanói, India y Camboya para transportar alimentos y material sanitario. En 1999 se presentó a la presidencia de la Alemania unificada por el Partido del Socialismo Democrático, que defendía un programa basado en las principales reivindicaciones de la izquierda anticapitalista. Al margen de su trayectoria como activista, dos ensayos le proporcionaron fama internacional: Eunucos por el reino de los cielos. Iglesia Católica y sexualidad (1988), y No y amén. Una invitación a la duda (1992). La primera obra acusaba al Vaticano de atentar contra la salud pública al condenar el preservativo. No le parecía menos reprobable su postura sobre el aborto y la homosexualidad. Uta señalaba que, hasta 1869, la Iglesia católica había considerado lícito abortar en un plazo de noventa días. En De Potentia, santo Tomás de Aquino sostiene que el alma no aparece en el feto hasta los cuarenta días, en el caso de los varones, y noventa, en el de las mujeres. Es evidente que esta distinción carece de cualquier base científica y refleja un deplorable machismo.
Pío IX abolió estos plazos, considerando que el alma aparecía desde el instante de la concepción. Su apasionada defensa del feto no le impidió mantener la pena de muerte bajo su pontificado. De hecho, se produjeron treinta ejecuciones hasta que en 1870 desaparecieron los Estados Pontificios. Cuando, en 1929, Mussolini reconoció al Vaticano como Estado soberano mediante los Pactos de Letrán, se restauró la pena capital, reservada, eso sí, para quienes atentaran contra la vida del papa. Nunca se aplicó, pero siguió vigente hasta que Pablo VI la abolió definitivamente en 1969. Esa decisión no influyó en Juan Pablo II, que justificó la pena capital en párrafo 2267 del Catecismo aprobado en 1992: «La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye […] el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas». Ranke-Heinemann no oculta estupor y desacuerdo: «El papa parte del lema: cuánto más nonata es la persona, más hay que protegerla, cuanto más nacida, más hay que matarla en determinadas circunstancias, concretamente en guerras justas, así como en la pena de muerte. Que la pena de muerte esté permitida en los casos más graves […] es una conmoción para el cristiano que cree haber entendido a Cristo de otra forma».
No y amén (trad. de Víctor Abelardo Martínez de Lapera, Madrid, Trotta, 1998) es un riguroso y a ratos divertido ensayo, que comienza con la evocación de Rudolf Karl Bultmann: «Su ejemplo me enseñó que también el escéptico puede ser cristiano. Y el hecho de que en este libro se hable de algunos noes al usual mundo de la fe no excluye el amén, que, sin embargo, el hombre puede pronunciar más allá de toda duda». Ranke-Heinemann sigue la línea de Bultmann, estudiando el Nuevo Testamento desde una perspectiva desmitologizadora, que pretende separar la fe de la superstición. Comienza por la fábula navideña sobre el nacimiento de Jesús. El supuesto censo del mundo entero ordenado por el emperador Augusto nunca se produjo, pues era inviable que cada individuo acudiera a su ciudad de nacimiento y regresara a su lugar de residencia. Un desplazamiento de estas características habría provocado un incontrolable caos migratorio. Los censos romanos no obligaban a realizar esa clase de viajes, sin ningún interés para el fisco o las tareas de reclutamiento. Los evangelios no son una fuente histórica fiable. Mateo afirma que María y José vivían en Belén, donde nació Jesús. La matanza de inocentes ordenada por Herodes el Grande obliga a la familia a huir a Egipto. Cuando muere Herodes, regresa a Galilea y se instala en Nazaret. En cambio, Lucas sostiene que José y María residían en Nazaret, pero el inexistente censo les obligó a trasladarse a Belén. Las distintas versiones apuntan hacia un objetivo común: identificar Belén como lugar de nacimiento de Jesús por ser la ciudad del rey David, pero lo cierto es que «no hubo una supuesta búsqueda de albergue, ni un niño en un pesebre, ni pastores junto al pesebre; tampoco buey y asno» (p. 23). La estrella que guía a los magos de Oriente no es menos ficticia, pues la cola de un cometa se encuentra demasiado alta para señalar una pequeña casita. Tampoco hay evidencias históricas que prueben la existencia de una masacre de inocentes.
Ranke-Heinemann cuestiona la leyenda del nacimiento virginal, apuntando que el mito de una virgen que engendra a un niño salvador de la humanidad es un lugar común de las antiguas civilizaciones: «Las vírgenes han desempeñado de continuo en todos los mitos de redención un papel especial como expresión y símbolo del comienzo nuevo, puro, de un mundo nuevo y mejor» (p. 44). Sin embargo, la figura de Jesús como Hijo de Dios no habría sufrido menoscabo alguno si hubiera nacido de un padre humano. En su Introducción al cristianismo (1968), Ratzinger señala con muy buen criterio que «la filiación divina de Jesús […] no es un hecho biológico, sino ontológico; no es un acontecimiento del tiempo, sino de la eternidad de Dios».
Ranke-Heinemann se pregunta por qué los ángeles se llaman siempre Miguel, Gabriel o Rafael y, en ningún caso, Ana María o Antonia. Al mismo tiempo, se interroga sobre la causa del mal. Si Dios es omnipotente, ¿por qué permite el dolor y la injusticia? ¿Quizá porque no puede evitarlos? Para la mayoría de los creyentes es una opción inaceptable: «Los teólogos estaban más dispuestos a rebajar la misericordia de Dios que su omnipotencia. Un Dios poderoso encuentra más seguidores que un Dios compasivo. Porque el hombre se forma la imagen de Dios según su propia imagen, y la potencia y el poder significan mucho para el hombre, a veces todo; en cambio, la compasión, mucho menos, a veces nada» (p. 71).
Ranke-Heinemann considera que el árbol genealógico de Jesús es pura fantasía. Es imposible verificarlo y, en cualquier caso, su valor es irrelevante: «Si aquel al que los cristianos califican de Hijo de Dios tiene que acreditar necesariamente que es hijo de Adán, de Abraham, de David o de cualquier otro hombre, entonces se reduce su significado a una vara humana bastante mezquina» (p. 73). En cuanto a los milagros, «es probable que Jesús fuera de hecho un curandero, una especie de médico» (p. 92). La mayoría de los milagros que se le atribuyen proceden del entorno pagano y son puras leyendas. Lo esencial no es su supuesto poder de alterar las leyes de la naturaleza, sino que «Jesús no hizo suya la opinión, muy extendida en la Antigüedad, que veía el ser de la enfermedad en el esquema de culpa y castigo, que concebía la enfermedad como castigo de Dios» (p. 92).
El relato de la Pasión es una triste manipulación de los hechos, que descarga de culpa a los romanos y responsabiliza a los judíos de la crucifixión de Jesús. Jesús procedía de Galilea, cuna de todas las rebeliones. De hecho, de los sesenta y dos levantamientos contra Roma, sesenta y uno partieron de Galilea. Jesús fue acusado y condenado por Pilato por su capacidad de convocar a las multitudes. Entre sus discípulos, había varios zelotes –Simón, Santiago, quizá Pedro– y todo sugiere que los presuntos ladrones ejecutados con Jesús también pertenecían a este movimiento de resistencia. Los romanos solían llamar «salteadores» a los zelotes, con el fin de desacreditar su lucha política. Tres siglos después, los romanos seguían percibiendo a los cristianos como terroristas. No hay que olvidar que Pedro desenvainó la espada durante la captura de Jesús y, en ese tiempo, los judíos que portaban armas incumplían una prohibición castigada con la pena de crucifixión: «Jesús no fue ajusticiado en tiempos de Poncio Pilato, como se dice, bagatelizando, en el Credo: Crucifixus sub Pontio Pilato (crucificado en tiempos de Poncio Pilato), donde Pilato es reducido a una especie de referencia cronológica, sino que crucificado por Poncio Pilato; y con una pena de muerte romana, no judía» (p. 121). Una pena que se reservaba a los esclavos y a los rebeldes que se levantaban contra Roma. Es aberrante el versículo de Mateo que atribuye al pueblo judío una frase que auspiciará el espanto de Auschwitz: «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!» (27, 25).
Los evangelios están saturados de mitos, modificaciones y omisiones. En la última cena se escamotea la presencia de mujeres, costumbre habitual en la Pascua judía. El Gólgota es un lugar fantasmagórico, pues no aparece mencionado en ningún otro texto. Es altamente improbable que existiera un hombre como José de Arimatea, miembro del Sanedrín, discípulo secreto de Jesús y con buenas relaciones con Pilato. El cadáver de Jesús no fue enterrado en un jardín, sino en una fosa común: «No hay, pues, esplendor ni pompa en la sepultura de Jesús –escribe Ranke-Heinemann–. Tampoco hubo las cien libras de mirra y áloe. A la más triste y deshonrosa de todas las muertes siguió probablemente el más triste y deshonroso de todos los sepelios» (p. 130). La figura de Judas «es un producto de la fantasía. Se compone en gran medida del Antiguo Testamento. Es, pues, un florilegio personificado» (p. 136). Judas no existió como traidor, pero sí “«el odio cristiano vertido no sólo sobre este individuo, sino sobre todo su pueblo. Y precisamente ese odio real es lo peor en toda la historia inventada» (p. 139).
Ranke-Heinemann niega la historia del sepulcro vacío y la ascensión, pero no la resurrección. Cita a Karl Rahner para aclarar que «resurrección no significa, pues, revivificación de un cadáver»: «Si quisiéramos […] orientarnos por la idea de la revivificación de un cuerpo físico-material, entonces tendríamos que equivocar desde un principio el sentido general de “resurrección·, pero no menos también el de resurrección de Cristo». Bultmann ofrece una visión más inspirada de la resurrección: «Si Dios es el que siempre viene, entonces nuestra fe es la fe en el Dios que viene a nosotros en nuestra muerte». Si queremos entender el significado de la ascensión, debemos descartar el piadoso cuento de una levitación hacia lo alto, pues –al igual que en la resurrección– no se trata de un más allá del mundo, sino de «la apertura definitiva a un futuro» (p. 159). El misterio de la Trinidad no es menos absurdo e innecesario: «Con sus “tres personas” del Dios uno de los cristianos, se crearon problemas conceptuales jamás solubles frente al monoteísmo de los judíos. Pero para los cristianos una insolubilidad conceptual y una insoluble carencia de ideas es sólo prueba de su mayor fe» (p. 167).
Así como el mito del parto virginal procede –esencialmente– del helenismo, el odio al sexo y al cuerpo es una herencia gnóstica que ha contribuido al «aborto teológico» de los cuatro hermanos de Jesús mencionados por Marcos y Mateo (Santiago, José, Simón y Judas) y las dos hermanas cuyo nombre se omite: «Unos hermanos no habrían dañado a Jesús. No hubieran causado roto alguno a su divinidad; más bien hubieran subrayado la cohumanidad de Jesús mediante la bella imagen de éste como hermano de hermanos y hermanas; más que empañar la verdad de Jesús como hermano de todos los hombres, la hubieran esclarecido» (p. 205). Pero la existencia de unos hermanos reales habría arruinado la mariología católica. La virginidad es una idea tan ajena a Jesús como la fundación de una Iglesia. Ranke-Heinemann suscribe las palabras de Hans Küng en Ser cristiano: «Jesús, mientras vivió, no fundó ninguna Iglesia. […] No pensó ni en crear ni en organizar una gran estructura religiosa». No sabemos nada sobre la identidad de los evangelistas, pero todo apunta que eran cristianos gentiles, lo cual explica su aversión a los judíos. Muchas de las cartas atribuidas a Pablo son falsas, al igual que la primera carta de Pedro. Jesús se rodeó de mujeres. Ese gesto es incompatible con la misoginia de los falsos Pablo y Pedro, que exigen a la mujer sumisión y obediencia ciega al varón. Jesús no predicó el infierno. Sólo interpelaciones posteriores incluyeron referencias a un lugar particularmente cruel. San Agustín afirma que los niños no bautizados padecerán el fuego del infierno, «aunque de de manera menos dolorosa que todos los que han cometido pecados personales» (Carta a Paulino, 29). Es imposible leer estas palabras sin experimentar repugnancia moral: «Con la doctrina del infierno –escribe Ranke-Heinemann–, la Iglesia puso boca abajo la doctrina de Cristo. De este modo, la buena nueva se convirtió en una mala noticia y el Dios del amor se transformó en el Dios de la crueldad. […] En el mensaje del amor de Dios, carece de sentido la doctrina de la posibilidad del infierno. La predicación de Jesús es la superación de toda predicación del infierno» (p. 256).
La institución del celibato tampoco procede de Jesús, sino de la comunidad del Qumrán, hostil a las mujeres y amante de la penitencia. El concepto de Mesías o Cristo también es una desviación de la verdad: «Jesús jamás se autodenominó Mesías, es decir, Cristo» (p. 274). El Mesías sería el liberador de Israel y exterminaría a sus enemigos. Por el contrario, Jesús predicó el amor a los enemigos. Ese es el punto más innovador de su mensaje. Ninguna de las iglesias alzadas en su nombre ha respetado ese mandato. Por el contrario, han promovido cruentas guerras y siniestros patíbulos. Los evangelios no son la Palabra de Dios, sino relatos con unas directrices teológicas que obedecen a intereses políticos y humanos. Afortunadamente, conservan aspectos fundamentales de las enseñanzas de Jesús, como el Sermón de la Montaña y las Bienaventuranzas. La muerte en la cruz no es la prueba del amor de Dios, que sacrifica a su propio hijo para limpiar la mancha del imaginario pecado original: «Dios no es ningún verdugo. Dios se entristece por esta muerte» (p. 283). La idea de la inmolación de un justo para salvar a la humanidad es una invención pagana. Ni Jesús quiso morir ni Dios le exigió un final tan horrible: «Los cristianos deberían celebrar la eucaristía como una comida en recuerdo de Jesús, como una acción de gracias» (p. 287), no como una ceremonia en que se come el cuerpo y la sangre del cordero sacrificado. La eucaristía que conmemora un sacrifico humano está más cerca de las deidades aztecas que del Dios de Jesús, lleno de ternura y compasión.
La eucaristía como evocación de un sacrificio alimenta el sentimiento de culpa e invita al martirio. En su autobiografía, santa Teresa del Niño Jesús escribe: «¡Y lo que más deseo es ser mártir! ¡El martirio! He aquí el sueño de mi juventud». A continuación, manifiesta que desea ser flagelada, desollada, sumergida en aceite hirviendo, crucificada y quemada en una pira. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el pobre coma, que el enfermo sane, que la viuda y el huérfano hallen consuelo, que los bienes de la tierra se repartan, como pidió al joven rico que deseaba ser perfecto y renunció seguirle: «En modo alguno murió Jesús por los pecados, sino tan sólo mediante los pecados de los hombres» (p. 293). La imagen cristiana de Dios «sigue siendo en el fondo una imagen de Dios pagana, primitivamente pagana» (p. 293). «Los cristianos no deben glorificar un patíbulo, sino que deben sensibilizarse para percibir el terror de la pena de muerte, de las guerras, de la violencia, de las torturas, de las represalias militares» (p. 293).
Ranke-Heinemann lamenta que para Juan Pablo II la castidad represente el ideal del cristianismo. La castidad y la penitencia. La penitencia física es una afrenta a la vida. Es un error considerar que la humillación y la mortificación expresan la voluntad de Dios. Jesús dijo: «Misericordia quiero, no penitencia» (Mateo 9, 13). No es una idea completamente nueva. El profeta Oseas ya había dicho: «Porque yo quiero amor, no sacrificios» (6, 6). «Es obvio que desde una absurda teología de la cruz hasta una absurda teología del condón no hay más que un paso. El denominador común es la falta de humanidad» (p. 303). Ranke-Heinemann cita de nuevo la Introducción al cristianismo de Ratzinger para justificar sus conclusiones: «¿Cómo podría Dios gozarse de los tormentos de una criatura e incluso de su propio Hijo, cómo podría ver en ellos la moneda con la que se compraría la reconciliación? […] Lo que cuenta no es el dolor como tal, sino la amplitud del amor. […] Si no fuese así, los verdugos serían los auténticos sacerdotes. […] El hecho de que cuando apareció el Justo por excelencia fuese crucificado y ajusticiado nos dice despiadadamente quién es el hombre: eres tal que no puedes soportar al justo; eres tal que al Amante lo escarneces, lo azotas, lo atormentas”.
La crítica histórico-teológica de Ranke-Heinemann no destruye el cristianismo. Por el contrario, rescata la misericordia de Dios, «la única verdad y la única esperanza», de las fábulas eclesiásticas que la habían sepultado. La misericordia es lo que queda después del largo camino recorrido. Una misericordia que se hizo visible con Jesús. Jesús no es importante por su muerte, sino por su vida. El mensaje de amar a los enemigos es la verdadera redención, pues rompe el círculo vicioso de la violencia. La humanidad sólo conocerá la paz cuando deje de rendir culto a los bienes materiales –«no se puede servir a Dios y la riqueza»– y deseche la venganza, asumiendo que el perdón no tiene límites: «Jesús dice de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida. No el camino a una vida pequeña que el tiempo se lleva, sino a una vida verdadera y eterna que conserva toda su validez para siempre» (p. 305). El Dios cristiano no es un dios de muertos, sino de vivos: «Dios es el que viene. Él es nuestro futuro» (p. 307).
Uta Ranke-Heinemann nos invita a un planteamiento racional y adulto sobre Dios, Jesús y el hombre. Jesús no quiso ser el pastor de un devoto rebaño, sino una voz que incitara a la libertad, la fraternidad, la sencillez, la desobediencia y el inconformismo. La expectativa de la eternidad nunca podrá ser sostenida por evidencias empíricas, pero siempre despuntará como una exigencia de la razón práctica. Jesús murió asesinado por el poder político. Su resurrección no es un hecho histórico, sino una reparación ontológica que abre un mañana a las víctimas de las distintas formas de opresión, persecución y explotación. Si no salvamos a Jesús de los dogmas de las distintas iglesias, perderemos una figura que encarna una hermosa y nunca realizada utopía. No y amén ayuda a mantener vivo a ese Jesús que estorba e incomoda a los poderes terrenales.