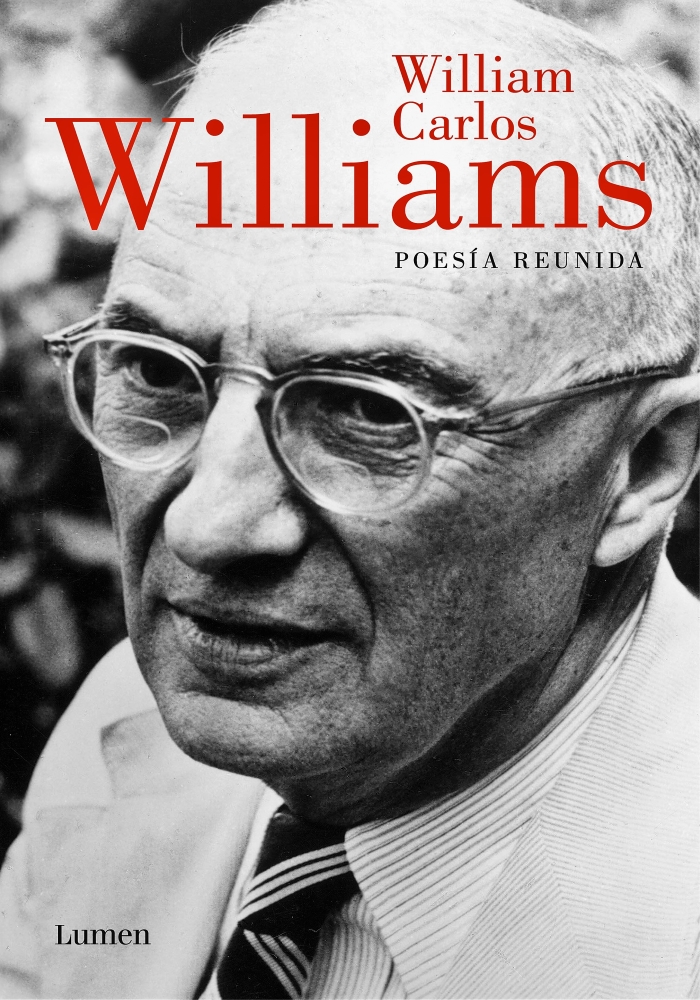Mi amigo Tomás ha vuelto de Madrid y se ha traído el viejo vibráfono que tocaba de adolescente y que tenía guardado en casa de no sé quién. Es un trasto enorme que no funciona muy bien, pero ahora Tomás se pasa el día con dos mazas despeluchadas en cada mano, extrayendo sonidos solo a veces musicales del viejo instrumento. Al pasar cerca de su casa, junto al río, se oye esa música fantasmal saliendo de las ventanas, flotando entre las cañas.
Hace poco ha venido de visita Raúl, un viejo amigo de la universidad al que no veía desde nuestros tiempos londinenses. Hemos ido en bici al marjal de Pego, donde no vimos gran cosa en cuestión de aves, aunque los mosquitos casi nos comieron vivos. Mosquitos pequeños y negros, con pintas blancas, los llamados «mosquitos tigre». De todas formas, a Raúl no le interesan demasiado los pájaros.
El verano ya ha terminado y todo está lleno de una luz nueva y viva. En cuanto se marcharon las hordas de veraneantes, comenzaron a oírse de nuevo los gritos de los mochuelos en mitad de la madrugada. Al anochecer, de nuevo se ve a los erizos cruzar las calles desiertas entre los solares llenos de cañas donde viven. Una tarde vi juntos once chorlitejos patinegros en la playa, lo que posiblemente quiere decir que este año han sobrevivido más jóvenes que de costumbre.
Raúl acaba de divorciarse y yo lo veo feliz y también con una especie de desesperación. Todo el mundo que conozco parece desesperado de una forma u otra. Nadie tiene dinero. Es como si tuviéramos veinte años, pero todos tenemos más de cuarenta.
—A nuestra edad —me dice Raúl—, nosotros ya le hemos visto los dientes al lobo. Pero eso no cuenta.
No comprendo de qué me habla. De todas formas, es un placer tenerlo por aquí. En nuestros días de universidad teníamos una relación cortés pero distante. Sin embargo, al pasar los años, parecemos haber encontrado una nueva sintonía. Nos damos cuenta de que hemos llegado a ciertas conclusiones iguales, o a cierta igual ausencia de conclusiones. Somos más oscuros, pero también más felices, creo. La única cosa en la que nos hemos separado es la política. Raúl piensa y habla mucho sobre política. Es menudo y moreno y siempre ha ligado todo lo que ha querido y más. Su hermana Patricia es una belleza de leyenda.
La otra tarde íbamos dando un paseo por la parte del río que se interna entre los campos de naranjos. El agua no se ve. Uno camina envuelto en el mundo verde de las altas cañas y los naranjos. No se oía la música de vibráfono aquella tarde. Tras una vuelta del camino, nos encontramos con Tomás, leyendo sin camiseta sobre una gran piedra anaranjada al borde del agua. Parecía un extraño ídolo asiático. Estaba muy rojo y sudaba mucho. La piel le brillaba horriblemente bajo el sol. Trepamos a la roca y nos sentamos junto a él. Raúl y Tomás apenas se conocen. Los presenté, aunque ambos tenían una vaga memoria el uno del otro. Levanté el libro que estaba leyendo Tomás y vimos que era Pericles, en la vieja edición de Arden, con el desvaído grabado de un galeón en la portada y las letras en negro sobre una cartela azul.
—¿Qué tal es eso? —dijo Ricardo.
Tomás se quedó un momento pensativo.
—La primera mitad —dijo—, que probablemente no escribió Shakespeare sino dos colaboradores, es un asunto borroso y rudimentario. Pero después, a partir del acto tercero, Shakespeare toma las riendas y hay algo mágico. Quizá más aún en contraste con el primitivismo de los dos primeros actos.
—Sí —dije yo—, me acuerdo del encuentro de Pericles con Marina.
Tomás me miró con una rara emoción, como si hubiera descubierto que yo estaba al tanto de un tremendo secreto que solo él creía saber.
—En realidad es como si esa escena —dije— fuese la excusa para escribir la obra. Pericles reconoce a su hija y empieza a oír una música que, dice, le pellizca para que escuche, «it nips me unto list'ning» dice. Y entonces un pesado sueño le cierra los ojos, y se queda allí mismo dormido, y en sueños se le aparece la diosa Diana, que le dice cómo encontrar a su mujer, a la que cree muerta.
—Sí —me dijo Tomás asintiendo—. Curiosamente es de lo mejor que escribió Shakespeare.
—Claro que Shakespeare no escribió nada de eso —dijo Raúl con una media sonrisa.
Tomás se volvió hacia él.
—¿Qué quieres decir?
—Bueno, lo que todo el mundo sospecha, que William Shakespeare no es el autor de todas esas obras.
—Ah, ¿no? ¿Y quién es el autor?
—No lo sé. Puede que Francis Bacon. Quizá Edward de Vere, conde de Oxford. Quizá Christopher Marlowe, o Ben Jonson. Pero dudo mucho que William Shakespeare, alumno de la grammar school de Stratford, hijo de un fabricante de guantes, fuera el autor de Hamlet. Eso no me parece muy probable.
—¿Y eso por qué?
—Bueno, porque en esas obras hay un conocimiento del mundo, de distintos países, de miles de libros, de las costumbres de la nobleza, yo qué sé, que William Shakespeare no podía poseer de ninguna manera. Hay una visión del mundo demasiado sofisticada para el joven marido de Anne Hathaway.
Yo miraba divertido a Tomás. Sabía cuál es su opinión al respecto (en este caso parecida a la mía) y sabía que aquello le afectaba de forma casi cómica. Sin embargo, no estaba preparado para la expresión genuinamente trágica que vi en su rostro. Me percaté de que le temblaba un poco el labio inferior, como si fuera a ponerse a llorar.
Empezó a hablar despacio.
—En realidad Shakespeare no sabía mucho sobre formas de protocolo de la nobleza —dijo—, y eso se nota en sus obras. En las que él escribió. Tampoco conocía mucho otras culturas diferentes a la británica, y eso se nota en sus obras, en las que él escribió, incluso en Romeo y Julieta.
Ricardo hizo ademán de ir a hablar, pero Tomás le detuvo con un gesto imperioso de la mano izquierda. Por un momento pensé que le iba a pegar. Bajó la mano muy despacio, doblegándola con su voluntad, como Peter Sellers en Dr. Strangelove.
—En las obras que escribió William Shakespeare hay poca erudición. Hay referencias frecuentes a seis o siete obras que eran de lectura obligada en las grammar schools de la época y que cualquier leguleyo un poco leído conocía. Es obvio que Shakespeare leyó atentamente la traducción de Thomas North de las Vidas paralelas de Plutarco y que tenía el volumen a mano cuando escribió, por ejemplo, Antonio y Cleopatra o Coriolano. Y también que leyó también la Eneida de Virgilio, en latín, pues era buen latino, aunque mal griego. Leyó también las Metamorfosis de Ovidio, posiblemente en latín, pero sobre todo en la traducción de Arthur Golding. Leyó a Montaigne traducido por John Florio, que posiblemente fue su amigo. Leyó a Chaucer, y también a Spenser y a Sidney, es decir, a los grandes poetas de su época. Aprendió de Thomas Kyd y de Marlowe. Es posible, a juzgar por Troilo y Crésida, que leyera al menos la primera parte de la Ética nicomáquea de Aristóteles. No podemos estar seguros de mucho más a partir de sus obras.
Raúl se estaba riendo suavemente.
—¿Ah, no? ¿Has leído Hamlet? ¿Has leído Sueño de una noche de verano?
—Los escritores —dijo Tomás, respirando profundamente— son capaces de fingir. Eso es lo que hacen. Con un par de detalles aquí y allá, fingen un conocimiento que no tienen, producen la sensación de una gran ciudad detrás de unas pocas palabras, de una mente humana de inmensa complejidad con un centenar de versos. En eso se equivocan los baconianos, me parece, que piensan que el arte es lo mismo que la erudición. Son cosas opuestas. Anthony Burgess escribió que uno conoce al escritor de ficción por su biblioteca, que es cualquier cosa menos sistemática y está llena de viejos almanaques astrológicos, revistas cómicas, diccionarios de segunda mano, libros divulgativos de historia, libretas llenas de detalles captados al azar aquí y allá, en la tienda de un taxidermista, en un hospital… Nada que ver con la biblioteca de Lord Verulam.
—Bueno, bueno, pero eso…
De nuevo el imperioso gesto con la mano.
—Y luego están los acrósticos y otros juegos de palabras que los susodichos baconianos encuentran en Trabajos de amor perdidos y en otras obras, en los que Bacon estaría supuestamente declarando su autoría. Es todo tan absurdo que dan ganas de reírse. Uno puede leer, por ejemplo, a Caroline Spurgeon, que analiza las imágenes de Shakespeare y las de Bacon y demuestra en pocas páginas que es sencillamente imposible que se trate del mismo autor. Y eso por no mencionar que Francis Bacon ¡escribió él mismo poemas! Poemas mediocres que absolutamente nadie lee y que Shakespeare, desde luego, no escribió por él. Los baconianos no entienden la poesía, no le ven valor o utilidad alguna a la poesía, y por eso tienen que atribuir las obras del mayor poeta que ha existido a un filósofo, superponer un mensaje oculto, una clave que dé sentido a lo que sus estrechas mentes no pueden comprender. Shakespeare era un poeta. Era un hombre del campo con una educación suficiente que se fue a Londres a probar la mano en la poesía y en el teatro y que resultó ser un genio excepcional. Y sus obras no son catálogos eruditos del mundo, son creaciones de la imaginación, son extraordinarios jeroglíficos que solo la imaginación poética puede entender, no la pobre mente racional.
Quise cambiar de tema, pero Tomás me calló con otro gesto.
—Tampoco es posible, por ejemplo, que Marlowe escribiera las obras de Shakespeare. Y no solo porque a Marlowe lo asesinaron en 1593. Entre paréntesis, la idea de que el autor de Doctor Faustus fingió su muerte y siguió viviendo oculto y escribiendo para el teatro bajo el nombre de Shakespeare atrae a la mente novelesca, pero es ridícula. Basta con analizar someramente las imágenes a las que ambos recurren para sus símiles y metáforas para ver con claridad meridiana que eran dos escritores completamente diferentes. En Shakespeare son todo imágenes de la naturaleza, de animales (con los que siempre se identifica) y de la vida doméstica en una casa humilde, posiblemente siempre la misma. En Marlowe son todo imágenes astrológicas y metáforas sacadas de los clásicos. En cuanto a Oxford, es la idea más insultante de todas. El creador de la teoría era un maestro de escuela llamado, de forma muy apropiada, Looney, el cual afirmaba sagazmente que, como las obras que atribuimos a Shakespeare muestran una gran simpatía hacia los reyes y las reinas, su autor debió ser por fuerza miembro de la aristocracia, entre la que no encontró mejor candidato que Edward de Vere, conde de Oxford, un muchacho enfermizo que, como otros nobles de su época, firmó con su nombre un puñado de poemas de extraordinaria vulgaridad. Hay algo de lo peor del espíritu nacional inglés en la teoría oxoniana: el desagrado por que el poeta nacional fuera un commoner… Por otro lado, Edward de Vere murió en 1604, por lo que, de ser el autor de las obras que solemos atribuir a Shakespeare, a su muerte tuvo que dejar escritas y listas para la escena King Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, Cuento de invierno y La tempestad, entre otras.
En el río saltó un pez que cayó de nuevo al agua con su suculento plop. Entre las cañas de la otra orilla cantaban pájaros como en voz baja. Raúl tenía la mirada perdida. Tomás de pronto se puso de pie y bajó de un salto al camino. Ahora nosotros, que seguíamos sentados en lo alto de la piedra, lo mirábamos un poco desde arriba. Siguió hablando mientras se paseaba de un lado al otro del sendero de tierra.
—Pero es que, aunque sabemos poco de la vida de Shakespeare —siguió diciendo, cada vez más rojo—, hay centenares de testimonios de su existencia como ser humano, de la existencia del hombre que escribió Hamlet, dirigió las primeras representaciones e interpretó el papel del espectro. El hombre que escribió obras a cuatro manos con John Fletcher, el cual no tenía ningún contacto con el círculo de Edward de Vere y, mucho menos, con el de Francis Bacon. El hombre del que su amigo Ben Jonson escribió con admiración y con lucidez. ¿Podía engañarse Ben Jonson sobre su amigo, podía no saber que Shakespeare no había escrito sus propias obras? ¿O estaba en el ajo de la conspiración? Tantas personas lo conocieron… ¿cómo es posible que no haya ni un solo testimonio de la época que refleje dudas sobre la autoría de sus obras? Es muy extraño dudar de esto. Hay que tener en cuenta que, además, las obras de Shakespeare eran best-sellers: las ediciones en cuarto de sus obras vendían miles de ejemplares, y lo mismo ocurrió con la edición en folio que recogía la mayoría de sus dramas. Con tantos libros circulando, con sus obras represtándose sin cesar, con todos esos lectores, editores y colaboradores, ¿nadie hizo sonar la flauta? Las cosas no suceden así.
Se quedó callado y nosotros también guardamos silencio. Había un viento suave que parecía haber callado a los pájaros de la otra orilla.
—Y sin embargo —dijo Raúl—, Freud creía que el autor era Bacon, y también Henry James, y Mark Twain, y Charles Chaplin, y posiblemente Emerson.
—No —dijo rotundamente Tomás—. Emerson no. Los demás, qué te voy a decir. Yo creo que Freud es uno de los mayores cretinos de la historia de la letra impresa. Henry James era una mediocridad que hoy está ridículamente sobrevalorada. De Chaplin y de Mark Twain no diré nada porque les tengo simpatía, pero sencillamente estaban equivocados. Pero vivimos tiempos absurdos. Es lógico que estas cosas se repitan hoy. Creo que Mark Rylance, que es un actor shakespereano prodigioso, anda soltando estupideces como las que dices tú.
Raúl se rió un poco para él mismo, negándose a ofenderse.
—Hoy todo es paranoia. Todo es una conspiración, todo es un secreto que alguien ha descifrado, todo es una clave, una traición, un gigantesco juego cuyas reglas pueden explicarse. El énfasis, atención, no es en que todo es falso, o en que todo es una trampa, sino que algunos enterados, algunos gnósticos, conocen las reglas del juego y las pueden explicar a quienes tengan oídos para escuchar, a poder ser en las llamadas redes sociales. En Estados Unidos hay unas elecciones dentro de un par de meses en las que se presentan, según he leído, veinticuatro congresistas que apoyan públicamente una teoría según la cual el mundo está controlado por unos seres reptilianos a los que obedecen los actores de Hollywood, los cuales se dedican a violar y devorar bebés. Según parece, hay centenares de miles de personas en ese absurdo país que creen que esto es literalmente así. Por todo el mundo hay personas que atacan antenas de telefonía móvil porque creen que son las causantes del coronavirus. ¡Es el reinado de la paranoia! ¡Es la mente descontrolada, apoderándose de la realidad! Yo ya no puedo leer a Thomas Pynchon, por ejemplo.
—¿Y eso por qué? —pregunté.
—Demasiada paranoia. Demasiado pensar. Demasiadas claves, demasiados lenguajes. Sus novelas eran las novelas del pensamiento paranoico, y hubo una época en que ese pensamiento era necesario. ¡Pero ahora vivimos en ese mundo! ¡El presidente de Estados Unidos repite las teorías más absurdas sobre las Torres Gemelas, sobre el dichoso virus este! No se trata de que cenáculos de seres perversos tramen planes para controlar la realidad, ¡se trata de que el mundo está lleno de imbéciles, de individuos sin inteligencia que hacen cosas estúpidas, líderes y espías y conspiradores que cometen grandes pifias y aumentan el caos del mundo! ¡No hay planes ocultos, hay una gran nube de cretinismo!
—Bueno —dije yo—, pero razones no faltan del todo para la paranoia… Es decir, realmente hay gente poderosa que busca aprovecharse de otros mediante el engaño y mediante engaños, en fin, ya sabes, todo eso.
—No. Demasiado pensar. Demasiadas ideas. Pensando, pensando, se puede llegar al extremo del mundo. Todo cabe. Todo puede justificarse. Por supuesto que el mundo no es lo que aparenta. Pero lo que ocurre es que el mundo es incomprensible. No se puede desentrañar mediante un fácil código y ya está, ya conocemos el secreto. Los de las teorías conspirativas son iguales a los que adoptan una creencia fija sobre cualquier cosa y la siguen a rajatabla, caiga quien caiga. Todo lo sacrifican a su idea. Los fanáticos. Los terroristas. En cambio, habría que vivir en las dudas y las incertidumbres, como dice tu amigo John Keats. No sacrificar nada por una certeza. Las certezas producen una sucia satisfacción de la que hay que huir. Hay que leer a Shakespeare. Hay que bailar al son de la música, ¿entiendes?
—No —dije.
—Hay que bailar, hay que cantar. Hay que escuchar la música.
Luego, pareció de pronto que se avergonzaba de estar hablando tanto y nos dijo que tenía prisa. Se fue dando grandes zancadas, dejándose olvidado su libro sobre la piedra.
Casualmente, yo también he recuperado un instrumento musical hace poco. Desde hace muchos años tengo una vieja Fender Stratocaster que llevaba un año en una tienda de venta de instrumentos usados sin venderse. Siempre he necesitado dinero. Siempre estoy tocando fondo. Pero la maldita guitarra no la quiere comprar nadie. Así que hace unos meses me la traje a casa.
Es una guitarra verde. Cuando Leo Fender inventó la Stratocaster, en los años cincuenta, empezó a pintar las guitarras con los colores de los coches americanos de la época, los Cadillac Coupe De Ville, los Packard Caribbean, los DeSoto Firedome, los Chevrolet Bel Air. El color de la mía es oficialmente «Sherwood green». Es una especie de verde esmeralda con partículas metálicas, el exacto color del Jaguar Mk. III que conduce Kim Novak en Vértigo. Detesto ese color, y he fantaseado muchas veces con decapar la guitarra y pintarla de nuevo, pero temo que se estropee algo, que el sonido pierda algo. A pesar de todo, con los años ese color ha adquirido cierto significado para mí. Sherwood es una referencia, claro, al bosque de Sherwood, donde Robin Hood corría sus aventuras, y eso siempre me recuerda al bosque de Arden, en Como gustéis, de Shakespeare, donde se dice del duque que él y sus hombres viven «like the old Robin Hood of England». Hay otros lugares silvanos o pastorales en las obras de Shakespeare, lo que Northrop Frye llamaba «green worlds», «mundos verdes». En Sueño de una noche de verano y en Los dos hidalgos de Verona, por ejemplo. En esas y otras obras, según Frye, hay un ir y venir entre el «mundo verde» y el «mundo normal». El mundo verde es una música que purifica, que hace crecer las cosas y ayuda a que termine el invierno. Para mí, esa Stratocaster verde es o abre uno de esos «mundos verdes». Al entrar en un bosque somos felices, pero, visto de muy cerca, todo está lleno de detalles desagradables y nos alejamos de la idea de bosque. Luego, más adelante, todo es más bosque aún, y así va uno pasando por distintas etapas, por distintas músicas, y se va uno purificando.
A los pocos días de tener la guitarra, ya noté cómo volvían los callos a las yemas de mi mano izquierda. Creo que a medida que pasan los años cada vez me salen más rápidamente. Es un buen instrumento y, aunque no esté conectada, tiene un sonido muy dulce, casi como una guitarra acústica que se escuchase a lo lejos.
Dos veces a la semana, cojo mi Stratocaster y mi pequeño amplificador y recorro quinientos metros hasta la casa de Tomás. Allí, en la casa vacía (que dentro de poco no podrá seguir pagando), los dos nos ponemos a tocar música. El primer día vino una saxofonista de Denia llamada Cecilia, una chica de veinticinco años con la que Tomás contactó por internet. A los pocos minutos de empezar a tocar, se hizo evidente que Tomás y yo estábamos haciendo el ridículo. Cecilia tocaba el saxo soprano no solo como una profesional, sino con algo brillante y único que encogía el corazón. Tomás y yo no somos realmente músicos. Podemos leer una partitura (no muy complicada), sabemos hacer ciertas cosas básicas (que no todos los aficionados saben hacer) y, muy de vez en cuando, logramos soltarnos un poco y ser un poco libres, Tomás con más frecuencia que yo. Pero alguien como Cecilia vive en la música. Estar cerca de alguien que toca así siempre empequeñece a los que estamos fuera de la música. Cecilia aceptaba nuestras pifias y nuestras vulgaridades con una sonrisa y no nos hizo ni un reproche, pero después nunca volvió.
Ahora, cuando quedamos Tomás y yo solos, tocamos la misma canción que sugirió Cecilia y que tocamos con ella el primer día, «It Should've Happened a Long Time Ago», una de esas cosas engañosamente simples de Paul Motian. Ese primer día, Cecilia nos garabateó los acordes y la melodía en una hoja de papel que conservamos. Ahora solo tocamos esa canción. La tocamos una y otra vez. La canción consta de una melodía A y de una melodía B. La mayor parte del tiempo, lo único que hacemos Tomás y yo es tocar al unísono una y otra melodía. Otras veces, yo toco una especie de arpegio, o improviso algún adorno rápido, sin alejarme mucho del tema. Un día estuvimos una hora y tres cuartos tocándola sin parar. Yo toco con el sonido más limpio que puedo extraer de mi pobre amplificador. Hace años tocaba con una púa, pero ahora toco pulsando las cuerdas con las yemas de los dedos, y hay algo muy íntimo y muy elemental en tañer la cuerda de acero con mis pobres dedos de carne humana. Me deslizo a uno y otro lado de esa línea de refracción que hay entre la tercera y la segunda cuerda de una guitarra, entre las que el intervalo es de tercera mayor y no de cuarta como entre el resto de las cuerdas, y me siento feliz y mortal. Es como el tallo de un junco que parece partirse bajo el agua.
Tocamos muy despacio, todo lo despacio que podemos. A veces tocamos tan despacio que la canción casi llega a ser irreconocible. Suena una melodía y se queda flotando en el aire. El compás es de tres por cuatro, pero en realidad no hay compás. Todo flota, sin amarras, sin peso. Son solo vibraciones en el aire de septiembre. Cada vez más vacío, cada vez más transparente.