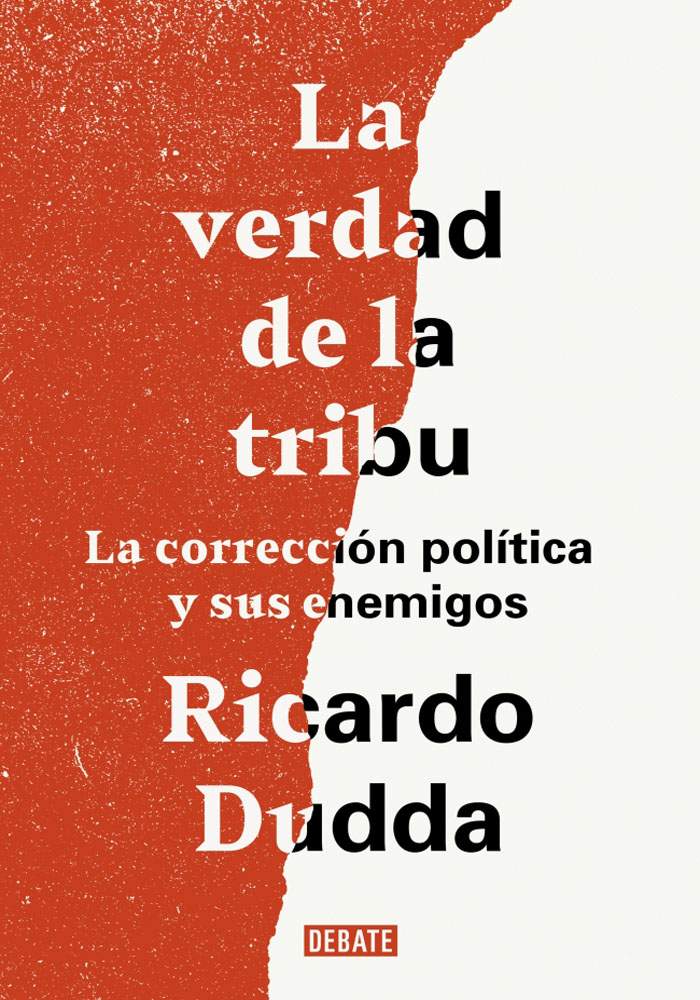Decíamos ayer que la modernidad ilustrada desechó hace tiempo, a golpe de martillazos racionalistas, el falso ídolo del destino. Ahora, alternamos nuestra fe en el azar con una tercera vía que consiste en el ejercicio de la voluntad: forjar un destino personal a través del carácter. En este contexto, ganar un premio de la lotería sólo podría considerarse un atajo afortunado. Pero los problemas no acaban aquí, porque el fantasma de la predestinación se nos aparece de muchas formas distintas, tal es su empeño por sobrevivir al gradual desencantamiento de las biografías. Y lo hace, principalmente, a través de la narración.
Sobre todo, como traté de exponer en la entrada anterior, ordenando retrospectivamente los acontecimientos de nuestra vida como si fueran causas que van empujándose unas a otras, hasta dejarnos donde estamos. Esta operación admite dos versiones. En una, los azares se convierten en necesidades sin que nosotros hayamos intervenido en ellos: las cosas nos pasan. En la otra, interpretamos esos sucesos desde el punto de vista de nuestro propósito vital, entendido como un destino que nosotros mismos nos damos, de manera que creamos lo que nos pasa. O dicho de otro modo: tenían que pasarnos. El atasco que nos hace perder el avión que se estrella es un accidente afortunado o una necesidad. Si bien se mira, de una manera o de otra, la gran sacrificada en ambos casos es nuestra libertad.
En la primera parte de sus portentosas memorias, escribe Arthur Koestler:
Siempre he albergado una creencia, quizá supersticiosa pero en todo caso profunda, en el significado de los sucesos seriados. […] Pero no se trata de una superstición ingenua, si concedemos que tales series son a menudo el producto de un arreglo inconsciente; que el aviso puede haber sido lanzado por «aquel en mi interior que es más que mí mismo». Más tarde, supe que André Malraux sufría una superstición –o creencia– similar; a ese aparentemente azaroso tirón-de-la-manga lo llamaba «el lenguaje del destino»Arthur Koestler, Arrow in the Blue, Londres, Readers Union, 1954, pp. 244-245..
Es evidente que el conflicto entre libertad y necesidad aquí presente es análogo al que los antiguos señalaban entre la libertad y la divina providencia. ¿Se puede ser libre, si nuestro destino está escrito? Desde luego, incluso quien cree esto último se desenvuelve en la vida no como un sonámbulo, sino como alguien que ejerce su libertad aun sin creer del todo en ella. En sus Radiaciones, Ernst Jünger reflexionó sobre este tema al hilo de su lectura de las conocidas Consolaciones de la filosofía de BoecioRadiaciones I, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Barcelona, Tusquets, 1995, pp. 101-102.. Para el pensador alemán, la solución que Boecio propone para esta aporía parece sencilla: la libertad humana opera en el tiempo, la providencia divina en la eternidad. Y lo mismo, añado yo, podría aplicarse al destino y al azar. Si el destino está determinado de una vez para siempre, no puede pertenecer a la esfera temporal, que es donde meramente se realiza; por el contrario, el azar, ocurrencia espontánea de los acontecimientos, es por su naturaleza contrario a la idea de eternidad y sólo puede existir coetáneamente con el tiempo, hasta el punto de que éste parecería brotar junto con los sucesos mismos.
Para Boecio, los hombres viven en ambas esferas: en el tiempo y en la eternidad. Actuamos con completa libertad de acción, pero todos los detalles de su ejercicio se encuentran prefijados ya –están previstos– por la voluntad divina. Irónicamente, se nos ofrecería entonces simplemente la libertad de confirmar un destino que no hemos supervisado. ¡Menudo timo! Pero Jünger hace otra lectura, poniendo en relación ambas esferas, como creando una tensión entre las dos. Nuestra libertad, dice, está tocada por la eternidad; es una libertad cualificada: «En todas las cosas está a la vez, de manera prodigiosa, como una especia, la eternidad». Se abre así la posibilidad de que dos distintos planos generen dos distintos patrones de lectura: la libertad (y el azar) opera en el tiempo, el destino en la eternidad. Se sigue de aquí una fórmula hermética y hermosa:
La relación que hay entre la libertad y el destino es como la que hay entre la fuerza centrífuga y la gravitación: así como es el juego de compensaciones de fuerzas opuestas lo que ordena la órbita de los planetas, así también la posición propiamente humana, la posición erguida, se debe a una circunstancia similar.
Ahora bien, asoma aquí un asunto interesante: la relación entre destino y fatalidad. Tenemos aquella frase del vizconde de Chateaubriand: «Todo cuanto es inamovible es fatal, y lo que es fatal es poderoso»Memorias de ultratumba, trad. de José Ramón Monreal, Barcelona, Acantilado, 2005, p. 2540.. Si algo caracteriza al destino, al menos en su campo semántico tradicional, es la imposibilidad de modificarlo; ante el destino nos resignamos. Edipo no puede dejar de matar a su padre: el destino nos convierte en marionetas. ¡No cabe mayor insulto!
Por eso hay una relación tan directa entre el destino y la desgracia. Aquello que se abate sobre nosotros sin que podamos hacer nada es, por definición, fatal. Merece la pena anotar, sin embargo, que esa fatalidad puede predicarse no tanto de lo que nos pasa como de lo que nos ha pasado; es decir, que la inamovibilidad no es previa, sino sobrevenida. Bien porque lo que hemos hecho no puede ya deshacerse, como sugería pragmáticamente Lady Macbeth; o bien porque el accidente no puede ya no haberse producido. En Los horrores del amor, una olvidada pero notable novela de Jean Dutourd publicada en 1963, los dos amigos cuya larga conversación dan forma a la obra mantienen el siguiente diálogo:
– Un segundo antes de que acontezca, un accidente es azar; estoy de acuerdo. Podría haberse evitado. Pero un segundo más tarde, es destino. No puede escaparse de él. Quod erat demonstrandum.
– Ya sabes que no soy una persona difícil. Si quieres llamar destino al azar, hazloManejo la edición inglesa: Jean Dutourd, The Horrors of Love, Londres, Doubleday, 1967. Hay versión española: Los horrores del amor, trad. de Ana Cela, Barcelona, Destino, 1963..
Podría conjeturarse, entonces, que nuestra habitual figuración narrativa del destino, siempre retrospectiva, se apoya en el hecho cierto de que lo sucedido es inamovible y, aunque admite a posteriori distintas reconstrucciones, se ha petrificado en el tiempo, adquiriendo así la cualidad definitoria del destino.
Pero hay algo más. El fatum o destino es impenetrable: no podemos conocerlo de antemano, ni tampoco detenerlo. Edipo no sabe que va a matar a su padre. Ese poder del que habla Chateaubriand es, así, un reflejo de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad para combatir una fuerza que se sitúa por encima de nosotros. Queremos, pero no podemos: destilación de lo trágico.
Cuando se define así el destino –como una fatalidad que sobreviene al individuo y lo trasciende, de manera que la libertad de éste no puede intervenir para modificarlo porque, de hecho, esa libertad no existe–, nuestro tema puede ser contemplado bajo una luz distinta. Y esa luz es, precisamente, la que arroja la libertad en el momento de su extinción: como un fogonazo tardío. Si el destino es una anulación de la libertad, toda la historia del individuo estará marcada indeleblemente por el subsiguiente conflicto entre esos dos polos. O se es libre, o se posee un destino.
Ese conflicto adopta, por lo común, una forma trágica, aunque también podríamos decir que secretamente sarcástica, para el individuo que la experimenta. La razón es muy sencilla: se trata de un proceso mediante el cual el individuo descubre que lo que creía libertad era ausencia de libertad. Más aún, la libertad era una broma: Bogart riéndose a carcajadas cuando el tesoro de Sierra Madre se desvanece ante sus ojos. La transmutación del azar en destino asume aquí una forma muy estilizada, porque una misma realidad admite ambas interpretaciones, por lo demás sutilmente conciliables. Así, cuando la fatalidad se manifiesta y deja al descubierto su tramoya, la luz humana de la libertad deja paso a la penumbra ominosa del destino. Antes, un coloso; ahora, un sonámbulo.
Hay, en el descubrimiento de que nuestra libertad no era más que destino, un momento de perplejidad primera que antecede a cualquier protesta. Es el asombro del héroe, bien visible tanto en su forma clásica como en una más desesperanzada versión contemporánea. Ejemplo de la primera es Edipo, quien se sume en la desesperación; de la segunda, el Jack Nicholson que, al final de Chinatown, comprende que su historia estaba condenada a repetirse, que tenía que perderlo todo. En todo caso, el héroe deja de serlo: porque sólo es héroe quien dirige su destino, no quien se limita a padecerlo.
Es superfluo apuntar aquí que tal es la esencia de la tragedia clásica: la impotente lucha del individuo contra un destino representado por los dioses; en su trasposición moderna, los dioses adoptan la forma del «contexto social», pero el fundamento no cambia: el individuo sigue luchando contra lo que queda fuera, ya sean los dioses, la estructura social o, incluso, su herencia genética. Naturalmente, quien descubre que su presunta libertad no era más que una ficción experimenta una sensación de ridículo, como le sucede en ocasiones a quien recuerda la fe que profesaba. Sucede que quien creía vivir libremente y se descubre encadenado, no sabrá ya cómo vivir; su perplejidad es el anuncio de una dificultad existencial de primer orden.
Estamos ahora en condiciones de añadir un nuevo deslindamiento a los anteriores, a partir de la distinción entre el azar como esfera de libertad que se realiza en el tiempo y el destino como esfera de fatalidad que se realiza en la eternidad. Se trata de complementarla atribuyendo a cada una un género que le sería característico. O, si se prefiere: un tono, un lenguaje, unas convenciones.
Pues bien, se me ocurre que las formas a que se adscriben azar y destino no son otras que las de lo cómico y lo trágico, dicho sea esto con las mayores cautelas por razón de la imposibilidad de establecer separaciones taxativas y demás cláusulas críticas habituales. ¿Azar cómico, destino trágico? Exactamente. Y su conjunción produce la forma que mejor describe nuestra existencia: la tragicomedia.
a) El azar es cómico porque remite al universo de la casualidad, lo fortuito, lo inesperado; es el ámbito de la libertad. Y no sólo libertad del sujeto respecto del mundo, sino también del mundo respecto del sujeto. Cualquiera que haya visto una comedia de Buster Keaton puede identificar estas libertades recíprocas, conforme a las cuales no sólo el hombre se aventura en el mundo, sino que con ello se abre a éste, cuyos objetos y circunstancias le agreden o confortan: un universo vivo. Y el tiempo, por su parte, es una dimensión elástica, abierta, un teatro de porvenir.
b) El destino, por el contrario, es trágico porque tiene que ver con la fatalidad, con lo inamovible, con lo que sólo puede ser de una manera. No hay libertad para el sujeto, ni libertad del mundo para con él. En sentido estricto, no hay aquí aventura del hombre en el mundo, sino desventura, por cuanto aquél no hace sino seguir un camino prefijado a través de un decorado muerto. ¡El cartón-piedra de las ficciones! Aquí, el tiempo está cerrado, rígidamente dispuesto para la sucesión de acontecimientos orientados al cumplimiento de un resultado final. No es un teatro del porvenir, sino de lo que ya ha venido, aunque deba aún representarse en el tiempo.
Ahora bien, si extendemos la reflexión a la tercera de las posibilidades ya apuntadas (la de que sea el carácter el que crea destino), podemos postular lo tragicómico como género más apropiado para la representación de la existencia. Ya que la tragicomedia oscila entre lo serio y lo burlesco; es, si se quiere, la reacción cómica frente a lo trágico, una vez comprobada la imposibilidad de suprimirlo.
Mientras que la tragedia supone un total desgarramiento del sujeto frente al destino (ya se llame a este con el nombre de los dioses, de las circunstancias sociales o de los hechos mismos de la biología) y la comedia no es más que la feliz ignorancia (consciente o no, inteligente o distraída) de ese mismo destino, en la tragicomedia hay un abrazo de las cadenas del destino, una reacción propiamente humana frente a aquello que no hemos creado y nos supera. Sabemos que no podemos disponer nuestro propio destino, pero, en lugar de luchar inútilmente contra ello, lo abrazamos con una mezcla de desesperación y ligereza. Podría pensarse que es una reacción típicamente moderna, pero el modo tragicómico es anterior a la modernidad, o, cuando menos, la prefigura: Aristófanes, Rabelais, Chaucer. No es entonces una aceptación resignada del destino, sino una aceptación jubilosa. Sabemos que no gozamos de libertad y eso, paradójicamente, nos libera.