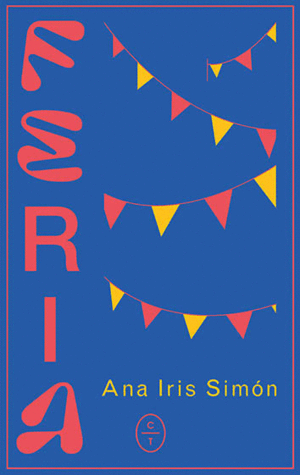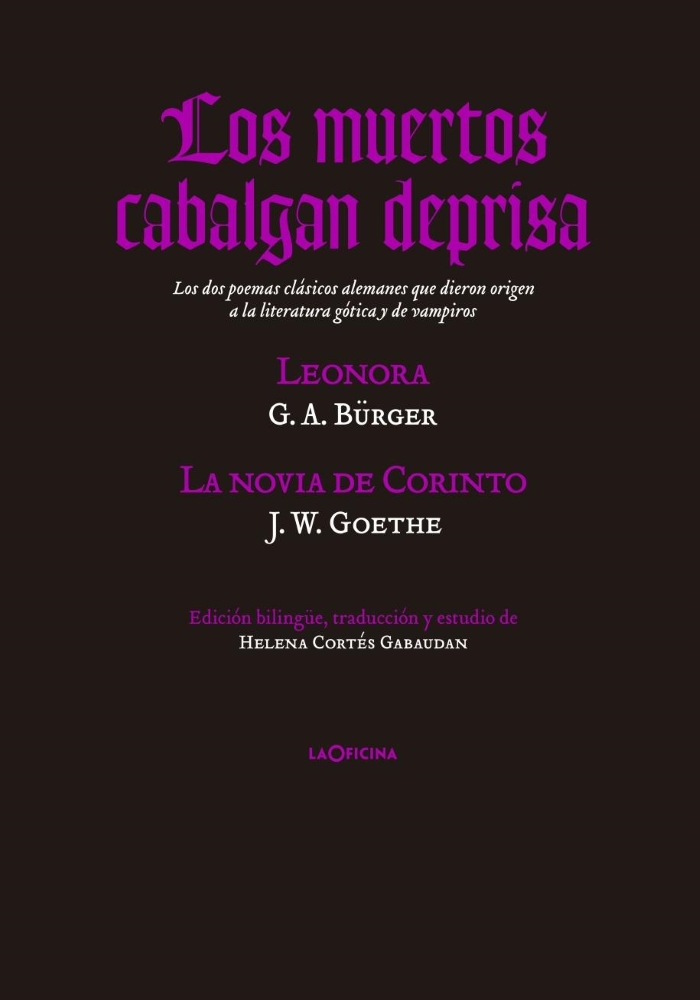Entre los que nos dedicamos a esto de los libros, en cualquiera de sus múltiples facetas, suele haber algo más que división de opiniones cuando surge el tema de las ventas. Se trata de un clásico, uno de esos temas que no fallan si se pretende sembrar la semilla de la controversia. A un lado, editores, distribuidores y libreros, en definitiva todos los que viven del libro, entendiendo la expresión en su sentido más literal y directo. En el lado opuesto –no siempre, pero sí con frecuencia- los críticos y los sedicentes lectores selectos, cuya expresión más conspicua es el purista o elitista que considera que la calidad está necesariamente reñida con la cantidad o, que una obra maestra nunca –a lo sumo, rara vez- será popular. Este espécimen argumenta complementariamente que todo best-seller tiene que ser por definición como lo que se vende en cadenas de comida rápida, consumo-basura. Entre un extremo y otro, oscilan los autores –sobre todo cuando son autores de ficción u obras divulgativas- cuyo objetivo último, confesado o no, suele ser algo como la cuadratura del círculo, pero que a veces se hace realidad: sin renunciar a la excelencia –antes bien, teniéndola por bandera- llegar a miles y miles de lectores (o incluso millones). Todos conocemos múltiples anécdotas, muchas de ellas muy divertidas, a menudo apócrifas, de grandes autores que no daban crédito a sus editores cuando estos les decían que habían vendido la tirada entera de algunas de sus obras. Hay quienes, por otro lado, se refugian en aquello de las inmensas minorías. En fin, que en este asunto cada cual se apaña como puede, pero lo cierto es que, como se dice vulgarmente, a nadie le amarga un dulce y a casi todos los que de un modo u otro estamos en este oficio nos encantaría que nos leyeran lo más y los más posibles.
Otro asunto adyacente, pero no asimilable y, en cualquier caso, mucho más específico es el relativo a la actitud que debemos adoptar los que escribimos sobre libros ante los fenómenos de grandes ventas, resultado las más de las veces de operaciones comerciales que poco o nada tienen que ver con el contenido de una obra en sí. En otras ocasiones, todo hay que decirlo, no se trata tanto de un asunto de marketing o una planificación de laboratorio como un imprevisto éxito, al socaire de una corriente en boga o de una simple moda. A veces, ni eso, como ha pasado recientemente con El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que lleva a día de hoy treintaitantas ediciones y cerca de un cuarto de millón de ejemplares vendidos, una barbaridad en España para un ensayo y más de un autor novel. Sea como fuere, dado que en principio este éxito comercial no prejuzga o presupone la calidad primigenia del producto –una determinada tendencia, por ejemplo, puede aupar un libro bueno, malo o regular- me resisto, también en esta vertiente, a posiciones extremas o apriorísticas. No comparto la opinión de los que, por definición, abominan o simplemente son renuentes a ocuparse de libros de gran circulación, del mismo modo que me parece insostenible la actitud acrítica de los que se apuntan a la última moda simplemente por el hecho de ser tal. Basta ver la trayectoria de este blog para constatar que, equivocado o no, he seguido una trayectoria personal, guiado solo por mis intereses y aficiones, sin rechazar nada por principio, aunque –también es verdad- sin apuntarme a la novedad por la novedad o a los fenómenos mediáticos.
En fin, hora es ya de que reconozca que las disquisiciones que han ocupado los párrafos anteriores son simplemente el resultado de mis dudas ante el libro que hoy traigo a colación. Dudas que empezaron por la propia elección del volumen en el momento de empezar una nueva lectura. Nada me decía el nombre de la autora (cosa nada extraña dado que este era su primer libro y ni siquiera había ejercido su profesión de periodista); ni el título ni la sinopsis me resultaban atractivos y hasta su aparición, sin publicidad y en un modesto sello editorial propiciaba que pasara inadvertido. Confieso, pues, que jamás me hubiera fijado en él de no mediar la insistente promoción del mismo en un proceso muy parecido al «de boca en boca» o por su mención en otros contextos que poco tenían que ver con el estricto ámbito bibliográfico (artículos políticos, columnas de opinión, comentarios en diversos medios informativos). Es verdad que, en estas coordenadas, el discurso de la autora ante el presidente del Gobierno con ocasión de examinarse la Agenda 2030, siendo en parte consecuencia del libro, constituyó al mismo tiempo un espaldarazo definitivo al mismo, por cuanto el desparpajo de su exposición oral ante los responsables gubernamentales suponía un soplo de aire fresco frente al habitual discurso tecnocrático, tan grandilocuente como vacío. Vi el vídeo de su intervención antes de leer el libro y, de este modo, fue ello, junto con las mencionadas apreciaciones encomiásticas, lo que finalmente disipó mis reticencias a ocuparme del volumen.
«Mi mensaje será muy claro: me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad». Esa es la primera frase que oye cualquiera que contemple la participación de Ana Iris Simón en la mencionada tribuna. Sorprendentemente –o quizá no tanto, por lo que luego se dirá- es también, textualmente, la primera frase que encontrará el lector del libro, un volumen de corta extensión que se puede leer holgadamente en una mañana o una tarde. Tampoco se crea, dicho sea de paso, que el discurso de marras era una refinada pieza oratoria sino una rápida alocución que no llegaba a los cuatro minutos de duración. Aunque la periodista leyó su disertación en algunos momentos de un modo algo trompicado, probablemente como resultado de un comprensible nerviosismo, la potencia de su texto terminaba por imponerse, no tanto porque estuviera bien escrito –que también- como por el hecho de que la reflexión política entreverada de elementos autobiográficos prestaba a su intervención una pátina abrumadora de sinceridad. Simón –el apellido, como verá el lector del volumen, tendrá su importancia en el entorno familiar: «los Simones no operamos como un partido, sino como un clan»- tomaba como segunda referencia inicial su edad en aquel momento (29 años) para argumentar el porqué y el cómo de su primera aseveración, es decir, por qué consideraba a esas alturas de su vida que esta –en realidad, la vida de todos los que integran su generación- era peor que la de sus padres.
Un par de rápidas pinceladas le servían a la oradora para bosquejar el modus vivendi de la generación anterior, la de sus progenitores, cuando frisaban los treinta años: tenían trabajo fijo –carteros ambos-, vivían en un pequeño pueblo toledano, Ontígola, con un sueldo modesto, pero seguro, que les permitía tener una casa en propiedad –hipoteca mediante-, un coche y otros bienes de consumo –hasta una Thermomix- y, sobre todo, que les daba la posibilidad de formar una familia y educar a sus hijos. Sobre esa seguridad laboral y dicha estabilidad vital se asentaba una profunda confianza en salir adelante: de hecho, no necesitaban tener fe en el progreso porque el progreso era simplemente la realidad que se desplegaba ante sus ojos día a día. La firmeza y la permanencia esbozadas se pondrán a prueba, casi de la noche a la mañana, con los cambios acelerados que se desencadenan entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, todo eso que, por simplificar, conocemos como desmantelamiento industrial, vaciamiento rural y en fin, por decirlo con un término comodín, globalización. Para Ana Iris todo ello es tanto como decir beneficio de unos pocos y hundimiento de la mayoría. Lo expresa con una frase rotunda: «la aldea global arruinó la aldea real». El incremento de la desigualdad a todos los niveles conllevaba por otro lado la precariedad generalizada. Su impacto fue inmenso en el medio rural, pero también se extendió como un tsunami en las condiciones de vida y trabajo de los más vulnerables: los sectores más modestos de la sociedad y los jóvenes en general.
Así, en un corto lapso de tres o cuatro décadas, lo que parecía fácil y hasta natural, como disponer de casa, formar una familia y tener hijos, dejó de serlo. Si a las alturas de 1970, su abuelo podía mantener ocho hijos, en los primeros compases del siglo XXI constituye una rareza su situación, la de ser madre con treinta años, porque las dificultades objetivas de nuestra sociedad llevan a retrasar cada vez más la maternidad, hasta el punto de que sea más normal hoy en día ser madre primeriza con cuarenta años que con veinticinco. La descripción de este panorama le permite culminar su arenga con una reflexión tan rotunda como brillante: está muy bien, viene a decir a «sus señorías», que hablen ustedes de agendas para 2030 y planes para 2050, que apuesten por la ecología, el desarrollo sostenible y las energías renovables, todo eso, en fin, que constituye el leit-motiv del discurso tecnocrático progresista, aquí y en todo el mundo. Pero mientras, la realidad que vive la gente normal y corriente va por otro lado, porque le falta lo más elemental, según consignaba antes: el acceso a la vivienda, el trabajo, la estabilidad, la posibilidad de mantener una familia y tener hijos. Por ello, todos los programas políticos, aun siendo bienintencionados o yendo bien encaminados –que ya es mucho suponer- corren el riesgo de ser palabrería hueca… «si en 2021 no hay techo para placas solares, porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi, porque no tenemos hijos».
A más de uno ese llamamiento le resultará demagógico –al menos, como está expresado- pero a mí no me parece recusable en la medida en que pueda servir de toque de atención realista frente a las propuestas etéreas, por decirlo suavemente, que pergeñan los expertos y se cuecen en los despachos ministeriales. Más discutibles son, sin embargo, las propuestas que antes de esa conclusión -para evitarla, si hablamos con propiedad- desgrana Ana Iris Simón, no ya solo por recaer en generalidades –fomentar el acceso al trabajo y la vivienda de los jóvenes, reindustrialización, políticas de natalidad, apoyos fiscales a las familias, etc.- sino porque dejan entrever algunos tics populistas de viabilidad más que dudosa. El énfasis en la necesidad de recuperar la «soberanía» frente al «capitalismo global», la condena del liberalismo –entendido como una de las hidras de la modernidad-, la tentación proteccionista, el freno a la inmigración o la receta de recuperar la seguridad laboral de antaño, por citar un ramillete de presuntas soluciones, no parecen que constituyan una batería de medidas eficaces para revertir la marcha de los acontecimientos que se suceden en este nuestro mundo -irremisiblemente globalizado, por más que le pese a muchos-. No quiero descender a detalles concretos, pero tengo que consignar -para que se hagan una idea- que en ese batiburrillo se deslizan planteamientos que tendría que calificar al menos como desafortunados, como cuando sostiene que favorecer la entrada de inmigrantes que permiten pagar las pensiones en nuestro país equivale a «robarle la mano de obra a los que hace siglos les robamos el oro».
A estas alturas ustedes se preguntarán: ¿y del libro, qué? Pues, miren, si he prestado tanta atención al discurso de marras es sencillamente porque en él están mejor expuestas que en el volumen en cuestión las tesis de la autora. Como suele ser usual en los tiempos que corren, Feria se presenta como novela, una catalogación cada vez más imprecisa por cuanto ahora novela viene a ser casi cualquier cosa que no tenga versos, gráficas, notas o bibliografía y, a veces, incluso con estos elementos. Hablando con propiedad, Feria es un híbrido entre ensayo reivindicativo y memorias familiares, con mucho más de esto último que de lo anterior. No pongo en duda que haya cierta poesía y elementos ficcionales en sus páginas, pero lo que impera es, como he dicho antes, una suerte de autobiografía enmarcada en una crónica familiar de raíces muy manchegas, con un aluvión de nombres propios que conforman el mundo perdido de la infancia de la autora. Para que se hagan una idea, transcribo un párrafo tomado casi al azar, que resulta tan representativo del ambiente descrito y del estilo de la narración como podía ser cualquier otro: «Las ferias de Criptana también me gustaban mucho porque veía a mis primos de la otra familia, a los Simones, y nos íbamos a cenar un pollo adonde Liendre o a comer churros y yo iba por allí como Pedro por su casa, saludando a la Inés, que era prima de mi abuela y que ponía un puesto de turrón —porque éramos de Castuera, pero turroneras—, o al Juanma, que tenía uno de hamburguesas, o a mi tito Ángel, que vendía bolsos y cinturones y bisutería y juguetes como mis abuelos, solo que tenía el puesto más apañao. Iba por la feria de Criptana como Pedro por mi casa, pero cuando algún Simón, cuando mi tía Ana Rosa o mi prima Marta me decían que había salido a los Bisuteros o que menuda bisutera estaba hecha, me enfadaba».
Ese es el tono a lo largo de las doscientas y pico páginas del volumen. Se supone que la forma –recuperación del habla popular- quiere estar en consonancia con el fondo y así, la madre es sistemáticamente «la Ana Mari», la abuela, «María Solo», o «la Rebeca», una de las primas de su madre, se casa con «el Ratón» y así sucesivamente, por lo que respecta a los personajes. En cuanto al contenido propiamente dicho, la autora no hace ascos –todo lo contrario- a la llamada cultura popular, entendiendo por tal desde las tómbolas que reparten chochonas («y otra chochona, y otra chochona; si quiere la chochona, le damos la chochona») hasta la teorización de el Fary sobre «el hombre blandengue»: «Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé. Y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. La mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra; porque como bien en otras ocasiones he dicho yo, lo que más valoro en esta vida es la mujer, y para mí la vida tiene sentido enorme con la mujer. La vida no tendría sentido sin la mujer. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre, y entonces le da capones y todo».
Más allá de los detalles puntuales y los avatares concretos, se percibe que la autora bucea en el pasado –su infancia- para recuperar unas señas de identidad que trascienden la dimensión personal, puramente individual, para convertirse en el retrato de un clan familiar y de ahí, rápidamente, en la memoria de una colectividad, una España pasada y ya irrecuperable, la de las ferias –sus ancestros eran feriantes: de ahí el título-, las celebraciones populares, las telenovelas, las labores rurales, las confidencias femeninas o, simplemente, el aprendizaje sentimental de una generación abocada a vivir una vida completamente distinta de la de sus padres. En este sentido, la ingenuidad o incluso -¿por qué no decirlo?- la tosquedad que destila el texto, queda justificada por la mirada infantil que sustenta toda la narración y, en definitiva, aparece como un recurso menos elemental o primario de lo que parece a primera vista. Otra cosa distinta es que el mantenimiento de este registro de principio a fin nos pueda parecer a muchos lectores simplemente cansino o que los lances menudos de los Simones y de la propia autora resulten a la postre bastante insustanciales.
Como narración, Feria se lee con mucha facilidad y puede tener su público pero lo que verdaderamente llama la atención –por lo menos a quien firma estas líneas- es cómo una obra tan liviana ha levantado tanta polvareda. No he subrayado, porque he supuesto que no hacía falta, que el libro está escrito desde una óptica de izquierda –la familia de la autora se presenta como comunista- pero lejos de todo dogmatismo (¡hasta se cita, y no para impugnarle, a Ramiro Ledesma Ramos!). Es indudable que, en un ambiente político tan polarizado como el que vivimos, en el que las rigideces sectarias han llegado a extremos casi caricaturescos, Ana Iris Simón ha tenido la habilidad de plantear cosas corrientes con una desenvoltura o incluso una insolencia desgraciadamente insólitas: ¿por qué la liberación de la mujer debe estar reñida con la sensualidad y el erotismo?, ¿por qué las izquierdas en general y los comunistas en particular no pueden tener patria o, simplemente, hablar de España con naturalidad?, ¿por qué el progresismo debe demonizar la fe y la tradición católicas?, ¿por qué desde esa perspectiva todo el que no comulga con nuestras ideas es un fascista?, ¿por qué la incentivación de la natalidad es una política de derechas?, ¿por qué los habitantes del medio rural son siempre sospechosos de conservadores, tradicionales o incluso reaccionarios?, ¿por qué lo bueno es imitar las modas extranjeras y lo español es casposo?
Si Simón hubiera escrito un ensayo argumentando esos planteamientos, es más que probable que no hubiera vendido ni doscientos ejemplares, pero como ha envuelto esos dardos en una narración que a su nivel recuerda mucho –en otro registro, claro- al Almodóvar de Volver, su éxito ha sido fulgurante. Se ha beneficiado además, como apuntaba antes, del acartonamiento ideológico o la esclerosis política que nos aqueja, no solo en la vida institucional sino en las más diversas tribunas públicas y en los medios periodísticos. Resulta risible, por no decir patético, el desconcierto que sus proclamas, entre lo elemental y lo ingenuo, han causado en el establishment mediático: «‘Feria’, el libro de la discordia: ¿autoficción neofascista o reivindicación de lo comunitario?» titulaba desde la izquierda eldiario.es. ¡«Autoficción neofascista»! ¡Toma del frasco! Por su parte, elconfidencial.com no se quedaba a la zaga con un titular entre chusco y grotesco: «La escritora roja que enamora a la gente de derechas». La entradilla de este último artículo produce vergüenza ajena y muestra el nivel en el que estamos: «A Ana Iris Simón le ha salido una primera novela más roja que el hierro incandescente que, sin embargo, hace parpadear con beatitud y babear de ternura a media derecha española». Aparte de la intención, que se califica por sí misma, ni la «novela» es «roja», como ha debido quedar claro en los párrafos anteriores, ni existe «beatitud» ni «babeo» en una derecha española que, con algunas excepciones, si por algo se distingue en su aspecto más institucional, es por su indigencia ideológica y el miedo a debatir cualquier cosa que vaya más allá de la mera gestión tecnocrática.
En fin, volvamos al principio. La cuestión de si las nuevas generaciones viven hoy peor que sus padres siempre generará apasionadas controversias porque afecta a uno de los pilares ideológicos que ha sustentado nuestra sociedad -y casi me atrevería a decir nuestra civilización- desde los lejanos tiempos del Siglo de las Luces: la absoluta confianza en la idea de progreso, o sea, que la historia es como una flecha de un solo sentido que se dirige hacia arriba, hacia más altas cotas de conocimiento, riqueza, bienestar y felicidad. Lo paradójico de la situación actual no radica en que se haya quebrado exactamente esta fe en el avance de la humanidad, sino algo mucho más retorcido, que el progreso en algunos órdenes de la vida –en lo material o, más exactamente, en la tecnología- lejos de conducirnos al edén, amenaza con retrotraernos a un infierno o, al menos, un purgatorio de proporciones incalculables, que abarca desde el alarmante deterioro ambiental hasta una nueva precariedad en las condiciones laborales y vitales. Incluso planteándolo en la forma esquemática y elemental que acabo de hacerlo, es obvio que se trata de un asunto cardinal –el crucial «tema de nuestro tiempo», por emplear la consabida fórmula orteguiana- que debemos afrontar los seres humanos en el porvenir que nos espera. Son, en cualquier caso, palabras mayores ante las que una obra como Feria aparece con la insignificancia de una mota de polvo en el viento: no ofrece soluciones porque tampoco plantea en rigor problema alguno. Se limita a recrear un mundo perdido y a decirnos poco más o menos: bueno, comparado con lo que tenemos hoy, aquello no estaba tan mal, ¿no les parece? Vale, podemos asentir quizá, no sabemos si realmente convencidos o habiéndonos dejado ganar por la añoranza. Y ahora, ¿qué? No es culpa de Ana Iris Simón que ahora se haga el silencio. Son los que han sobredimensionado una aportación tan discreta como Feria quienes tendrían que responder.