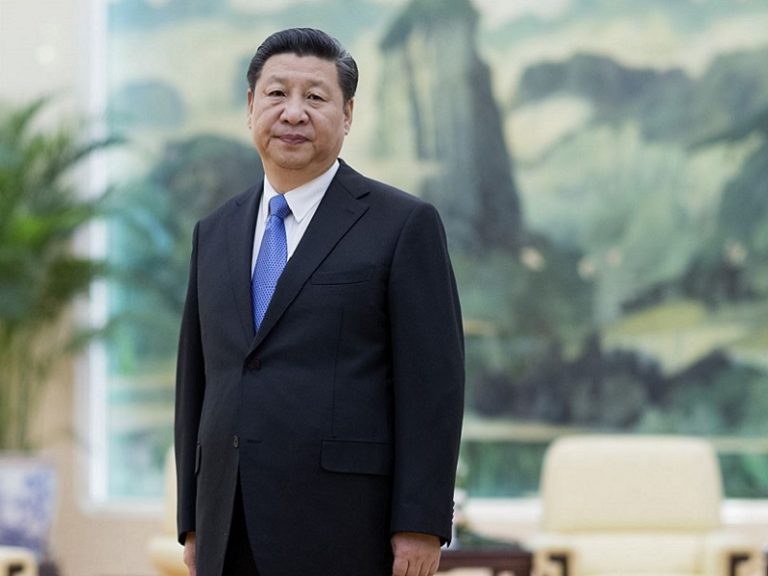Teorizar en exceso como reproche: como el cariñoso reproche que una hija, actualización de la muchacha tracia de la anécdota platónica, dirige a su padre, el filósofo que –como Tales de Mileto antes de caer al pozo– se distrae mirando el cielo de las abstracciones en descuido de las realidades terrenales. De ahí arrancábamos la semana pasada esta breve reflexión, a todas luces insuficiente, sobre el bíos theoretikós, la criatura teorizante que se separa del mundo sin poder despegarse del todo de él. Y decíamos que el dilema sobre el superior valor de la vida examinada, defendido por Sócrates y demás miembros de una augusta tradición occidental, no admite una fácil solución. Por eso se preguntaba el socarrón Kurt Vonnegut qué sucedería si la vida examinada resultase ser una milonga. Porque quizá la teoría sí arruina la vida, después de todo. A lo que habría que añadir el arte que la vida lleva dentro, al empujarnos hacia una recepción analítica que nos priva de las emociones más elementales: el narratólogo identifica mecanismos internos, el espectador ordinario es seducido por las formas externas. ¿O no?
Quizá la más célebre discusión de este problema sea la desarrollada por John Stuart Mill en el primer capítulo de su breve tratado en defensa del utilitarismo moralJohn Stuart Mill, Utilitarianism, Indianápolis, Hackett Publishing, 2001.. Tal como él mismo lo define, éste propone que la «utilidad», entendida como el principio del máximo placer posible, sea el fundamento de la moral, de forma que las acciones serán correctas si tienden a promover la felicidad e incorrectas si hacen lo contrario: siendo la felicidad el placer y la ausencia de dolor, y la infelicidad el dolor y la ausencia de placer. Discurre Mill que, como ya se afeaba a los epicúreos, esta formulación suele disgustar por dar la impresión de privar a la vida de todo propósito elevado. ¡Todos a la pocilga! A la vista de las superiores facultades del ser humano y de su tendencia a satisfacerlas, sin embargo, son quienes esperan que la búsqueda del placer conduzca a placeres primitivos quienes están degradando al ser humano. Por el contrario, el principio de utilidad es compatible con el hecho de que algunos tipos de placer sean más deseables y valiosos que otros. Es decir, que leer un buen libro o visitar un museo sería preferible a una borrachera o a cantar en un karaoke; por poner un ejemplo al azar y sin excluir la compatibilidad –en principio no simultánea– de esos dos tipos de actividad. Pero, ¿quién está en disposición de decidirlo? ¿Y si el karaoke procura más placer a alguien que leer un buen libro? Mill, perspicaz, proporciona la única solución posible:
De dos placeres, si hay uno al que todos o casi todos entre los que han experimentado ambos otorguen una preferencia decidida, con independencia de cualquier obligación moral o sentimiento que los empuje a ello, ése es el placer más deseable.
Lo que dice Mill es sencillo y apunta hacia un irresoluble problema epistemológico: la diferente posición que ocupan quienes sólo conocen un tipo de placeres, incapaces como son por ello de juzgar la comparación que implica a ambos. Dicho de otro modo, si el apasionado del karaoke jamás ha leído un libro, ¿cómo podría juzgar la preferibilidad de un placer sobre el otro? Más común es, en cambio, que el lector se haya emborrachado alguna vez. Pues bien, sucede que quienes conocen ambos «otorgan una clara preferencia a la forma de existencia que emplea sus cualidades más altas». De modo que quien está familiarizado al alimón con los placeres superiores y los inferiores no puede pasar sin los primeros, aun cuando también cultive los segundos: el celibato no es condición de existencia del animal teórico. Aunque habría que preguntarse si este último no se encuentra con mayores dificultades que quien elige –o se encuentra, sin «elección» propiamente dicha, inmerso en– los placeres inferiores.
Sobre este particular, Mill tiene unas palabras para el bóos theoretikós. A su juicio, es indudable que quien se orienta a los placeres inferiores tiene una mayor probabilidad de verse satisfecho, mientras que quien persigue intereses superiores «siempre sentirá que cualquier felicidad a la que pueda aspirar, tal como está constituido el mundo, es imperfecta». Desajuste psicológico y emocional al que aludía Peter Sloterdijk cuando se preguntaba si no será que el teórico se aleja de la comunidad por su incapacidad personal para permanecer integrado en ellaPeter Sloterdijk, Muerte aparente en el pensar. Sobre la filosofía y la ciencia como ejercicio, trad. de Isidoro Reguera, Madrid, Siruela, 2013., y que, si estiramos la cuerda, puede explicar el frecuente histerismo del intelectual ante los defectos del mundo y sus habitantes; un siniestro precedente, a veces, de proyectos delirantes de ingeniería social dirigidos a la mejora del mundo. En todo caso, en una conocida sentencia, Mill abunda en la divisoria epistemológica que separa al cultivador de ambos tipos de placeres:
Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Y si el tonto, o el cerdo, son de una opinión diferente, es porque sólo conocen su parte del asunto. La otra parte de la comparación las conoce ambas [la cursiva es mía].
La conclusión que se sigue de aquí es clara: nadie abandona el cultivo de los placeres superiores, una vez que se encuentra familiarizado con ellos, para dedicarse en exclusiva a los inferiores. Y, por tanto, el rechazo de los primeros por parte de quien sólo conoce estos últimos –el tonto, el cerdo– no sería más que el rechazo del excluido. Es decir, de quien compadece a quien se sienta en un banco del parque a leer a Hegel en lugar de dar de comer a las palomas. Sin que, conviene insistir, sea incompatible hacer ambas cosas y pasar, por así decirlo, del Espíritu Objetivo al alimento para las palomas, y viceversa.
En principio, la tesis de Mill es irreprochable. ¿Qué puede decir sobre el cultivo del espíritu quien nunca ha intentado o logrado aprobar las primeras lecciones del exigente curso de iniciación a los placeres superiores? Tal como recuerda Félix Ovejero en su libro sobre la moral del creador, hay actividades que demandan un esfuerzo superior, una auténtica formación previa que nos da acceso a bienes más sofisticados y complejos, pero también más enriquecedoresFélix Ovejero, El compromiso del creador. Ética de la estética, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014.. ¡La cultura tenía un precio! Más aún, podríamos preguntarnos si el cultivo de los placeres superiores no hace también posible un disfrute mejorado de los placeres inferiores: desde una buena comida a un encuentro erótico, pasando por una puesta de sol e incluso el propio karaoke. En todos estos casos, el placer inmediato puede verse enriquecido por un conjunto de mediaciones culturales que añaden complejidad o, al menos, referencialidad a la actividad en cuestión. Ecos literarios o filosóficos, extracción de significados, evocaciones asociativas, autoconciencia: dimensiones de la experiencia que se suman a la experiencia en bruto. Aunque también podría alegarse que esos manierismos hacen complicado lo sencillo y detraen del placer inferior su encanto específico.
En el terreno de la recepción del arte, un problema, si lo hay, podría estribar en la neutralización afectiva del analista frente al espontáneo disfrute de quien se entrega a la narración u obra plástica correspondiente sin atender más que a la impresión sensible que le procura. Pero quizá sea un falso problema si recurrimos al criterio de diferenciación sugerido por Mill: es dudoso que quien aprenda a desentrañar las obras de arte y los productos de la cultura de masas en toda su complejidad añore los días en que dejaba pasar sus significados para atender únicamente a sus aspectos más superficiales. A. O. Scott, que ejerce la crítica cinematográfica en The New York Times, acaba de publicar un libro en el que defiende la crítica como un medio para vivir mejor: un herramienta para la autocomprensión humanaA. O. Scott, Better Living Through Criticism. How to Think About Art, Pleasure, Beauty, and the Truth, Nueva York, Penguin, 2016.. Leon Wieseltier ha lamentado en The Atlantic la pobreza de este trabajo, pero no deja de ser sintomático que la crítica haya de ser defendida de sus detractores posmodernos. Posmodernos han de ser, si entendemos que la afirmación de la posibilidad de un análisis objetivo de las obras de arte es, a su vez, una creencia moderna de raigambre griega y continuidad ilustrada. Pero, exista o no un criterio universalizable para la fijación del gusto estético, problema perseguido con ahínco por Félix Ovejero en el libro antecitado, la crítica o el análisis podrían ser defendidos sobre la base de que hacen posible identificar las riquezas y pobrezas de la obra en cuestión, incluyendo su contextualización en una tradición determinada. ¡Quién no ha creído que una obra leída a los veinte años es una cumbre de originalidad, sólo para descubrir años después que era un simple eco de algún producto anterior!
Hablando de manierismos, un fenómeno anejo no exento de interés y lleno de ramificaciones consiste en la hipertrofia culturalista que otorga a la codificación referencial un papel destacado en la producción y recepción de la obra de arte. Este universo de alusiones facilita, de paso, la identificación emocional que se deriva de la pertenencia a una comunidad de significados que es, en realidad, un trasunto del culto para iniciados. En sus manifestaciones más elevadas, la espesura referencial está llamada a enriquecer su campo semántico y afectivo, pero limita inevitablemente su público potencial por requerir de una audiencia familiarizada con las asociaciones empleadas por el autor. Pensemos en la poesía primera del gran Guillermo Carnero, por poner un ejemplo entre muchos. En «El movimiento continuo», poema incluido en su primer libro, compone una enumeración que incluye «las memorias de Frégoli y un manual de Etiqueta Cortesana, con anotaciones manuscritas de Óscar Wilde, y alguna raspadura de Baudelaire»Guillermo Carnero, Dibujo de la muerte. Obra poética, Madrid, Cátedra, 1998.. Es obvio que sólo quien capture el significado de esas referencias podrá integrarlo en su experiencia lectora y, con ello, hacer justicia al poema (algo que, por lo demás, ya sucedía en el culteranismo gongorino, lleno de alusiones a la mitología clásica). En la edición crítica que manejo, son necesarias cuatro notas a pie de página para aclarar las citas de Carnero a quien no las conozca. Y variante de este fenómeno es el culto a los ídolos del teatro, por emplear la expresión de Francis Bacon: el idolismo que convierte en héroes personales a las figuras de la historia de la cultura y produce una contemplación de la realidad que sólo opera a través del prisma por aquella proporcionado. Ahí están los vampiros concebidos por Jim Jarmusch en la estupenda Only Lovers Left Alive, auténticos dandis cuyos gabinetes están decorados con cuadros o fotografías de poetas, pensadores, novelistas y filósofos. En este caso, el placer superior fagocita al sujeto que los disfruta, aunque este proceso quizás haya de entenderse como un gozoso parasitismo mediante el cual la teoría se adueña de la vida y la potencia añadiendo, si no felicidad, sí densidad significativa.
No obstante, aunque todavía vigente en líneas generales, la distinción milliana entre placeres superiores e inferiores no deja de ofrecer un cierto regusto clasicista. Es bien sabido que la cultura de masas ha diluido las fronteras entre la cultura culta y la cultura popular, a salvo de algunos reductos que aquélla no parece capaz de absorber (como la música clásica, que no por casualidad va perdiendo irremediablemente aficionados). La sociedad contemporánea es un «ludódromo», según la feliz expresión que Rowland Atkinson y Paul Willis aplican a los jugadores de videojuegos en su relación con el espacio urbanoRowland Atkinson y Paul Willis, «Charting the Ludodrome. The mediation of urban and simulated space and rise of the flâneur electronique», Information, Communication & Society, vol. 10, núm. 6 (2007), pp. 818-845.: un espacio a la vez analógico y digital donde experimentamos diversos placeres estimulares mediados por viejas y nuevas tecnologías, del libro al smartphone, en un contexto donde la cultura es simultáneamente sacralizada (como sustituto de lo sagrado) y banalizada (por efecto de la democratización capitalista). Bien mirado, sin embargo, quizá sea precisamente un marco social así el que en mayor medida demande de sus miembros una vida examinada y un talante teórico: habida cuenta de la facilidad con que uno puede perderse en el laberinto de espejos de su oferta ilimitada. Porque acaso quien caiga hoy en el pozo no sea Tales, sino la muchacha tracia, distraída por la pantalla de su teléfono.