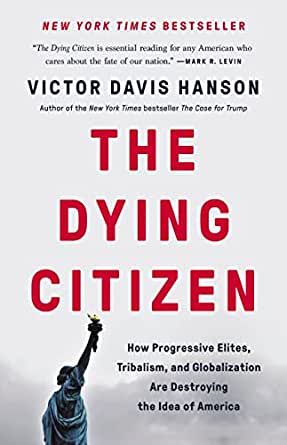En su manifiesto fundacional, el grupo «Libres e Iguales», que se creó en 2014 como respuesta al nacionalismo catalán y su pretensión de destruir la condición de ciudadanos libres e iguales de todos los españoles, argumentaba que el nacionalismo antepone la identidad y el territorio a los derechos y la ciudadanía, y se lamentaba de la falta de un auténtico debate público sobre las consecuencias que el proyecto nacionalista puede tener para la libertad, igualdad y seguridad de los ciudadanos. El libro de Víctor Davis Hanson, The Dying Citizen, publicado a finales de 2021, que se podría traducir como La Muerte de la Ciudadanía y que lleva el provocador subtítulo de Cómo las élites progresistas, el tribalismo y la globalización están destruyendo América, contribuye a este debate desde una defensa férrea del concepto de ciudadanía que tenían los padres fundadores en EEUU y que reflejaron en su Constitución. Es un libro interesante para el lector español por dos motivos. Por un lado, porque da una visión rigurosa de la tradición republicana americana, a veces tan poco entendida en España (y en Europa), donde proliferan versiones simplistas, y con frecuencia grotescas, de la sociedad e historia de los EEUU. Por otro lado, el tema del libro, la decadencia de la ciudadanía constitucional entendida como garante de la libertad individual, es de permanente y dramática actualidad en España, como el manifiesto de «Libres e Iguales» dejó claro.
Victor Davis HansonEscritor de una multitud de libros de historia, destacaremos The Second War Wars o Las Segundas Guerras Mundiales, donde investiga la paradoja de cómo batallas contra enemigos distintos, con aliados dispares, en sitios tan diferentes del planeta, se amalgaman en un gran conflicto mundial. También es importante The Savior Generals o Los Generales Salvadores. Hanson señala en The Savior Generals cómo una persona puede resultar decisiva en un conflicto que parecía, a todas luces, perdido. Ilustran su tesis cinco generales, desde Temístocles en la batalla de Salamina hasta Petraeus en Iraq, pasando por Bizancio, la guerra civil americana y la guerra de Corea. Su libro más reciente, The Case for Trump es una explicación del fenómeno Trump, porque se alzó con la presidencia y porque, según el autor, esta fue un éxito. Aunque la traducción literal sería En Defensa de Trump, el contenido del libro justificaría el menos comercial título de Explicando a Trump, y le ha llevado a perder muchas amistades no sólo entre antiguos amigos y colegas demócratas, diametralmente opuestos a Trump, sino entre aquellos republicanos que también son radicalmente críticos con el anterior presidente. es catedrático de historia militar y clásica en el Instituto Hoover de la universidad de Stanford, profesor emérito de la universidad de Fresno y profesor visitante del Hillsdale College. Escribe frecuentemente, o ha escrito en el pasado, en medios como el New York Times, Wall Street Journal o los más conservadores National Review y Washington Times, donde ofrece una perspectiva histórica y empírica de la actualidad. Siempre desde posiciones conservadoras, su perspectiva ha evolucionado desde lo que podríamos llamar «republicanismo clásico» (apoyó las intervenciones de Iraq y Afganistán) a unas posiciones críticas y más alineadas políticamente con las prioridades establecidas durante el mandato del anterior presidente, sobre el que arroja dos perspectivas distintas. A la vez que ensalza sus políticas, por considerarlas, como veremos, necesarias en el futuro, se muestra muy crítico con su personalidad. Su vida en una granja que ha pertenecido a su familia por varias generaciones le ha llevado a compaginar dos vidas. Una, en la California profunda, donde ha experimentado en primera persona el impacto de la globalización e inmigración masiva y cómo estos fenómenos han cambiado radicalmente amplias zonas de EEUU y sus habitantes; otra, en la California elitista en lo económico y cultural, e hiperprogresista en lo político, de Palo Alto, donde se encuentra el Instituto Hoover en que trabaja.
Antes de entrar en las tesis fundamentales del libro, debemos referirnos al principio fundamental que el autor considera amenazado y que merece ser defendido: el concepto de ciudadanía republicano que los padres fundadores de los EEUU reflejaron en la declaración de independencia, soporte intelectual de la revolución americana, de la formación del país y de su Constitución, después de un experimento fallido de confederación que la precedió por unos pocos años.
El contexto político y social en el que se produce la revolución americana es el de unas colonias que recelan del carácter autoritario, digamos que «despótico o absolutista», tanto del monarca como del parlamento británico, al que contribuyen con impuestos, pero en el que no tienen representación; donde las tierras son abundantes pero la población escasa, lo que permite altos niveles de igualdad en cuanto acceso a la propiedad de tierras en una población que seguía siendo predominantemente agrícola, aunque también dependía para su prosperidad del comercio; y unas clases dirigentes fuertemente influenciadas por la Ilustración y, por ende, por el mundo clásico. Todo esto forma parte de las discusiones de la Convención Constitucional que tuvo lugar entre mayo y septiembre de 1787 en Filadelfia. En ella, la preocupación fundamental de los participantes es crear un sistema que preserve la libertad individual frente a cualquier forma de despotismo.
A diferencia de constituciones futuras en otros lugares del mundo, los debates en aquel verano de 1787 no se centraron en los derechos de los ciudadanos, sino en crear un modelo de poderes y contrapoderes en permanente conflicto y tensión que impidieran que ninguna persona, poder del estado o poder regional o local, prevaleciesen a costa de los ciudadanos. Como en alguna ocasión recordara el magistrado ya fallecido del Tribunal Supremo, Antonin Scalia, todos los regímenes autoritarios, despóticos o totalitarios garantizan nominalmente una multitud de derechos que, dada la centralización del poder en pocas manos, se convierten en papel mojado. Añadía que la carta en la que se detallan muchos de estos derechos (el bill of rights) fue una idea a posteriori (an afterthought), añadida en 1789. Por ello, el énfasis inicial era el establecimiento de una clara delimitación entre el poder del gobierno federal y el de los distintos estados; de un poder judicial independiente, con nombramientos de por vida; de un poder ejecutivo elegido (indirectamente a través del electoral college) por la ciudadanía e independiente del legislativo; y de dos ramas en el legislativo, con igual poder pero de características muy distintas, a saber, un Senado que refleja (sobre todo en su versión original) los intereses de los distintos estados y cambia de forma muy gradual para desincentivar el cortoplacismo característico de los políticos (el mandato de cada senador es de seis años y sólo un tercio del senado es renovado cada dos años), y un Congreso más numeroso, con mandatos más cortos de dos años (cuando se renuevan todos sus miembros) y con representación proporcional a la ciudadanía del país.
Pero, a la vez, los padres fundadores eran conscientes de que la libertad individual no solo dependía del establecimiento de un sistema político con todas las cautelas que habían previsto, sino de una clase media independiente económicamente del poder político y de las élites, y de un sistema moral que impusiera límites al nuevo ciudadano libre, a quien la Constitución consagraba el derecho de dar rienda suelta a sus deseos. La primera de estas preocupaciones es discutida ampliamente en el primer capítulo del libro de Hansen; la segunda no forma parte del libro, al menos directamente, pero no deja de ser importante, pues el fracaso de este nuevo experimento político que estaban creando no dependía de enemigos exteriores, sino que vendría desde dentro. Y de esto fueron plenamente conscientes los padres fundadores.
¿Qué podría moderar o limitar el comportamiento de los ciudadanos y garantizar que la vida en sociedad fuera posible y próspera? La respuesta era entonces, y parece ser hoy, evidente; un sistema moral que distinga el bien del mal. Y tal sistema no puede ser impuesto por una norma política. Las personas no deben dejar de hacer cosas solo porque sean ilegales, sino, fundamentalmente, porque no está bien hacerlas o porque hacerlas perjudica a la comunidad. Burke decía que el hombre está predispuesto a la libertad de forma proporcional a su disposición a poner cadenas morales a sus apetitos; a que su juicio y conocimiento se hallen por encima de sus prejuicios y vanidad; y a que atienda el consejo de los sabios y buenos antes que al de los aduladores. Al final, en aquel verano de 1787 decidieron arriesgar el éxito de este nuevo experimento a la confianza, o quizás sea más apropiado decir que la fe, de que ese corsé de valores existía y se mantendría en el tiempo, permitiendo el desarrollo y el florecimiento del concepto de ciudadanía reflejado en la Constitución. Cabe destacar que, sobre este punto, muchos de ellos fueron explícitos y veían esa brújula moral en la religión. En palabras de Adams, el segundo presidente de los EEUU, no existe un gobierno que tenga poder capaz de luchar con las pasiones humanas desenfrenadas sin la moralidad o la religión. Nuestra constitución fue hecha solo para el hombre religioso y moral. Es completamente inadecuada para cualquier otro. Nótese, por tanto, que cuando se habla de autogobierno los padres fundadores americanos no se referían en exclusiva a las normas por las que elegimos a nuestros representantes en una democracia, sino también a las reglas morales y religiosas autoimpuestas que gobiernan el comportamiento de cualquier persona.
Se podría decir que los autores de la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos eran unos poetas de la ciencia política en el sentido aristotélico del término. Su capacidad de identificar la naturaleza humana tal cual es, no como quisiéramos que fuera, les hizo concebir un documento clásico en el sentido de que es replicable y aplicable a todos los tiempos y en todos los lugares, de igual forma que la poesía de Shakespeare o la novela de Cervantes siempre serán actuales para cualquier lector en cualquier lugar del mundo. Es este legado universal el que Victor Davis Hanson admira y considera deber de cualquier generación preservar para la siguiente, aunque duda de su viabilidad futura dado el ataque sin precedentes al que está siendo sometido.
El concepto de ciudadanía tiene su origen en la Grecia de hace veintisiete siglos, cuando ciudadanos-propietarios tenían derecho al voto y a elegir a sus gobernantes en alrededor de mil quinientas ciudades-estado. De ahí, a través del imperio romano, la Edad Media, el Renacimiento y finalmente la ilustración, el concepto de ciudadanía fue evolucionando en lo que hoy se ha convertido. Durante este proceso, la igualdad ante la ley fue un principio cambiante. Primero solo afectaba a los varones propietarios, pero una vez se estableció ese principio, con el tiempo y de forma inevitable, se iría ampliando hasta cubrir a todos. De hecho, indica el autor, lo que preocupaba a Platón y otros reaccionarios críticos de la democracia, era este proceso evolutivo imparable de inclusión, que, argumentaban, podría llevar al caos y a la vuelta de la tiranía.
Para el autor, el concepto de ciudadanía que protagoniza el libro es aquel que protege las tradiciones pasadas y la libertad individual bajo la ley, y que trasciende a gobiernos concretos y líderes ocasionales. El autor destaca algo que aplica a cualquier país que posea un sistema constitucional digno de ser preservado, y es que los países son tan buenos como los ciudadanos que los conforman en cada momento y que están dispuestos a esforzarse y sacrificarse para preservarlo y mejorarlo. Además, previene de que las repúblicas no se pierden de forma gradual durante siglos sino en apenas una década, recordando algo que debería ser obvio para cualquier observador de la historia: y es que ésta no es lineal ni totalmente predecible, y que ha sido más común vivir sin los derechos y privilegios de las democracias constitucionales modernas que con ellos.
¿Cuál es el peligro que ha llevado al autor a escribir este libro? El ataque al concepto moderno de ciudadanía representado por la Constitución de los EEUU hace ya 233 años. Este ataque se produce desde dos frentes antitéticos; por un lado, desde la ignorancia de o el desprecio hacia la Constitución (al que dedica la primera parte del libro); por otro, desde los que la conocen muy bien, y sin embargo la desdeñan (a esto está dedicada la segunda parte del libro).
La ignorancia es el resultado de la degradación progresiva de la educación, algo evidente también en España, que ha ido debilitando el conocimiento y la comprensión de los derechos y deberes que caracterizan los valores constitucionales, lo que hace más fácil su destrucción. Por otro lado, el autor identifica a una élite que, desde el conocimiento de la Constitución, se cree en la necesidad de alterarla fundamentalmente para adaptar los EEUU a un modelo globalista en el que ya no existan ciudadanos de países concretos, sino ciudadanos del mundo. El problema de estas alternativas y el peligro de que tengan éxito es que no llevarán a un concepto evolucionado, más moderno, digamos que «actualizado» de ciudadanía, sino que regresaremos al de preciudadanía, que es incompatible con la democracia moderna y los derechos individuales. Este es el foco de la primera parte del libro dividido, en tres capítulos titulados: «campesinos», «residentes» y «tribus». Y esta es la parte del libro que más nos puede interesar a los españoles.
En el primer capítulo del libro se discute la importancia de una clase media fuerte, tanto cualitativa como cuantitativamente, para preservar la libertad individual, elemento fundamental de la ciudadanía que previene las distintas formas de totalitarismo. Se habla también de cómo el debilitamiento económico de la clase media en las últimas décadas ha reducido su independencia material y, por tanto, su capacidad de desarrollar este papel. Aristóteles asociaba la fortaleza de la democracia a una fuerte clase media de iguales, moralmente superior a las élites y más estable y fiable que los pobres. El autor nos recuerda que una vez bajo la protección de la ley, en vez de la voluntad arbitraria o patronazgo de aristócratas o autócratas, el ciudadano posee mucha más libertad económica y política para pintar, escribir, construir, descubrir, inventar… Sin el miedo constante a ser injustamente encarcelado, asesinado o privado del producto de su esfuerzo, un ciudadano es capaz de desarrollar sus talentos al tiempo que contribuye al desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Por esto los defensores tradicionales de la clase media han argumentado que su fortaleza está sustentada en el derecho a la propiedad, pues una clase media de propietarios, aunque sean modestos, tiende a generar la autosuficiencia, responsabilidad y estabilidad social de la que carecen los pobres, así como puede frenar la habilidad de los ricos y poderosos para manejar a su antojo el gobierno de turno. Por ello, Edmund Burke advertía que la necesidad de cohesión social no puede ser un pretexto para confiscar los bienes de ciudadanos respetuosos con la ley. Según los padres fundadores de los EEUU de finales del siglo XVIII, la abundancia de tierras y la escasez de pobladores (el noventa por ciento de los colonos originales eran pequeños granjeros), propiciaba las condiciones naturales para la formación de una clase media poderosa basada en la propiedad de la tierra de forma muy igualitaria para la época y concedía una razonable autosuficiencia económica y estabilidad, más aún cuando se complementaba con las oportunidades económicas que dispensa el comercio. Se evitaba así la servidumbre, formal o informal, del latifundio hereditario aristocrático.
Una clase media dominante e independiente no depende sólo del acceso igualitario a la propiedad, sino de la defensa del derecho a la propiedad frente a cualquier poder. Y no es necesaria solamente para frenar las tendencias totalitarias de la élite, en aquel tiempo aristocrática, sino también para hacer frente a otra clase, aquellos a los que Tocqueville se refería como los de la «infancia permanente» en su libro La Democracia en América, a los que un estado despótico o autoritario erige como árbitro único de su felicidad… garantizando su seguridad, previendo y proveyendo sus necesidades, facilitando sus placeres, manejando sus preocupaciones, dirigiendo su energía… ¿qué queda sino evitarles la preocupación de pensar y el problema de vivir?
Este nuevo modelo bifurcado, en el que, por un lado, hay unas élites administrativas y económicas y, por el otro, ciudadanos que desde que nacen hasta que mueren lo deben todo al estado, con una clase media debilitada cualitativa y cuantitativamente, es un modelo premoderno, medieval. La clase media fue evolucionando. De ser eminentemente agraria, antes de la revolución industrial, pasó a estar constituida por profesionales, propietarios de sus casas, con acceso cada vez más asequible a una mayor formación académica o vocacional. Las consecuencias del debilitamiento de la clase media son significativas: por un lado, empeora o dificulta la movilidad social; por otro, argumenta el autor, se debilitan los hábitos, se podría decir que burgueses, que, hasta hace apenas unas décadas, cohesionaban la sociedad, como son el matrimonio, el tener hijos y tener la casa en propiedad.
El segundo capítulo del libro trata de la erosión política de la ciudadanía, que se une al debilitamiento económico discutido en el primer capítulo. La causa residen en la cada vez más débil distinción entre ciudadano de un país y mero residente (legal o ilegal) en él. El modelo original de inmigración adoptado por EEUU se basaba en la integración (melting pot o crisol de culturas) del inmigrante que, por tanto, se convertía en un ciudadano con plenos derechos.
El autor argumenta que las ideas de los padres fundadores no sólo reflejaban un chovinismo étnico de los colonos originales blancos y protestantes, sino que lo trascendía. Se asiste, a lo largo de los siglos, a un proceso que empieza con el crecimiento de una Roma multiétnica, y nos lleva a una Cristiandad multirracial, la Ilustración, la Reforma y el parlamentarismo británico. Al cabo, el origen étnico de los ciudadanos se hace irrelevante tras la integración. Por supuesto, llevó tiempo que el idealismo fundacional de los EEUU se materializase en igualdad efectiva frente a la ley para todos. Pero una vez sembrado ese ideal en la conciencia colectiva, su fructificación se hizo inevitable, incluso pagando el precio de una cruenta guerra civil que, a diferencia de similares conflictos en Europa, no balcanizó al país y mantuvo vivos los ideales fundacionales. Tras varias vicisitudes en la política de inmigración, el modelo cambió y se abrió a flujos migratorios masivos: la integración pasó a un segundo plano, siendo el factor determinante, no las necesidades del país, sino las de aquellos que querían venir a él. Así, de los 330 millones de habitantes de los EEUU en la actualidad, 50 millones no han nacido en el país y se estima que, de estos, 20 millones pueden ser ilegales.
Esta llegada masiva de inmigrantes, buena parte de la cual es ilegal, quebranta el concepto de ciudadanía, pues debilita el imperio de la ley, con gobiernos que aplican de forma arbitraria o ignoran completamente las normas migratorias en vigor, haciendo legal de facto una situación objetivamente ilegal. Hay dos beneficiarios tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político que por motivos distintos han coincidido en abrazar este cambio. A la derecha, aquellos que ven un claro beneficio económico aprovechando la existencia de la gran abundancia de mano de obra barata; y, más importante desde el punto de vista político, los que desde la izquierda ven en la inmigración masiva, incluida la ilegal, una forma de transformar en su beneficio la demografía electoral del país.
El tercer capítulo discute cómo la eliminación de la ciudadanía, debilitada económica y políticamente, está devolviendo a los EEUU a un estado natural de preciudadanía o tribalismo, en el que las afinidades raciales, étnicas, religiosas o consanguíneas son más importantes que los derechos ciudadanos creados bajo el paraguas de la nación-estado y de la igualdad ante la ley. Es este el capítulo que al lector español, preocupado por la deriva nacionalista o secesionista en varias regiones de España, interesará y, al tiempo, preocupará más. El tribalismo es el estado natural del ser humano y sólo se ha salido de él a través del constitucionalismo plural o de las dictaduras coercitivas. El autor explica cómo las ciudades-estado griegas, en las que las lealtades pasaron del clan a la oligarquía constitucional, acabaron con el tribalismo. Y si bien mujeres, jóvenes, esclavos y otros grupos no eran considerados ciudadanos políticamente hablando, lo que caracterizaba a esas ciudades-estado no eran aquellos grupos excluidos, sino el hecho de que hubiera un papel cívico y político para personas ajenas a la aristocracia dominante y su clan, lo que definía las relaciones sociales y políticas en todo el mundo en aquel momento. Es la diversidad, recuerda el autor, y no la homogeneidad, lo que puede derivar en violencia tribal. La experiencia americana de una democracia formada por muchos grupos de distintos orígenes, todos con plenos derechos tras sobrevivir el país a una guerra civil, es la excepción y no la regla en la historia de la humanidad, más caracterizada por los fracasados intentos de imponer coercitivamente la unidad a distintas tribus. En definitiva, la ciudadanía da cohesión al sentirse sus miembros identificados por valores comunes, y no por lo que caracteriza al grupo específico al que pertenecen.
En los EEUU, explica el autor, la vuelta al tribalismo no se ha hecho siguiendo las directrices marxistas clásicas, que siempre tuvieron mucha menor aceptación que en Europa. Si el viejo marxismo trascendía las diferencias raciales y unía a los oprimidos del mundo bajo una clase universal, en estos tiempos modernos, de mucha mayor riqueza y desarrollo económico, lo que se ha dado en llamar «marxismo cultural y racial» desecha, de forma incompatible con el Marx original, el concepto de clase y recupera los conceptos tribales de opresión en torno a la identidad racial, que es la que definiría la conciencia colectiva. Y esta obsesión por regresar al tribalismo étnico distrae la atención del problema de la decadencia de la clase media, que afecta a todas las razas. Es importante también destacar la incompatibilidad de la visión del hombre y la sociedad reflejada en la Constitución americana y el énfasis casi obsesivo de la igualdad. Madison lo explica en los Federalists Papers, el nº10, donde ve como inevitable la desigualdad en una sociedad libre. El énfasis de la nueva Constitución, argumenta, está en mitigar y atenuar tales desigualdades por el arbitrio de la igualdad ante la ley.
Los padres fundadores no eran platónicos, en el sentido de que no querían poderes divinos para forzar a los ciudadanos a ser iguales o determinar su comportamiento, sino aristotélicos. Buscaban leyes y costumbres efectivas que reflejaran la naturaleza humana innata y las lecciones aprendidas de la historia. Es por tanto fundamental una educación en valores cívicos que continúe la tradición de permanente autorreflexión y autocrítica. Sin embargo, lo que se está viviendo es un ataque constante contra las tradiciones y la historia, desde eliminar las celebraciones (el «día de Colón» o la Navidad, por ejemplo), hasta derribar estatuas o cambiar calles con nombres de figuras históricas. Es un esfuerzo consciente de redefinir el pasado para recalibrar el futuro, muy similar a lo que apoyan iniciativas en España como la ley de «memoria histórica», o su nueva presentación como ley de «memoria democrática». Ni la primera pretende recordar la historia, ni la segunda fortalecer la democracia. Son, por el contrario, esfuerzos, que pueden calificarse con propiedad de totalitarios, de reescribir el pasado para reencauzar un futuro muy distinto o, como dice Orwell en 1984: el que controla el pasado controla el futuro; el que controla el presente, controla el pasado.
Y no hay faceta de la vida que escape al tribalismo victimario imperante en estos momentos en sus distintas formas (racial, de género…), desde la política a la cultura, los deportes, la educación… haciendo que toda una generación de americanos haya crecido bajo la premisa de que su raza o género definen en exclusividad quiénes son, a expensas de los valores comunes que comparten con el resto de ciudadanos. De forma paralela, varias generaciones de españoles han crecido creyendo que el terruño en el que nacieron define su carácter en mucha mayor medida que los valores y tradiciones que les unen al resto de españoles nacidos en supuestas tierras extrañas.
El problema de la lógica victimista que está detrás del tribalismo moderno, es que la lista de ofensas que conceden el carácter de víctima no cesa de crecer, y cuando todos somos víctimas, nadie lo es. Señal, según el autor, de cómo este tribalismo está sustituyendo a la ciudadanía. El mayor peligro que representa el multiculturalismo, germen del tribalismo actual, es su aceptación institucional y, fundamentalmente, judicial. La igualdad ante la ley, pilar básico del ciudadano moderno, está siendo eliminada cuando grupos «marginados» se benefician de privilegios legales, producto solo de su identificación racial o sexual, como sucede también en España con, por ejemplo, la ley de violencia de género, que habiendo acabado con el principio de igualdad ante la ley y presunción de inocencia, fue «constitucionalizada» por el Tribunal Constitucional. El enemigo del tribalismo es el individualismo, pues contradice la idea de que todas las víctimas son, al igual que sus victimarios, idénticas. Este colectivismo y el reduccionismo inevitable al que aboca el tribalismo reinante hacen inevitable el triunfo de los oportunistas y mediocres y, a la vez, convierten a cualquier Constitución que preserve la libertad individual, sea la americana o la española, en un obstáculo a batir.
La segunda parte del libro, titulada «Post-Ciudadano», se centra en los esfuerzos de una parte minoritaria de la élite política, económica e intelectual, para transformar fundamentalmente el país, esfuerzo que pasa por el debilitamiento de la ciudadanía discutido en la primera parte del libro. Estos grupos, que conocen bien la Constitución, escriben brillante y elocuentemente sobre cómo modificarla para obtener esa quimera de la igualdad de resultados, que no de oportunidades. Creen que la naturaleza humana ha evolucionado desde 1788 y que la Constitución debe reflejar los nuevos tiempos y dejar atrás el concepto clásico de ciudadanía para adaptarlo a unos EEUU distintos y a una nueva comunidad global.
El primer capítulo de esta parte se dedica a los «no-electos», es decir, a los burócratas que cuentan con más y más poder en las democracias modernas, hasta el punto de que, a veces, parecen pesar sobre la voluntad de los representantes electos del pueblo. El gobierno federal de EEUU cuenta con casi tres millones de empleados y el Federal Register, que da cuenta de todas las regulaciones federales, contiene más de 175.000 palabras. El surgimiento de más y más derechos y regulaciones ha requerido de una burocracia cada vez mayor. La combinación de un aparato burocrático sobredimensionado ha permitido a ciertos burócratas exceder su función de fieles ejecutores de las decisiones de los representantes políticos elegidos por los ciudadanos.
La presidencia de Trump se vio boicoteada sistemáticamente desde dentro por funcionarios que, proclamando defender la democracia, intentaron acabar con el presidente legítimamente elegido por el pueblo. La forma tan explícita en que esto tuvo lugar no augura nada bueno para el futuro, en el que discrepancias con los líderes parecen razón suficiente para intentar revertir sus decisiones por parte de funcionarios, que pasan a ser percibidos por buena parte de la ciudadanía como activistas políticos. La fortaleza de las instituciones y la solidez de una democracia, nos recuerda el autor, no se comprueban en tiempos de líderes populares y queridos, sino con líderes controvertidos e impopulares como Trump. De forma similar, esta deslegitimación está afectando cada vez más a la prensa, que ha pasado de informar sobre los hechos a presentarlos de forma interesada y tendenciosa para promover y facilitar los cambios sociales y políticos que ella apoya.
Aunque el autor no lo trate directamente, conviene mencionar otro caso en que el exceso de leyes y regulaciones, y el correspondiente y gigantesco aparato burocrático, debilitan la libertad individual y el concepto de ciudadanía. En su libro Tres delitos al día, Harvey Silvergate argumenta que, en promedio, cualquier ciudadano en EEUU, sin ser consciente de ello, comete tres delitos federales. El número de leyes federales ha aumentado exponencialmente, a tal grado que se ha convertido en inmanejablemente vasto y, por tanto, arbitrario. Son tantas las regulaciones que afectan a todos los aspectos de la vida de cualquier ciudadano, que es imposible cumplirlas todas, hacer que se cumplan, o perseguir a los transgresores. Elegir qué transgresiones se cumplen, o cuáles no, encierra cierto componente de arbitrariedad. Si a esto se une la percepción de que los funcionarios que toman estas decisiones son, cada vez más, activistas políticos, la legitimación del estado y la fuerza del imperio de la ley se debilitan.
El siguiente capítulo está dedicado al esfuerzo que hacen muchos para, sin modificarla, reinterpretar la Constitución de forma radical e incompatible con su espíritu fundacional. A diferencia de la Revolución Francesa, que estallaría pocos años después, la Revolución Americana no busca la igualdad (o equidad) y limita radicalmente el papel del estado en las vidas de los ciudadanos. Los padres fundadores eran más partidarios de dejar al individuo buscar su felicidad como buenamente pueda (abandonando a su criterio la determinación de qué es la felicidad y cómo alcanzarla), que de la igualdad y la fraternidad. Los «revolucionarios» quieren, según el autor, revertir este «error» fundacional, pero dado lo complicado del proceso de enmiendas constitucionales y la casi seguridad de que estos cambios no concitarán el consenso necesario para ser aprobados, optan por reinterpretar la constitución y torpedearla desde dentro.
Por ejemplo, si el Tribunal Supremo, con sus nueve magistrados vitalicios, es un impedimento para el cambio, proponen aumentar ese número hasta tener una mayoría favorable a sus tesis; si en el Senado no se tiene una mayoría suficiente para el cambio, o las supermayorías requeridas son un estorbo, se cambian esas tradiciones centenarias con una mayoría simple, o se incorporan nuevos estados de clara mayoría demócrata (como el Distrito de Columbia, donde está la capital federal, Washington D.C., o Puerto Rico, hasta ahora sólo estado asociado). O, de forma incluso más directa y, a veces, a través del propio Tribunal Supremo, se usa a jueces activistas para reinterpretar la ley a su conveniencia. Así, por ejemplo, el aborto es legal en EEUU porque una mayoría del Tribunal Supremo averiguó un derecho constitucional a la privacidad que ampara el derecho al aborto, sin que el Congreso o el Senado hayan votado jamás una ley específica. De forma similar, se determinó un derecho constitucional al matrimonio homosexual, imponiendo su legalidad en todo el país sin que, de nuevo, Congreso o Senado aprobaran ley alguna.
La derecha nunca ha abogado por estos cambios radicales -cuasi revolucionarios- de las tradiciones constitucionales, favorecidos por una izquierda que gusta de saltarse el proceso legislativo cuando ve que sus argumentos no acaban de tener el respaldo electoral suficiente. Nótese la asimetría en este caso: mientras que una sentencia favorable del Tribunal Supremo o cualquier juez federal puede generar un derecho de obligado cumplimiento en todo el país, una sentencia desfavorable no resulta automáticamente en su prohibición. La decisión sobre su legalidad se decide estado por estado a través de los respectivos procesos legislativos.
El capítulo final se dedica a los «globalistas», aquellos que no se sienten ciudadanos de ningún país en concreto, sino «ciudadanos del mundo», lo que, paradójicamente, los puede llevar a tener mayor empatía por el desconocido que vive a miles de kilómetros que por el vecino de escalera. Este capítulo final está dedicado a aquellos en EEUU que creen antes en la aldea global que en el carácter excepcional del «experimento americano» iniciado en 1787. El peligro de tratar de exportar los valores occidentales a todos los rincones del mundo, al menos tal como estas élites globalistas los conciben, no se le escapa al autor, a la sazón defensor de las guerras de Iraq y Afganistán auspiciadas en parte por los «neocon» republicanos como una forma de llevar la libertad a esos lugares. De forma similar, la importancia que han adquirido en el terreno cultural y social multinacionales tecnológicas como Facebook, Google y Amazon pueden haber inducido a algunos dentro de la izquierda a creer inevitable una convergencia universal en torno a los valores que defienden, donde la «justicia social», el ecologismo, el derecho al aborto y otros valores «progresistas», incluida una gobernanza global muy vagamente relacionada con los individuos, son el fin último, por encima de los principios que, según el autor, determinan la superioridad de la cultura occidental, por ejemplo, la democracia tradicional o la economía de mercado. Pero vastas partes del mundo, particularmente China y Rusia, no parecen compartir esas visiones de un mundo globalizado del que, sin embargo, se intentan aprovechar lo más posible para obtener beneficios económicos.
Bajo esta visión compartida por las élites tanto demócratas como republicanas (éstas, al menos, hasta el advenimiento de Donald Trump), la integración económica global de China era un objetivo que bien merecía el precio del debilitamiento de todo el sector industrial americano del Midwest. Pero es evidente que las cosas no han evolucionado como estas élites intelectuales predecían en sus despachos de Washington. China se ha desarrollado económicamente de forma espectacular, en buena medida abusando del sistema comercial mundial, mientras las grandes potencias miraban a otro lado, haciéndose indispensable en prácticamente todas las cadenas de producción globales, estratégicas o no, pero no ha evolucionado políticamente y sigue siendo un sistema totalitario e imperialista. Y las guerras de Afganistán, Iraq, Siria o Libia no han traído a estos países un modelo «más occidental» que el que tenían antes de estas intervenciones.
En suma, esta visión del mundo global ha traído poco que pueda compensar, según el autor, el enorme sacrificio que ha requerido de muchos en la clase media americana. Cuando los afectados se rebelan ante tal sinsentido, son calificados de populistas, ignorantes o fanáticos. El autor destaca un tema recurrente en la obra del ensayista Theodore Dalrymple, referido a los problemas sociales del Reino Unido: cómo las clases dirigentes e intelectuales tanto de derechas como de izquierdas, imponen grandes ideas, muchas de ellas descabelladas y fallidas, a la sociedad en su conjunto, pero son capaces por su influencia o capacidad económica de esquivar y no sufrir las consecuencias que de ellas se derivan.
Aunque el autor dedique unas palabras a la Unión Europea en este capítulo, son breves y no van más allá de destacar la falta de legitimidad democrática que muchos achacan, y él comparte, a la enorme burocracia de Bruselas. Aun así, al lector español le darán motivos para reflexionar sobre el papel que la UE juega en nuestro constante cuestionamiento sobre la nación y, por tanto, el concepto de ciudadanía. Es evidente que para muchos, y para la élite intelectual española entre ellos, este papel es positivo. Así, en el manifiesto de «Libres e Iguales» mencionado al principio de este artículo, los autores crean una equivalencia, sin entrar en pormenores, entre el peligro que supone el secesionismo catalán y el «populismo antieuropeo». Pero ¿cómo afecta a la ciudadanía nacional, si es que lo hace, la ciudadanía de la UE? ¿Pueden estas tensiones haber llevado a muchos en el Reino Unido a concluir que la defensa de la ciudadanía, concebida en un contrato social establecido a través de los siglos, requería la salida de la UE? O, por el contrario, ¿fue el peligroso «populismo antieuropeo», destacado por «Libres e Iguales», lo que llevó al Brexit? Todos estos son temas que este libro no trata, pero, casi de forma natural, inducen al lector español a la reflexión.
Hay autores, como el ya citado Dalrymple, que, como Hansen, son grandes y fértiles ensayistas capaces de poner en palabras y de forma eficaz una intuición o preocupación compartida por muchos observadores. En el caso de Dalrymple, su lectura, sin embargo, lleva al desasosiego, pues la elocuencia con la que presenta la cruda realidad y a dónde nos lleva de forma inevitable, no va acompañada de receta alguna para frenar tal deriva y revertirla. Su libro Second Opinion, compendio de algunos de los artículos cortos donde aborda la disfuncionalidad que observa en la sociedad británica, termina con un artículo titulado «¿En qué nos hemos convertido?», en el que concluye que «es [mi] generación la que es responsable de esto y yo he hecho poco o nada para pararlo». No hay esperanza en Dalrymple sobre un futuro mejor.
A diferencia de lo que ocurre con Dalrymple, y aunque la alarma y el desánimo pueden apoderarse del lector de The Dying Citizen cuando piensa en el debilitamiento del ciudadano y de su libertad individual, así como en el lugar tan peligroso al que nos arrastra la vuelta a un tribalismo cuasi medieval, en el epílogo del libro encontramos un lugar para el optimismo y la esperanza. Hanson argumenta cómo las políticas de Trump, tanto económicas, sociales, de defensa o política exterior, fortalecieron el concepto de ciudadanía, favoreciendo a la clase media. Si uno se abstrae de la personalidad de Donald Trump, tarea casi imposible, y se centra en sus políticas, puede, según el autor, ver cómo se puede revertir esta deriva de forma efectiva. En este epilogo Hanson conecta con su libro publicado hace un par de años, The Case for Trump, en el que de forma rigurosa y empírica trata de explicar el fenómeno de Trump desde criterios históricos, sociales y económicos, y que es de lectura muy recomendable para cualquiera que quiera entender a los EEUU actuales desde una perspectiva muy distinta a la habitual en España.
Repito que pretende ser optimista, pues el carácter agresivo e impredecible de Trump, en combinación con las fallas de su personalidad, hace muy difícil un análisis sosegado de las políticas de su administración, sus pros y sus contras. Su personalidad egotista y narcisista le ha llevado, por ejemplo, a rechazar la legitimidad de su derrota electoral instigando, cuando menos moralmente, los violentos eventos de la toma, por unas horas, del Congreso de los EEUU. Estos y otros hechos similares hacen imposible que mucha gente vaya a apoyar al anterior presidente si se presentara de nuevo, incluso cuando, como es el caso del autor de este libro, estén próximos a muchas de sus políticas. Para el autor, lo ideal sería que surgiera un líder con la visión política de Trump pero con unas cualidades personales más acordes con lo que se espera de alguien que ocupa la presidencia de la primera potencia del mundo. Así, la discusión se podría centrar en el mérito o demérito de las políticas y no en el carácter polarizante e irascible del político. El lector español que coincida con el diagnóstico de Hanson estará también tentado a preguntarse si existe un político nacional que muestre estas características personales y políticas. No parecen muchos los potenciales candidatos. Aunque haya alguno… o alguna.