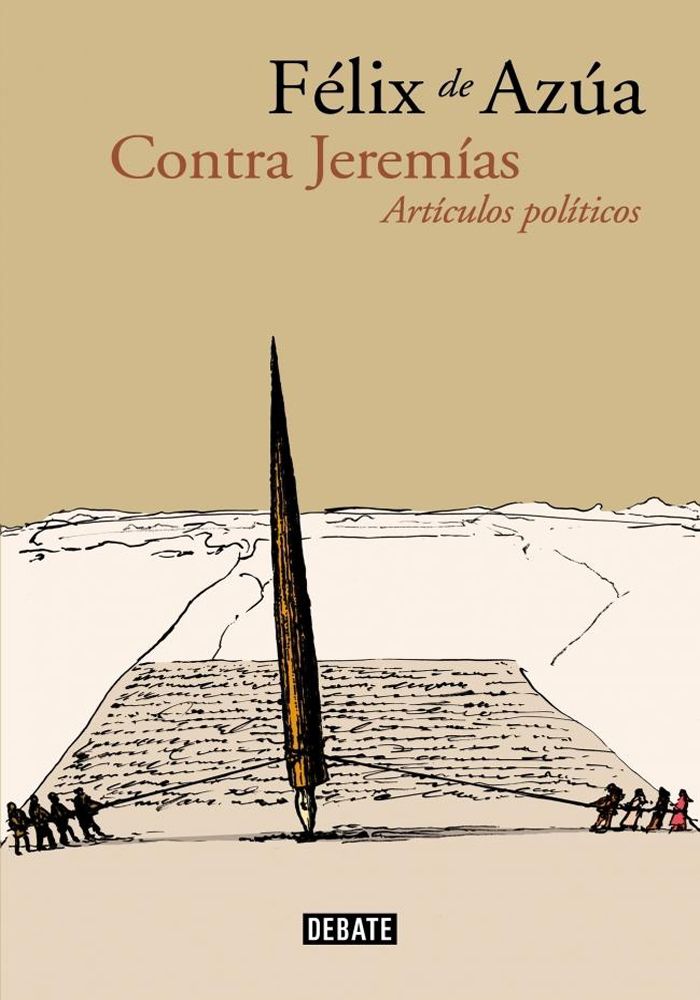Durante la pasada primavera, tuve ocasión de visitar una interesante muestra organizada por el Museum of the City of New York, titulada Posters and Patriotism. Selling WWI in New York. Su tema no era otro que la contribución al esfuerzo bélico que realizaron por los artistas e ilustradores neoyorquinos después de la tardía entrada de Estados Unidos en la Gran Guerra en abril de 1917. Muchos de ellos trabajaron para la nueva División de Publicidad Pictórica creada por el gobierno federal, que tenía por objetivo estimular el patriotismo del público norteamericano y fomentar la lealtad, el sentido del deber y el espíritu sacrificial de los norteamericanos. A tal fin debían servir los carteles y folletos, las muestras de arte callejero, las ilustraciones en las revistas y demás imágenes orientadas a la difusión de masas creadas para la ocasión. Qué remedio: una guerra es una guerra. El problema es que, como podía verse con claridad en las salas del museo aquella lluviosa tarde de abril, la mayor parte de las representaciones ?muchas de ellas espléndidas en su concepción y acabado? tenían un único tema: la demonización de los alemanes. Del primero al último, los ciudadanos de Alemania eran presentados como aventajados discípulos de Mefistófeles a los que había que combatir sin sentimentalismo y derrotar sin piedad. De ahí a Versalles apenas mediaba un paso; las consecuencias de Versalles son bien conocidas.
He recordado estas imágenes al hilo de la controversia surgida con motivo de la obra «Presos políticos en la España contemporánea», de Santiago Sierra, que colgaba en el estand de la galería Helga de Alvear en ARCOmadrid hasta que se decidió retirarla. Según parece, el revuelo creado por una obra concebida para crear revuelo hizo pensar al director de la feria que sería mejor excluirla de la feria, lo que, por supuesto, no ha hecho sino crear aún más revuelo: he aquí la paradoja ya consabida de las prohibiciones preventivas. Hablar de censura es inapropiado, pues hablamos del espacio privado de una galerista; quizás hablar de presiones institucionales sea más apropiado. En todo caso, la coincidencia en el tiempo con la condena al rapero Valtonyc por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo, así como con la menos publicitada sentencia ?con castigo similar al del músico balear? a un tuitero por celebrar en la red los asesinatos machistas, han provocado un estado de alarma acerca del estado de la libertad de expresión en España y, en consecuencia, sobre la salud de nuestra democracia. Según editorializaba El País el pasado lunes, España se habría convertido en una «sociedad mojigata»: la combinación de cambios legislativos e hipersensiblidad social estaría conduciéndonos a la intolerancia a pasos agigantados. Para mostrarlo, subraya que se producen más condenas por enaltecimiento del terrorismo ahora que cuando ETA asesinaba: tal vez la banda de rock Kortatu no podría cantar hoy impunemente en favor del terrorismo. Aunque convengamos que está todavía por decidirse si la anomalía se daba entonces o se da ahora.
Suede que las interpretaciones en clave «nacional» de este debate pecan de un cierto ombliguismo: se trata de un problema que aqueja a todas las democracias occidentales, sorprendidas ante el agudo cambio de registro que las redes sociales han provocado en la discusión pública. Todavía está fresca la tinta en el boletín oficial alemán donde figura la ley que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a eliminar los mensajes de odio; por su parte, el último número de la revista británica Prospect está dedicado a a las «guerras de la libertad de palabra» en el Reino Unido. Estamos, todos, en un bucle endiablado. Por un lado, las políticas de la identidad y la corrección política han generado una nueva sensibilidad que convierte el disenso en ofensa, generándose así una suerte de victimología alimentada por el debilitamiento de los postulados racionalistas de la modernidad. Por otro, la digitalización multiplica las oportunidades para la libre expresión individual ?parte ya indispensable del kit narcisista de estirpe romántica? mientras impone una lógica de la provocación necesaria allí donde no hay otra forma de llamar la atención de los demás. ¡Ahí es nada! La dificultad se agrava si tenemos en cuenta que la cacofonía digital no ha suspendido la vigencia de algunos derechos fundamentales ?como el derecho al honor o la intimidad? que siguen mereciendo protección, aunque no sepamos muy bien si sus límites han sido redefinidos. Las cosas se agravan si incluimos en la big picture la pregunta acerca de la autoprotección de las democracias; esto es, el interrogante acerca de lo que éstas puedan o deban hacer para evitar que el empleo inadecuado de sus libertades termine por socavarlas.
Ni que decir tiene que merece poco crédito en este debate quien hace depender su posición sobre la libertad de palabra de la filiación ideológica del protagonista de cada caso. No vale, por ejemplo, indignarse por la sentencia contra Valtonyc y aplaudir la sentencia contra el tuitero machista; ni vale arremeter contra el autobús de Hazte Oír mientras se firma una petición de apoyo a Santiago Sierra. Por desgracia, esta actitud ?a menudo inconsciente? es habitual y denota una comprensión algo estrecha de las libertades democráticas. ¡Si no fueran para todos, no serían libertades! También ocurre que este debate se desliza demasiado fácilmente hacia el trazo grueso: lo mismo son las amenazas que las injurias, la vulgaridad que la incitación al terrorismo, la expresión genérica de odio que el odio con nombre y apellidos. En principio, hay razones para pensar que delitos como la ofensa a los sentimientos religiosos no deberían tener cabida en un Código Penal del siglo XXI, pero claro, no es lo mismo sacar en procesión a una vagina gigante que interrumpir violentamente una misa. Y lo mismo puede decirse de los llamados «delitos de odio»: nos parecen odiosos, especialmente cuando se dirigen contra nosotros o las ideas que profesamos, pero, ¿es deseable una sociedad que no establezca ninguna restricción a los mismos, ni siquiera cuando se criminalizan colectivos enteros o se amenaza veladamente a una persona? No hay respuestas sencillas, porque los distintos bienes en conflicto son igualmente valiosos: la libertad de palabra, la civilidad del debate democrático, el derecho a no ser calumniado o amenazado gratuitamente, la vitalidad de la esfera pública, la prevención del conflicto civil, la defensa de la integridad de las instituciones democráticas, la posibilidad de problematizar las instituciones existentes.
Nuestro primer reflejo es, comprensiblemente, defender la libertad de palabra a la manera tradicional. Esto es, aplicar en lo esencial la argumentación que se ha desarrollado en el seno de la filosofía política liberal, que tiene su origen ?conviene recordarlo? en la lucha contra el Estado absolutista. No era este último todavía, por cierto, un totalitarismo: como ha señalado Andrew Pettegree, los gobernantes medievales y renacentistas usaban los medios de comunicación disponibles en su época para justificar sus decisiones, sin duda con objeto de no ser percibidos como gobernantes injustos susceptibles de legítima insurrección. Para el liberalismo, la crítica y el control del poder constituye una de las utilidades de la libertad de palabra; también se trata, como enfatiza Mill, de contribuir con su ejercicio a una sociedad pluralista en la que el ciudadano libre tenga donde elegir. Y, más ampliamente, de hacer posible el intercambio de ideas cuya prueba y error conduce paulatinamente a la mejora de las sociedades. Tal como dice Kant en relación con la censura de los filósofos: «La interdicción de la publicidad obstaculiza el progreso de un pueblo hacia lo mejor». No cabe duda de que la libertad de palabra ha cumplido sobradamente sus funciones y que los excesos causados en su nombre han sido inferiores a sus beneficios. Apenas puede extrañarnos, por tanto, que una de las primeras medidas adoptadas por los dirigentes populistas o de inclinación autoritaria cuando llegan al poder sea restringir la libertad de prensa y de palabra, ítem clásico en el catálogo del iliberalismo; o que, en sentido inverso, el debilitamiento del autoritarismo se manifieste en el aflojamiento de la censura y el control previo de las publicaciones (como sucedió con la Ley de Prensa franquista de 1967). El poder sobre lo que se dice es imprescindible para el poder no democrático.
Sin embargo, ¿no deberíamos pensar hoy de otra manera? Y no es una pregunta retórica, pues no está claro que la respuesta sea afirmativa. Pero es un hecho que la efectiva generalización de la libertad de palabra ?que ya no es meramente un derecho abstracto, sino también una posibilidad técnica? puede convertirse en un game-changer. Tanto que, tal como me apuntaba hace unos días el periodista Argemino Barro en un intercambio digital, el gobierno de Putin ha empezado a ensayar un modelo nuevo basado menos ?aunque también? en la restricción de la libertad de palabra que en una desinformación sistemática basada en la difusión de versiones contradictorias de los hechos noticiosos, dirigidas a lograr un efecto general de descreimiento. En sociedades democráticas, en cambio, los problemas son otros y remiten menos al aseguramiento de las libertades expresivas que al buen uso de las mismas, a fin de evitar el envenenamiento del debate público o la difusión masiva de ideas antidemocráticas. En buena medida, estamos ante una cuestión de grado: si las expresiones de odio o el rechazo a la democracia es marginal, el problema es manejable; si se normalizan, quizá deje de serlo. O quizá no: ni los alarmistas libertarios ni los conservadores pueden aquí reclamar posesión de certidumbre alguna sobre el rumbo futuro de los acontecimientos. Y es verdad que, en caso de duda, la libertad debe tener prioridad sobre la falta de libertad. Pero volveremos sobre esto, pues la aplicabilidad del modelo analógico de la libertad de palabra a la era digital debe ser razonada y no simplemente señalada por pura inercia teórica.
Sin embargo, si las imágenes de la exposición del museo neoyorquino me han venido a la cabeza ha sido en relación con Santiago Sierra y las justificaciones empleadas para avalar su obra. Sobre todo aquella de la que ya daba cuenta Arcadi Espada en su columna del pasado domingo: la idea de que el arte es libre y el artista, por tanto, también. Y me vinieron a la cabeza porque lo que tenía delante aquel día en Nueva York era una muestra de impecable talento artístico al servicio de la razón de Estado, es decir, de la demonización del alemán en cuanto alemán. Por supuesto, el caso de Santiago Sierra es diferente: su finalidad es otra y sus rendimientos, también. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es la misma: ¿goza el artista de impunidad sólo por ser artista? Dejemos por un momento a un lado una derivación interesante del asunto, como es la de que bastaría con que cualquiera de nosotros se declarase artista para gozar de la inmunidad correspondiente. Vamos a detenernos en el problema central: la tesis según la cual el artista es un sujeto que, por sus cualidades especiales, puede decir cualquier cosa. Y no me refiero aquí tanto a la afirmación «artística» de que existen «presos políticos» en España; el problema consistiría más bien en situar ese argumento en un plano distinto al propio del debate público ordinario sólo porque aquí se trata de «arte» y nos las tenemos con un artista. Si así fuera, ¿qué hay del artista que pone su arte al servicio del nazismo, o del estalinismo, o del fascismo? Tenemos cercano el ejemplo de las famosas Bagatelles de Louis-Ferdinand Céline, el panfleto antisemita que finalmente no será reeditado en Francia: ¿está exento el genial escritor francés de toda responsabilidad cívica o política gracias a su condición de novelista? ¿Y qué hay de la contribución del futurismo italiano a la legitimación del fascismo? ¿Habrían cambiado las cosas entonces si ciertas ideas no se hubieran expresado con tanta libertad, o esa restricción no las hubiera hecho desaparecer ni las hubiera debilitado? Por su parte, y dejando también en suspenso el debate sobre la proporcionalidad de su condena, ¿puede Valtonyc ampararse en sus cualidades musicales para desentenderse del enaltecimiento del terrorismo que realiza en sus canciones? También se ha sugerido recientemente, en un sentido distinto, que una novela como Lolita debe ser leída con prevención, pues ocultaría bajo su grandeza literaria una historia típicamente patriarcal. Escribe Laura Freixas:
Quienes defienden Lolita, ¿lo hacen porque es una obra de arte y a pesar de que muestra, e implícitamente justifica, la violación de una niña, la reducción del ser humano femenino a la condición de objeto para el placer masculino, la ridiculización y burla de cualquier mujer no sometida […] o lo hacen porque su condición de obra de arte la sacraliza y nos prohíbe por lo tanto criticar todo lo anterior?
Pero, ¿son lo mismo Lolita, las Bagatelles antisemitas de Céline y las canciones de Valtonyc? ¿Qué entendemos por libertad del artista y cuáles son sus límites? ¿O no hay límites? Claro que quizá tampoco podamos pedir al artista más de lo que pedimos al ciudadano. ¿O tal vez sí, debido a su mayor prominencia o influencia? ¿Somos de verdad una sociedad mojigata, o estamos confundiendo distintos problemas bajo una misma etiqueta? En definitiva, ¿cómo diferenciar las ideas incómodas de las peligrosas y qué hacer con estas últimas, si es que puede hacerse algo? La respuesta, la semana que viene.