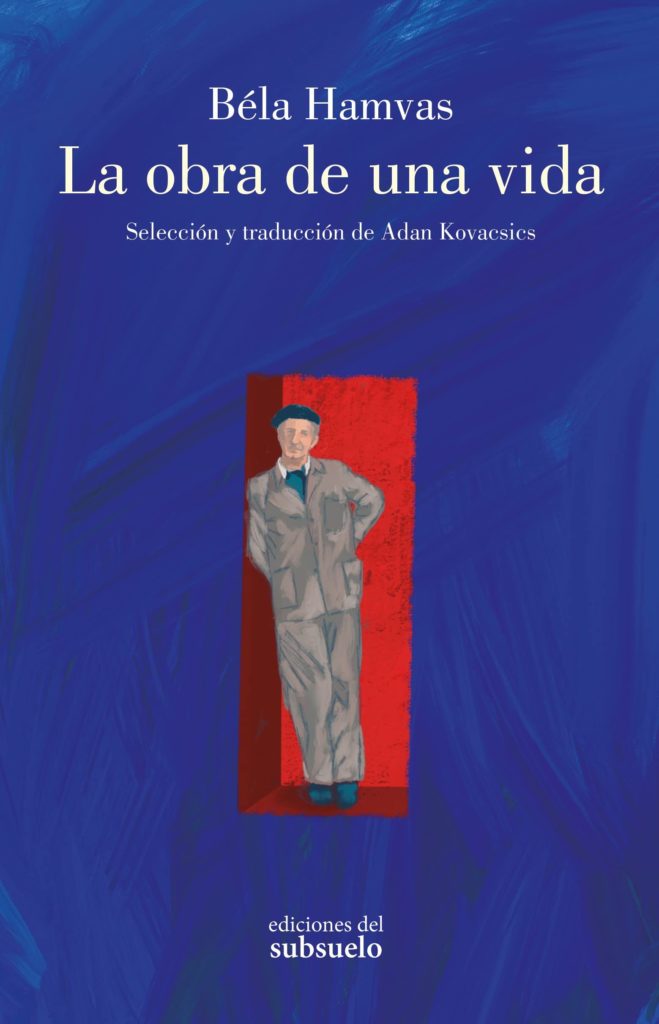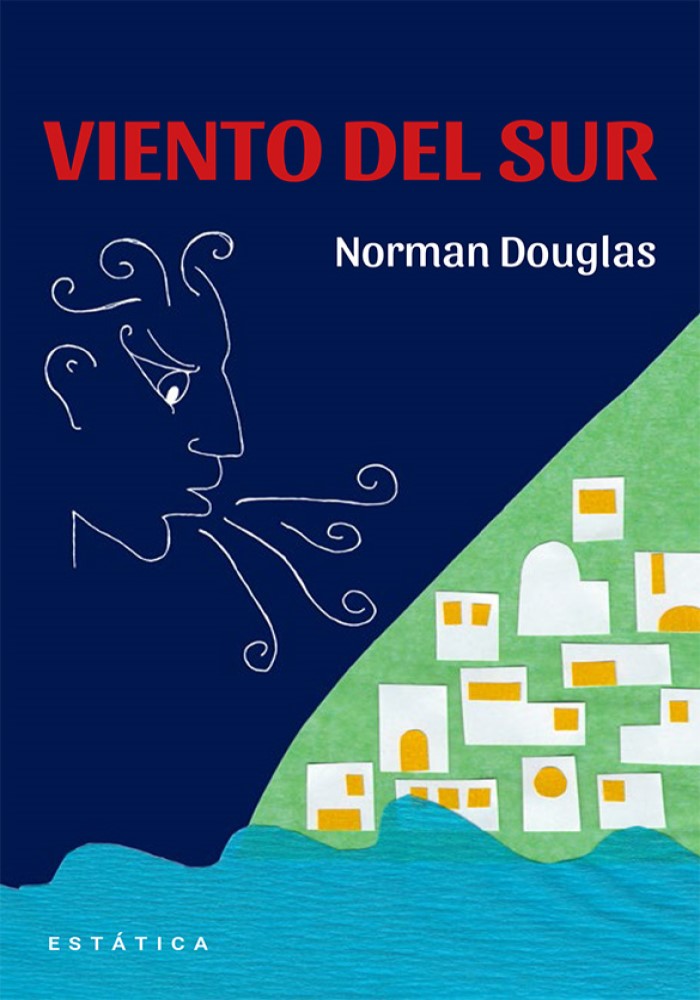La presencia en la cultura de los escritores en los que alienta un espíritu heterodoxo es cada vez más marginal. Aquella tradición literaria que cuestionaba la Revolución Industrial y el declive de la conciencia espiritual y que tuvo exponentes en el círculo norteamericano de Concord, con figuras como Emerson y Thoreau, o en los escritos tardíos de Tolstói, se ha perdido casi por completo. Aunque el magma de gran parte de la narrativa actual tiene como telón de fondo una atmósfera de fractura, de «crisis», se tiene la sensación de que todo se diluye en una vaga intrascendencia, en un callejón sin salida. Escribir con la intención de sobresaltar las conciencias, abriendo una brecha en el impersonal escepticismo del lector resulta raro, casi inconveniente. De ahí la importancia de recuperar autores que lo hicieron en un momento crucial de nuestra historia y que por una razón u otra fueron silenciados. Este es el caso de Béla Hamvas.
Nacido en 1897 en una región del entonces reino de Hungría, reino que luego sufrió sucesivas amputaciones, Hamvas pertenece al linaje de las voces que reflejan la singular rareza de la lengua y la complejidad de la cultura de esta parte de Europa: desde el poeta Sándor Petöfi hasta Peter Esterhazy, pasando por el nobel Imre Kértesz. Es difícil clasificarlo, pues no fue un narrador ni un poeta al uso ni tampoco un filósofo que siguiera una línea de pensamiento determinada como no fuese el seminal «no sé» de Montaigne, aparte de su afinidad con Karl Jaspers. Escribió una ficción torrencial, Karnevál, en la que deconstruía la novela moderna haciendo uso de un lenguaje innovador, situándose sin complejos como árbitro entre dos mundos que no se comprenden entre sí, el este y el oeste. Pero el grueso de su producción consta de innumerables ensayos literarios y filosóficos que fueron publicados hasta finales de los años cuarenta a la par que iba dando forma a proyectos enciclopédicos como Anthologia humana y Sciencia Sacra. El primero es una recopilación de textos que dan fe de la enorme y diversa producción del espíritu humano a través de cinco milenios, desde sentencias babilónicas hasta Ortega y Gasset pasando por Confucio y Lao-Tse. Sciencia Sacra continuaba lo iniciado en su segundo empeño monumental, La gran sala de los antepasados, recogiendo la que él denominaba «tradición espiritual de la humanidad arcaica», aquella sabiduría que había quedado bajo tierra a causa de la crisis en la que el ser humano entró en torno a medio siglo a. C. Sin embargo, no pensemos que fue un sabio encerrado en su torre de marfil con un millón de libros. La verdadera obra de obra de Hamvas es su vida y lo que ella le enseñó. Más allá de su omnívora curiosidad intelectual, y quizá más determinante que ésta, están sus desgarros y sufrimientos en esos años convulsos en los que Europa vivió en crisis permanente. Que su figura haya permanecido en la sombra hasta hace pocas décadas puede tener que ver con lo versátil de sus escritos -que van de la historia de la cultura hasta la contemplación de lo minúsculo- y su deriva hacia la metafísica, pero también con el hecho de que no se exilió como hicieron otros escritores húngaros. Al contrario que sus contemporáneos Sándor Márai y Gyula Illyés, Hamvas permaneció en el país tras su participación en las guerras mundiales y después fue silenciado por el régimen comunista, como también le sucedió en menor medida a Kértesz. Herido en dos ocasiones en la guerra del 14, Hamvas fue llamado de nuevo a filas el 39, lo que no le impidió seguir escribiendo a la luz de un candil en el frente ruso, a la par que traducía a sus autores favoritos, entre ellos a Jakob Böhme y a Heráclito. Desde finales de los 20 escribía en varios periódicos y trabajaba en la biblioteca Central de Budapest. Con su amigo Károly Kerényi y otros intelectuales fundó Sziget (Isla), un círculo literario que pretendía revitalizar la cultura helenística clásica inspirándose en la obra del poeta Stefan George. Hamvas aspiraba a influir en el seno de una comunidad de espíritus afines pero pronto vio que esa senda no le llevaba adónde él quería. Se refugió entonces en la escritura. Políglota que dominaba el alemán, el francés y el inglés, sin olvidar lenguas como el hebreo, el griego antiguo y el sánscrito, Hamvas fue hilvanando con obstinación uno de los discursos más elegantes, poéticos y cristalinos que hoy se pueden leer en húngaro. Sólo Illyés, en su inolvidable Gente de las Pusztas, alcanza a expresar con tanta sensibilidad un mundo propio y a la vez universal antes de que se desvanezca.
En ese discurso plagado de asociaciones insólitas, correspondencias y destellos, que fluye transparente, se aúnan dos opuestos, el cinismo y la inocencia, como decía Nietzsche que se debe escribir. Su primer libro fue La crisis mundial. Era 1933 y en él escribió: «El mundo moderno está en crisis y vive en el apocalipsis». A partir de ahí, la conciencia de que él debía hacer algo para salvarlo no le abandonaría, sería el norte de su vida incluso en los períodos más sombríos que tuvo que atravesar. De una forma u otra, su mirada se dirigía a ese horizonte apocalíptico que no hacia sino avanzar años tras año. En agosto de 1945 nuestro autor, desgarrado por la destrucción y el caos de la guerra, con el temblor y la palidez del desertor (pues tras fugarse del frente se había escondido en la capital húngara), recibe de nuevo la visita del sol y de la exuberante naturaleza a orillas del lago Balaton. Podría lamentarse ante las ruinas pero en lugar de eso y con ayuda de un par de copas de Szekszárdi, escribe de un tirón un panfleto que exalta la continuidad de la vida y borra de un plumazo el sinsentido de tantas acciones humanas que ha presenciado. Le llama «libro de plegarias para ateos», sean éstos pietistas, puritanos o materialistas. Con el pretexto de ensalzar el vino y la divina naturaleza de la ebriedad, lo dirige a quien denomina «el hombre abstracto», esto es, el que desde su «nada» crea «la ciencia, la moral, la ley, el Estado». Al caracterizarle de «tullido que se aferra a su deficiencia como a una idea fija y considera su torpeza un gran logro», está hablando del everyman de hoy. Como todo panfleto, aunque este contenga muchos matices y verdaderos hallazgos, tanto enológicos como sensuales, lo que se pretende es que la persona no espiritual, esa que da la espalda a lo real «invisible», caiga en la cuenta de su error y se tambalee su falsa seguridad, pues los ateos, afirma, son «erráticos, llenos de preocupaciones y autoengaños». Y por ello, en contra de la «existencia sin intoxicación», invoca la verdadera religión, la del vino, que uniría a todos los hombres en una celebración universal, pues la persona solo es capaz de soportar la vida «en un estado de trance». Y eso es lo que alienta en casi todos los escritos de Hamvas: el estado de trance que asistía a los místicos y les hacía ver la realidad y más allá de ella. Aunque él diga que no es religioso, siempre hay un trasfondo cristiano en todo lo que escribió el magiar. Estoico, solitario sin pesar, enraizado en la tradición clásica y amante del «camino medio» de Montaigne, Hamvas sabe que a través de la exageración se revela la verdad, y así, en Filosofía del vino, afirma que «la raíz de toda ebriedad es el amor». Y añade que el cuerpo femenino «es más liviano, más raro, más genial y, en definitiva, más espiritual que el del hombre».
Con cinismo e inocencia, Hamvas centra su reflexión en la experiencia de la crisis, de la noche oscura, del Untergang. Situémonos en 1946, cuando Hamvas publica su ensayo «Arlequín», recogido en el volumen La obra de una vida, miscelánea de textos de una penetración cultural y filosófica extraordinarios. El bufón, el arlequín, es la figura que escoge para desenmascarar la vacuidad que domina el mundo, el único que se ríe del «instinto de poder» que permea toda actividad humana, el único que se da cuenta de que «la lógica de la existencia es paradójica». Arlequín vive solo, libre, y se ha desprendido del miedo gracias a la melancolía. «La comunidad», afirma Hamvas, «no fue creada por el instinto social; la crearon los individuos por su miedo a estar solos». La gran paradoja de la existencia es que el ser humano solo es «poder» cuando «es nada», cuando carece de destino. Cuando no sabe ni le importa lo que va a suceder después. Y el desprenderse del miedo es obra de la «melancolía» que caracteriza la risa del bufón, esa fuente secreta que hace manar la verdadera alegría, la impetuosa Freude beethoveniana.
El escritor húngaro no podía intuir en 1946 que dos años después de escribir ese clarividente texto sobre Arlequín sería incluido en la lista B por el gobierno comunista (gracias a la intervención del ideólogo marxista Georg
Lukács, que arremetió contra Hamvas por su defensa del arte abstracto), despedido de la biblioteca y su obra silenciada para siempre. Entonces, en 1948, escribe en «Jazmín y olivo» que ya no cree que la meta de su vida sea la creación de una «obra». No, eso ya no le interesa ni le mueve, pues se ha dado cuenta que solo existe una obra: la «transubstanciación», el cambio del paradigma humano creado por la herencia secular: «Redimir la tierra y el cerezo y el pimiento y al mirlo y al perro del vecino y al vecino». Dejar atrás el instinto que nos hace bailar al son del «afán, el agobio, la agitación» y que siempre se inquieta por el mañana. «Soy real», declara, «no cuando vivo con mi instinto, sino cuando vivo con mi ánimo». Y añade: «El tiempo del ánimo es el instante. Florece». Se trata de ver, como escribió el místico alemán Jakob Böhme, que todo está envuelto en el milagro. Y así vivió Béla Hamvas dos décadas más: como un curioso saltamontes de las paradojas que se maravillaba, sereno y ardiente a la vez, de esa unidad milagrosa que subyace en la realidad. El idilio en la tierra es para él «la facultad de callar, de permanecer sentado, de esperar». Solo así se puede apreciar el milagro, que no es otra cosa que «realidad concentrada». En 1964, dos años antes de morir, vemos a nuestro autor a vueltas con el silencio y la intimidad, bienes fundamentales que ya carecen de valor, incluso de presencia en el mundo de hoy. En «La cama» arguye que la calma ha desaparecido y que en lo que llama la edad de oro de la civilización «la alegría consistía en que la tierra era íntima, como un huerto». En el mundo moderno de 1964 las coordenadas de la existencia las veía regidas por lo vertical, la columna, lo que permanece despierto y alerta, que piensa y actúa –es decir, el instinto-, y por lo horizontal, dormir, volver al origen. «La última estación de la intimidad es la cama. Es lo que ha quedado del paraíso». El lugar íntimo que disfrutaban nuestros antepasados acabó hace tiempo: «vivimos sin intimidad, la vivienda es alojamiento, sentirse en casa es sentimentalismo». Y aún no habían llegado el opio de la decoración, los slums, el moderno batallón de los sin techo.
Como todo pensador outsider, Hamvas se apoya en la vitalidad y la visibilidad de la paradoja. Sigue la estela aún viva de Montaigne, al que dedica un agudo ensayo, una pieza maestra, como las que consagra a Schumann y a Orfeo. En 1935 llegó a denostar, en «El platonismo de la escritura», el acto de escribir. «La escritura solo puede negar», afirmaba. Y arremetía contra la pluma y la imprenta con una fresca heterodoxia: «El periódico mata cada día la historia de aquel día. La novela arruina destinos. La filosofía hace añicos las posibilidades del mundo, la ciencia a los dioses». Así se hacía eco de una corriente anti-intelectual, peligrosa en aquel momento de ascenso de los totalitarismos, que anteponía la vida a los libros. Pero él iba por otro lado al constatar que «la plenitud de la vida es muda» y que «la esencia siempre se encuentra en lo indecible». Al afirmar que la escritura desmoraliza y sólo puede negar y que los más grandes escritores son «los críticos, los negadores, los irónicos»; cuando invoca a Nietzsche y su «enemigo de los libros» por esa «incapacidad para vivir que es inherente a la literatura y también a quien la lee», entendemos lo que está señalando. Si a finales del XIX la escritura era el territorio de la nostalgia, del «deseo de regresar a lo mejor que ha habido nunca», de algo que siempre está latente en la escritura de Hamvas –«reconquistar paso a paso el suelo de la antigüedad»-, hoy día ya no tiene ni por asomo esa coartada, pues tal suelo dejó de existir hace mucho tiempo. De ahí que encontremos debilidad y reiteración en la mayoría de lo que se publica. Para el húngaro, el auge de lo escrito «se gestó en un mundo en decadencia», y así el río de la escritura era «un síntoma de la destrucción y al mismo tiempo su causa». Entonces se pregunta si es posible la escritura que dé vida. La respuesta es sí, aunque para ello hay que volver a la edad dorada que la lógica de Platón y de Sócrates enterraron: «el griego encontró la única posibilidad de detenerse en el mundo que se desintegraba, de vivir incluso en la decadencia, de enriquecerse incluso en la destrucción». Y esa posibilidad, la única que nos es dada, es el idealismo: «una alianza secreta de quienes experimentan la conciencia de la verdad». La escritura para Hamvas solo tiene razón de ser, sólo arroja luz en la caverna humana si es una «escritura platónica», si se pone al servicio de las personas para «descubrirles la verdad de las cosas» y de esa manera reflejar «la imagen divina».
Hay en esos tres libros de Hamvas publicados en español (el tercero es La melancolía de las obras tardías) una sutil intuición poética y una claridad de exposición de ideas y observaciones que apenas tienen parangón en la literatura del siglo XX. La prohibición de publicar desde 1948 afinó su mirada, expandió su imaginación y amplió el campo de sus intereses, al tiempo que le ofrecía la libertad de escribir para sí mismo sin pensar en el eco que producía. De la música de Beethoven, Schumann y Bartók hasta la contemplación de unos viñedos o de un huerto (en el que trabajó algunos años en Szentendre, al norte de Budapest, donde fue enterrado), pasando por sus elucubraciones sobre Kierkegaard en Sicilia y la exaltación de lo verde en Wordsworth, sin olvidar la metafísica de los árboles y el relato de la asombrosa claridad mental que le proporcionaba el ayuno en el campo, Hamvas dejó un legado de gran valor humano y literario. El infortunio que empezó en el que llama su «año de la perdición» hizo del escritor un Job que en lugar de lamentarse se alzaba como un roble cada vez más sano, más fuerte. Caminando por las llanuras vacías de la Puszta, trabajando como operario en las centrales térmicas, cogiendo cerezas y orquestando el canto de los pájaros, se convirtió en un nuevo Thoreau cuyo Walden era un océano de descubrimientos, un abismo de humildes entusiasmos. Gracias a «la riqueza ilimitada de las vivencias solitarias», se fue sedimentando su conciencia de outsider, de alguien que se aparta de la carrera por el éxito y la fama pero sigue galopando como un caballo salvaje fuera de la pista. Consiguió así acallar esa necesidad perentoria de dar rienda suelta a su talento mientras construía lo que denomina «el anonimato de renombre». Su meta, si tenía alguna, era ser reconocido «en la infinitud de lo íntimo».
Leyéndole, entramos en esa intimidad a la que él aspiraba. En «Días dorados», escrito entre 1932 y 1942, Béla Hamvas revela sus señas de identidad, el modo como fue poblando su mundo íntimo, pero no privado, mientras reformulada los principios de su conciencia espiritual. Esos días dorados corresponden al inicio del otoño, cuando «los huertos descansan perezosos en la niebla reluciente». En esos días de septiembre él experimentó la exaltación de la vida. Vio que debía elegir entre dos mundos: el agon de la vida pública, que le daba tan poco, y «lo otro», que le daba energía y esperanza y que consideraba basado en tres puntos: la necesidad de conocer de veras a las personas y su legítima diversidad; aceptar sin tapujos la crisis de la época, y por fin dar prioridad a la mística sobre la política. Se puede o no estar de acuerdo con él y su singular radicalidad, pero absorbemos con agrado la luminosa incertidumbre con la que formula sus ideas y relata sus andanzas; disfrutamos de sus diálogos armónicos, a veces desconcertantes como los de su compatriota Bartók, pues nos conmueven con su convincente sensualidad, son melodías extravagantes que resuenan largo tiempo en los oídos del lector. Al caracterizar a Heráclito se retrata a sí mismo: «es expresivo y musical, intelectual y simbólico, poético y científico, pero nunca de una forma armoniosa, pues un sentido siempre se traslada de un salto a su contrario, de la imaginación al concepto y a la inversa». Como sucede con Heráclito, la moral del magiar es «heroica, regia». Lo que deplora del mundo de posguerra es lo mismo que deploraba el filósofo de Éfeso en su época, 600 años antes de Cristo: la ausencia de «verdad», es decir, el fracaso de la alétheia, aquel «saber distinguido, seguro y valiente, demasiado orgulloso para ocultar ante sí mismo el verdadero sentido del orden del mundo». Como Hamvas, Heráclito se forzaba a escribir a pesar de que tal vez no quería escribir, y ese deber, que al húngaro le distraía de su auténtica vocación -la contemplación serena y sagaz del universo (acechar el trino heroico del mirlo o el elegíaco del ruiseñor, coger cerezas o manzanas o uvas, tocar el piano para sí mismo, caminar, escardar el huerto, leer a Powys o a Rabelais, espiar la bisexualidad de los árboles)-, es tal vez la única legítima que justifica al escritor: dar a los demás el fruto de su vida. Y de este modo dejar una «obra» que es una «no-obra», pues se diluye en la propia transformación interior del escritor.
Heráclito le sirve a Hamvas para argumentar su concepción elitista y regeneradora de la alétheia, de la «verdad», concepto siempre tan resbaladizo. En el mundo arcaico, alétheia era un bien común que después se perdió en el ruido y la noche de la multitud, convirtiéndose así en un «privilegio» en manos de una minoría, esos pocos que despertaron al espíritu, el cual de ser invisible pasó a ser «visible», sustancia real y cierta. «Espíritu significa estar en contacto con el orden universal primigenio, arder en armonía con el mundo». Y quienes están en contacto directo con él en su interior desprendido de ego, tienen el deber de trabajar para que «la humanidad halle la armonía, la unidad, la unión, el logos». A la postre, Heráclito y el «no saber pacífico, satisfecho, superior de Montaigne» constituyen los dos grandes pilares intelectuales y espirituales de Hamvas. «Caminamos entre ruinas», afirmaba el escritor en su ensayo de 1933 para celebrar los cuatrocientos años del ensayista de Burdeos, y «la humanidad, la historia entera es a cada instante un instante más pobre».
Aún hay mucha obra de Hamvas por descubrir. Estos tres libros que aquí se comentan no son más que la punta del iceberg, pues la obra completa original comprende varias decenas de volúmenes, y solo ha sido traducida de manera íntegra al serbio, mientras que en inglés y en alemán apenas se pueden encontrar pequeñas muestras de su arte. Como señala en el prólogo de La melancolía de las obras tardías Adan Kovacsics, el traductor de las tres obras del pensador húngaro publicadas en nuestro país, los escritos de Béla Hamvas fecundaron Hungría, Serbia y otros países del este y «son fundamentales para comprender el pensamiento de aquella zona de Europa». Si tenemos en cuenta el caos en el que se sumieron los países balcánicos tras la caída del comunismo, su obsesión por el apocalipsis fue profética. Y quizá por eso el camino de redención que diseñó el húngaro encuentra ahora adeptos en una tierra desgarrada por el sufrimiento.
Gozando de esa plástica intensidad que caracteriza la lengua griega de Platón y Sófocles, la obra de Hamvas es un canto a lo que él llama el Alma Primera, aquella que se encuentra «a mayor hondura que las piedra»”, alma que precede a todo de concepto de religión. Y la búsqueda de esa hondura no concluirá nunca, pues, como escribió en Metapoiesis, «el deseo de encontrar el hogar definitivo está presente incluso en una mota de polvo». A lo largo de su heterodoxa búsqueda de la verdad nuestro autor comprendió que «tras la multiplicidad ilimitada del mundo lo mucho es todo Uno y solo Uno». Su palabra, serena y encendida a la par, que une en un mismo plano la locomotora y la flor, nos acompaña en ese desigual tira y afloja entre materia y espíritu que define nuestra época. Quizá la llegada del reino del espíritu, o del reino de Dios, que dirían algunos, pasa por el vino, y culminará cuando, como nos dice Hamvas, «el vino brote de fuentes y pozos, cuando caiga de las nubes, cuando lagos y mares se transformen en vino».