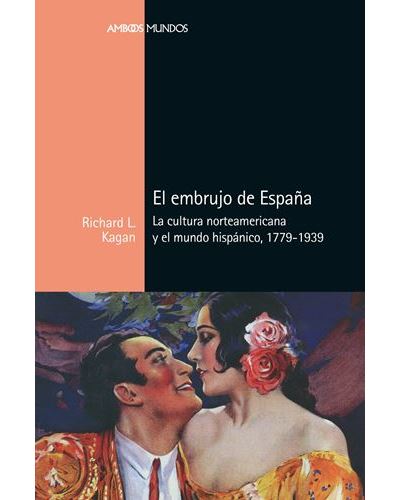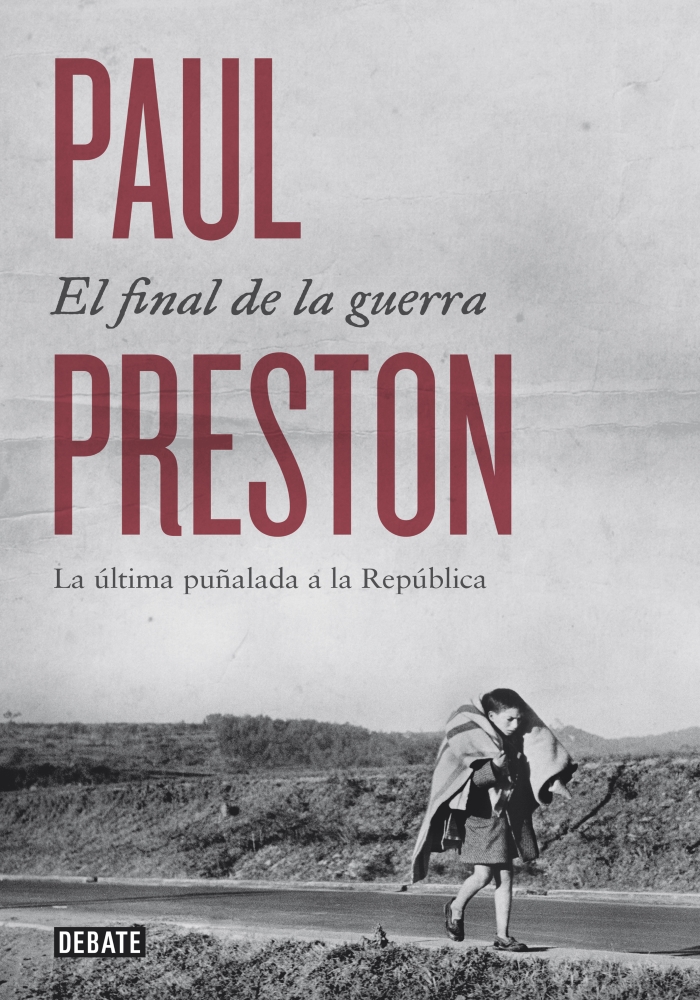En los tiempos que corren, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se recuerda a menudo uno de los antecedentes de esta, la mal llamada gripe española, a la que no me voy a referir en absoluto en los párrafos que siguen. No es esa fiebre, causada por la gripe, el objeto de esta reflexión sino otro tipo de fiebre, menos fisiológica y, desde luego, bastante más saludable, aunque también producida por una infección, por lo menos según Augustus Saint-Gaudens, un viajero entusiasta cuyo testimonio puede leerse en el frontispicio del libro que nos va a ocupar. Una infección, como he dicho, que afectaba a buena parte de los visitantes de la península ibérica nada más traspasar la frontera –la fièvre espagnole, escribía Saint-Gaudens… ¡en 1899!-, una dolencia del espíritu que el autor de este volumen, el veterano historiador Richard L. Kagan, toma literalmente como punto de partida para su largo periplo (de más de siglo y medio, entre 1779 y 1939) por la America’s Fascination with the Hispanic World, título original, también entusiasta, que aquí han reconvertido de un modo más aséptico como la cultura norteamericana y el mundo hispánico. Kagan consigna brevemente los síntomas de la dolencia que había afectado desde comienzos del siglo XIX, o quizá un poco antes, a viajeros ingleses y franceses y que ahora se extendía a los norteamericanos: «un insaciable apetito por el arte y la cultura de España» que mutaba en perturbación generalizada y profunda, también llamada hispanofilia. La fiebre española pasó a ser así «toda una epidemia» que se extendió con rapidez por Estados Unidos, «contaminando el gusto en numerosos campos culturales, en especial las artes visuales y la arquitectura, pero también la música, el cine y la literatura, junto con la moda y, de forma más limitada, la comida. Esta fascinación por España prácticamente no tenía precedentes».
La última frase transcrita, sin ser falsa, ni mucho menos, requiere algunas precisiones que no se pueden postergar sin riesgo de que se malinterprete la dolencia que nos ocupa, esta fiebre española que, siguiendo al propio Kagan en su elocuente analogía, derivó en un momento dado –en torno a la década de los años veinte del pasado siglo- «en algo parecido a una pandemia». La locura o manía –ambos conceptos emplea el autor- por el arte, la literatura y la historia españolas, es decir, por la cultura de este solar ibérico, por decirlo en una sola acuñación, fue una moda y, en este sentido, como cualquier otra tendencia de esas características, no solo fue efímera sino sobre todo limitada en varios sentidos. Limitada, en primer lugar, porque afectó de manera muy irregular a una determinada elite norteamericana: influyó mucho en unos pocos, de Ticknor a Prescott, de Irving a Dos Passos, pero muy poco en otro amplísimo sector intelectual o artístico. No puede olvidarse en este aspecto que la hispanomanía jugaba en unas coordenadas difíciles, en abierta competencia con las más enraizadas y persistentes influencias inglesa o francesa. Y, además, estos países llevaban desde hacía siglos, por razones de rivalidad política, difundiendo una imagen de lo hispano (del fanatismo a la crueldad) que no era precisamente atractiva, sino todo lo contrario. Esa imagen –lo que aquí conocemos simplificadamente como Leyenda Negra- había calado obviamente en una nación que presumía de valores diametralmente opuestos de tolerancia y libertad.
A las limitaciones apuntadas habría que añadir la acotación geográfica, pues la influencia española estaba muy desigualmente repartida por el conjunto del territorio norteamericano: California, Nuevo México, Texas o Florida acusaban una profunda huella hispánica y en ellas era más fácil que prosperase la semilla, como también pasaba en grandes ciudades, como Chicago o Nueva York, que albergaban minorías tan selectas como inquietas, pero otras zonas como Nueva Inglaterra se mostraban inmunes «a la extensión de la plaga». Hay que tener en cuenta además que, en contraste con otros países como Italia o Irlanda, la inmigración española en Estados Unidos ha sido históricamente reducidísima: no había colonias de españoles que pudieran despertar la curiosidad por la nación ibérica. Por último y lo que es más importante de todo, la moda española –vitola que luego habrá que matizar- no fue la única que sacudió Estados Unidos entre la segunda mitad del XIX y el primer tercio del XX. Hubo también un «estilo japonés», una «locura holandesa», un «coleccionismo de objetos de los indios nativos», una «egiptomanía» o una «fiebre mexicana», por mencionar algunos de los más notables modelos importados. Podemos preguntarnos entonces con fundamento en qué consistía entonces lo insólito o, por decirlo sin tantas ínfulas, lo característico de la fiebre española que, siguiendo a Kagan, se había extendido por la gran nación norteamericana.
Cedamos la palabra al propio autor: «Lo interesante de la locura española, sobre todo en comparación con otras manías que periódicamente han barrido, en sentido literal, el territorio norteamericano, es que demostró ser excepcionalmente duradera, prolongándose a lo largo de varias décadas». Sin lugar a dudas esta persistencia, unida a otros rasgos que enfatiza el autor, como su «fuerza y vitalidad», deben colocarse en el platillo de los elementos positivos a la hora de establecer un balance de lo que en estas páginas se perfila como moda, manía, fiebre o locura española. Pero nos engañaríamos si, deslumbrados por esos sinónimos que dan cuenta de la influencia de nuestro país, no precisáramos en este caso el significado del adjetivo: pues, en rigor, de española tenía menos de lo que en principio cualquiera podría suponer esta fascinación por la cultura de este rincón europeo. Por dos poderosas razones: primero, porque se trataba de una España estereotipada, pasada por el tamiz romántico, una nación legendaria de moros y cristianos, castillos y palacios orientales, bandoleros y mujeres sensuales, corridas de toros y bailes gitanos. Para entendernos, la estampa que habían acuñado los Richard Ford, Borrow, Gautier, Merimée, Doré, Dumas y tantos otros viajeros decimonónicos. Pero a esta razón había que añadirle otra no menos importante, esta específicamente estadounidense, derivada de la ubicación geográfica del coloso norteamericano: para la mayor parte de sus habitantes, incluso la elite más erudita, lo español era indistinguible o indisociable del vecino latino más próximo, esto es, México, e incluso tal amalgama afectaba al conjunto de países de habla hispana que se sucedían al sur de su frontera, metidos todos ellos, junto con España, naturalmente, en el saco de lo hispano o latino. Cuando hablamos por tanto del influjo español en Estados Unidos, haríamos bien por tanto en entender lo español con acusada flexibilidad o bien no desgajarlo del marco más amplio y comprensivo de cultura hispana o incluso panhispánica.
Hay otros dos factores trascendentales que singularizan la atracción hacia España de los estadounidenses, en contraposición a lo que había ocurrido con británicos y franceses, los extranjeros que desde finales del siglo XVIII y gran parte del XIX habían acuñado primero y exportado luego, con sus libros de viajes, la imagen pintoresca del país que se escondía tras los Pirineos. El primero de ellos no precisa de una glosa dilatada: los medios de transporte y los caminos decimonónicos nada tenían que ver con los actuales pero, aún así, los europeos antes aludidos estaban, como quien dice, casi a tiro de piedra de la península ibérica –apreciación extensible, como es obvio, a los naturales de otras naciones, como italianos o alemanes-, pero los norteamericanos tenían que contar con atravesar todo un océano. Incluso a comienzos del siglo XX, dice Kagan, España era para ellos un lugar lejano y el coste de llegar hasta las costas peninsulares constituía un lujo al alcance de pocos. Ítem más: si finalmente se lograba hacer realidad el viaje a Europa, era raro que se eligiera España, pues lo normal era ir a lo seguro, visitar las naciones más avanzadas del Viejo Continente. Debido a todo ello, incluso en las elites más afectadas de atracción hispana, la España que aparece en sus elaboraciones intelectuales es mucho más una España soñada o idealizada que una España real o, qué decir tiene, una España conocida de primera mano.
El otro factor importante, que se desmenuza en el capítulo primero («España bravía»), se refiere al papel de España como conquistadora y civilizadora del Nuevo Continente, sobre todo en la medida en que dicha función histórica tuviese un impacto directo en cómo se vieran y se consideraran a sí mismos los ciudadanos estadounidenses. La herencia ilustrada o dieciochesca, que se mantiene muy sólida durante la centuria decimonónica, dibuja no solo un país, España, sino toda una civilización, que podríamos denominar católica, para simplificar, como paradigma de una larga serie de cualidades negativas (atraso, ignorancia, despotismo, salvajismo, ferocidad) que hallarían en la Conquista americana a sangre y fuego la expresión más señera. Los Estados Unidos vendrían a ser, en la versión más extendida y complaciente, la antítesis de esa perversión de la naturaleza humana y la constitución social. Eso es lo que cambia (relativamente) a lo largo del siglo XIX. Kagan desgrana cómo frente a «la idea de los Estados Unidos como una nación exclusivamente blanca y anglosajona» se va abriendo paso el planteamiento de que «la herencia española» constituye «una parte integral de la historia y cultura de Estados Unidos». Este es el planteamiento de una figura tan relevante como Walt Whitman. Por su parte, historiadores como Charles Lummis defendían con entusiasmo el papel de la colonización española en el suroeste estadounidense y se enorgullecían de la herencia española. No era ajena a todo ese proceso la nueva valoración que se hacía de figuras clásicas de la presencia española en América, empezando naturalmente por Cristóbal Colón, al que se le dedicaban estatuas y monumentos, y siguiendo con otros personajes significativos, como fray Junípero Serra.
La imagen norteamericana de España no aporta en cualquier caso grandes novedades con respecto a la asentada estampa pintoresca de cuño anglogalo. Más bien al contrario, como Kagan se ocupa de señalar de modo prolijo: los autores estadounidenses se revelan hábiles copistas o, si se prefiere, profundamente deudores de los escritores europeos que les precedieron. El mismo Washington Irving que pasa por ser –no hace falta subrayarlo- uno de los principales responsables de la difusión internacional de esa España soñada -morisca, misteriosa, sensual- bebe abiertamente de los clásicos británicos, de Lord Byron a Walter Scott, o confluye sospechosamente con el Chateaubriand del último Abencerraje. No pretendo restar mérito alguno a Irving, naturalmente, sino solo señalar sus fuentes. Por lo demás, otros visitantes norteamericanos de la península ibérica, aunque discrepen de la visión desmedidamente almibarada del autor de Cuentos de la Alhambra, no pueden escapar del influjo del insoslayable Handbook de Ford. No siempre se tiene en cuenta que la imagen romántica es casi siempre ambivalente, pues la España de la autenticidad que buscaban los extranjeros es un país de marcados contrastes, como los claroscuros goyescos que tanto suelen admirar, es decir, un nación al mismo tiempo fascinante y mísera, acogedora y violenta, orgullosa y fanática. Quizá los viajeros norteamericanos se inclinaron más que otros visitantes europeos por destacar los rasgos negativos, siempre que se entienda la apreciación de forma matizada, pues ello no implicaba que omitieran otros muchos aspectos seductores. Los testimonios de Slidell Mackenzie, Teackle Wallis, Kate Field o John Hay pueden situarse en esta línea crítica con el país, sus costumbres y sus instituciones.
Por lo general, los libros de viaje en general y los que deban cuenta del viaje a España en particular tenían en su seno una contradicción insoluble. El escritor, antes viajero, escribe su diario de viaje porque sabe que hay una fuerte demanda, un público ansioso de estampas misteriosas, aventuras excitantes y anécdotas insólitas. No atravesaban los Pirineos simplemente para describir un país atrasado, de pueblos míseros y gobierno deficiente y, en todo caso, si eran críticos y honestos y creían que no podían silenciar tales defectos, tenían que encuadrarlos en un cuadro más abigarrado en el que el color local terminaba por difuminar tales imperfecciones. Los artistas y, en particular, los pintores lo tenían más fácil o, al menos, disfrutaban de una coartada infalible: al fin y al cabo, la búsqueda de lo pintoresco, entendido en su sentido literal, esto es, como digno de ser pintado, se justificaba por sí misma. Se podían retratar las ruinas, la mendicidad o la decadencia sin establecer, por lo menos explícitamente, ningún juicio moral o planteamiento intelectual. En esto también los norteamericanos fueron a remolque de los europeos y, en particular, de los británicos: ya en la década de 1830 los temas españoles tenían un acomodo privilegiado en los lienzos de artistas como David Roberts y John F. Lewis. Samuel Colman fue uno de los artistas estadounidenses que siguió esa tendencia, pronto seguido por otros pintores, como John S. Sargent, cuyo descomunal cuadro de 1881 El jaleo –una escena de un café sevillano con guitarras y baile flamenco- probablemente constituya la obra más representativa de ese hechizo español en el ambiente norteamericano.
Decía Unamuno en una entrevista de 1906 que Estados Unidos era la nación «en la que las cosas de España más y mejor se estudian». La cita la recoge oportunamente Kagan como punto de partida para su repaso del hispanismo norteamericano en general y de la Hispanic Society of America en particular. Una vez más habría que subrayar el rasgo diferencial del hispanismo estadounidense respecto del que se desarrollaba en los países europeos: la atracción norteamericana por la lengua y la cultura españolas era indisociable del interés por sus vecinos del centro y sur del Nuevo Continente (ley Longfellow). Al principio, el aprendizaje del español tuvo que abrirse paso en las Universidades y otros centros de enseñanza en clara confrontación con el francés, la lengua extranjera de mayor prestigio y difusión, la «segunda lengua» por antonomasia entre las elites. No es hasta después del 98, en los primeros lustros del siglo XX cuando despega el estudio del castellano. Aquí se cita como representativa de esta tendencia el meteórico ascenso de alumnos de nuestra lengua en el instituto de la ciudad de Nueva York, un mil por ciento entre 1914 y 1918. Pero, como era previsible, el gran protagonista de este capítulo no puede ser otro que Archer Milton Huntington, el filántropo y erudito del que ya me ocupé hace unos años en estas mismas páginas de Revista de Libros, con ocasión de la salida al mercado de la magnífica biografía de Patricia Fernández Lorenzo. Me remito por ello a lo que allí señalaba sobre el prócer norteamericano («El hispanista exquisito»), con el fin de no hacer más extenso este comentario.
Las páginas dedicadas a Huntington constituyen un excelente proemio para adentrarse en el tema del coleccionismo –capítulo cuarto-, que se inicia con una constatación elemental: en las primeras décadas del siglo XX, no ya solo los consagrados como grandes maestros clásicos –del Greco a Goya, pasando por Velázquez y Murillo- sino el conjunto del arte español (pintura, pero también arquitectura, escultura y otras artes consideradas menores) se había puesto de moda. Este «creciente apetito» por las realizaciones culturales españolas conduce a otro rasgo distintivo de la fiebre española en los Estados Unidos: aquí, más que en ninguno otro país del mundo, había numerosos potentados que tenían los medios suficientes para comprar todo lo que estuviera a la venta o, simplemente, en disposición de ser adquirido mediante artimañas que sortearan la legislación vigente. El autor, ciertamente, no enfatiza este punto sino que se limita a examinar de modo prolijo las diversas iniciativas de los coleccionistas estadounidenses que, en cualquier caso, muestran bien a las claras la voracidad que sentían estos acaudalados viajeros por cualquier expresión material del reputado espíritu español. Algunos, ya de regreso a sus palacetes con un suculento botín conseguido de mejor o peor manera, colgaban en sus mansiones los cuadros adquiridos como si fueran auténticos trofeos de caza, según reconoce el propio Kagan (p. 238). Con todo, no puede silenciarse finalmente que personajes como Charles Deering o, peor aún, William Randolph Hearst, ejercieron una especie de saqueo del patrimonio artístico y arquitectónico de España. La prepotencia y megalomanía del último de los citados en particular no puede encuadrarse además en la epidemia usual de españolismo porque Hearst, artífice de la guerra del 98 en no despreciable medida (e inspiración del Ciudadano Kane de Welles) sentía una profunda aversión por la España real que conoció, epítome de la decadencia en términos sociales, políticos y económicos. Por eso mismo consideraba que sus tesoros del pasado solo podían ser preservados en tierras estadounidenses. Fuera como fuese, lo cierto es que el resultado de su actuación supuso, como termina reconociendo Kagan, «devastar el país» o, cuanto menos, una buena porción de su patrimonio cultural.
Bien es verdad, para decirlo todo, que acusar de saqueadores del arte español a los voraces y esnobistas norteamericanos no pasaría de ser un planteamiento aquejado de injustificable hemiplejia, por dos razones: primero, porque una gran parte del patrimonio español estaba abandonado y en condiciones deplorables; fueron precisamente los visitantes extranjeros los que valoraron vestigios, ruinas y reliquias y llamaron la atención de los naturales del país sobre algo que estos nunca, hasta ese momento, habían tenido en consideración. En segundo lugar, fueron los propios españoles –una legislación laxa, que a menudo se burlaba, junto con una miope avaricia de múltiples intermediarios- los que propiciaron por acción (o, por decirlo más claramente, corruptelas) u omisión (simple desidia) la salida fuera de nuestras fronteras de innumerables obras de incalculable valor. Por otro lado, no toda la fiebre española de los norteamericanos les llevaba a la rapiña de lo que hallaban en tierras peninsulares. Otros, como el arquitecto Ralph A. Cram, expresaron su amor y admiración por España levantando mansiones y palacetes de estilo español en los Estados Unidos. El Hotel Ponce de León en Florida, inaugurado en enero de 1888, sería uno de los ejemplos más representativos de esta tendencia. La Giralda sevillana se utilizó de modelo o referencia para otras muchas torres proyectadas en suelo norteamericano. El estilo morisco o mudéjar –en realidad un pastiche con ínfulas de ambiente oriental- también sirvió de inspiración para muchos edificios construidos en las primeras décadas del siglo XX. Desde California se extendería por todas partes el llamado estilo misión, que terminaría desembocando en fórmulas eclécticas y, en último término, en lo que hoy identificamos mejor como estilo colonial. En este punto resultaba ya patente la yuxtaposición de elementos propiamente españoles con otros de índole mexicana. Pero son tantos los inmuebles y urbanizaciones de impronta hispana que analiza Kagan en estas páginas que resulta imposible dar cuenta cumplida de todas ellas en estos breves párrafos.
«Llamarada», «moda» o «boga española», lo cierto es que la influencia hispánica en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX lleva a algunos críticos a afirmar que «España está por todas partes». Este todas partes se concretaba no ya solo en los diversos aspectos que hemos repasado hasta ahora sino en muchos otros que son analizados en el capítulo sexto y último: el teatro, el music-hall, la canción, el baile flamenco, el cine, la música clásica (Albéniz, Granados), la ópera (Carmen), la decoración, el mobiliario, la vestimenta –desde los sombreros a los mantones y mantillas- y hasta la gastronomía, de las aceitunas rellenas a los vinos de Jerez. Ni qué decir tiene que todo ello arrojaba una imagen de España no muy distinta de la clásica acuñación decimonónica, el país sensual, descarnado, misterioso y pintoresco o, como decía un reclamo que hizo fortuna, «la vieja España, un país de romance y amor». En el fondo las razones que sustentaban este embrujo español eran las mismas que habían operado en los románticos del siglo anterior: frente al materialismo del capitalismo desarrollado, la autenticidad y el primitivismo en su más puro sentido; frente al cansancio y la monotonía de la vida burguesa, la pasión y la aventura. En suma, una España quijotesca, mística, generosa, indómita, individualista, siempre idealista. Kagan termina el capítulo deteniéndose en la pasión española de un quinteto que fue decisivo a la hora de prestigiar y difundir el arte y las letras de la vieja nación heroica y, más allá de ello, a colocar a España y su cultura en una posición privilegiada en el mundo moderno: William Dean Howells, escritor polifacético y editor de The Atlantic Monthly; la coleccionista de arte Gertrude Stein; John Dos Passos, autor de Rosinante to the Road Again; Waldo Frank, autor de Virgin Spain y, por encima de todos ellos, naturalmente, Ernest Hemingway.
El estudio de Kagan llega hasta la guerra civil, concretamente hasta 1939, es decir, el final de la misma. No abarca, pues, el período franquista, pero sí deja entrever en la conclusión que en esto del embrujo español como en tantas otras cosas, la guerra primero y el triunfo de Franco después supusieron una brusca cesura. La contienda dividió también a los hispanófilos, pues los progresistas se alinearon naturalmente con el bando republicano, mientras que los conservadores, de mejor o peor grado, acabaron transigiendo con los rebeldes, luego triunfadores. Pero además la hispanomanía se iba transformando gradualmente en mexicomanía, mientras que España propiamente dicha se difuminaba en un segundo plano. Por todo ello, Kagan no responsabiliza solo a la guerra del fin del hechizo español, sino que halla un poco antes –él lo data en la fecha simbólica de 1928, año en que muere Charles Lummis, «el mayor paladín de España en Estados Unidos»- el agotamiento de lo que, al fin y al cabo, aunque duradera, no era más que una moda. El rapidísimo repaso que se hace en las últimas páginas del período que llega a nuestros días –ocho décadas más o menos- muestra las oscilaciones inevitables en las relaciones entre los dos países, entre el desinterés y la mutua admiración, aunque en los tiempos que corren de corrección política y revisionismo histórico, la lupa se ponga ahora en la reevaluación de la Conquista. Las estatuas de Colón y otros adalides o administradores del Imperio español están en la diana de movimientos indigenistas y progresistas, que interpretan la influencia española no ya solo en los términos habituales en la crítica marxista de colonialismo e imperialismo, sino como la feroz irrupción del eurocentrismo y el heteropatriarcado –en suma, el dominio cruel del hombre blanco- que condujo al genocidio de los pueblos nativos. Pero todo eso es ya otra historia. La que en este volumen nos ha contado Kagan se detiene, como ya he señalado, mucho antes. Y, desde mi punto de vista, es la mejor obra de conjunto aparecida hasta la fecha sobre la presencia española en Estados Unidos.