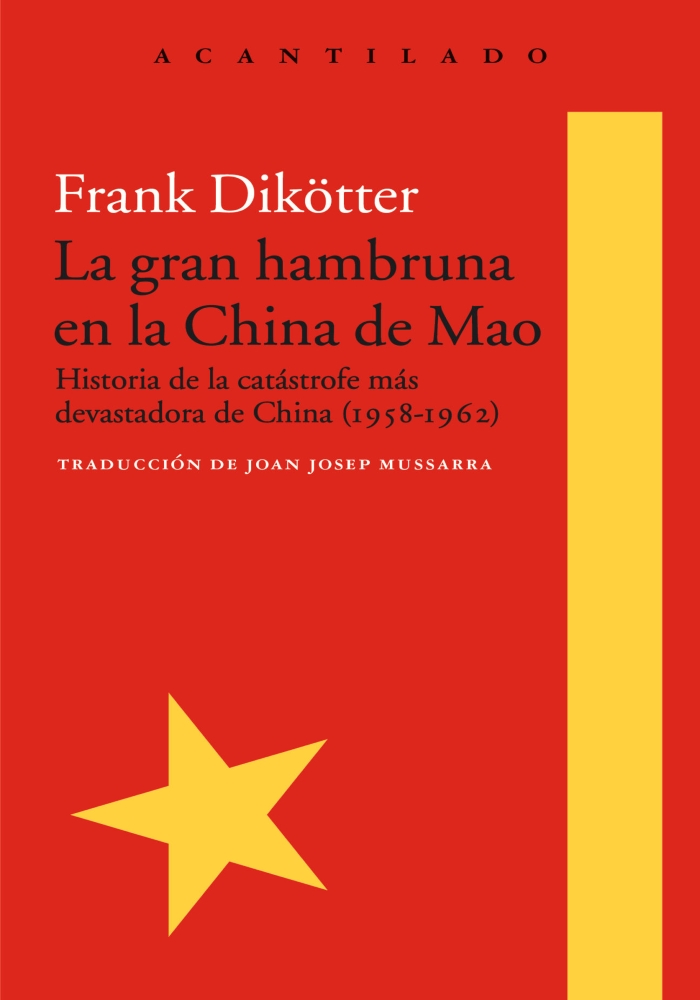El padre Bosco escuchó una risa al lado de su ventana y se asomó con curiosidad, esperando encontrar a un vecino con un timbre grave y sonoro. Sorprendido, descubrió que un loro verde y con la frente amarilla se había posado en el alféizar y se carcajeaba con la desinhibición de un viejo marino. Lejos de asustarse, el pájaro le miró a los ojos y ahuecó el plumaje, abriendo el pico para exclamar: «Hola, mi amor». El sacerdote sonrió y se aproximó con cuidado, preguntándose si le daría un picotazo. Los loros tienen fama de ser unos cascarrabias incorregibles. Alargó la mano lentamente y le acarició el cuello. El pájaro agachó ligeramente la cabeza y emitió un murmullo de bienestar.
El padre Bosco pensó que se había escapado de alguna casa, pero lo cierto es que conocía a todos los vecinos de Algar de las Peñas y ninguno convivía con un loro.
—¿Tienes nombre? —preguntó sin esperar una respuesta.
—Hola —contestó el loro—. Soy Cipriano.
El sacerdote se rio y puso la mano a la altura de sus patas, pensando que tal vez se posaría en ella y así fue. Estaba bien alimentado y, en la punta de las alas, despuntaba el rojo. Era un pájaro francamente hermoso.
El padre Bosco recorrió el pueblo buscando una jaula de perdiz, pero cada vez que le enseñaban una, meneaba la cabeza con gesto de contrariedad. Aquello parecía una prisión y no un hogar. Cipriano se merecía algo mejor. Su amigo Julián le dejó un viejo galán de noche y se ofreció a adaptarlo a las necesidades del pájaro. Los dos juntos realizaron las modificaciones necesarias, colgando un bebedero y un comedero en los extremos del palo central y una criba de madera en el suelo para recoger los desperdicios y los excrementos.
—Hay que poner papeles de periódico sobre la criba o será imposible limpiarla —dijo Julián—. Las heces de pájaro son líquidas y pegajosas.
—¿Ha tenido pájaros? —preguntó el sacerdote.
—Sí, tuve dos periquitos, pero se murieron a las pocas semanas de fallecer mi mujer. No quise coger más, pues rehuía los recuerdos dolorosos. Rosa los cuidaba con mucho afecto. Siempre se preocupaba de que no les faltara agua ni comida. Y a veces los dejaba sueltos. Se posaban en su hombro. Ahora pienso que es un error huir de los recuerdos.
—Recordar es una forma de revivir a los que se fueron, ¿verdad? —dijo el sacerdote.
—Exacto. Usted siempre lo dice de una forma más bonita.
—En eso consiste mi trabajo. Por cierto, ¿cómo cree que habrá llegado hasta aquí?
—Las cotorras se adaptan al frío. Los loros, no. Si se escapan, no sobreviven al invierno. Este está gordito. Yo creo que lo han abandonado hace poco.
—Tengo entendido que viven muchos años.
—Cincuenta. A veces más.
—Entonces me sobrevivirá.
—¿Quién sabe? De buena gana le prometería cuidarlo cuando usted falte, pero yo soy bastante más viejo. De todas formas, no es el momento de pensar esas cosas. Ahora disfrútelo. Cipriano es simpático y pacífico. Será un buen amigo. ¿Cree que los loros van al cielo?
—Yo no le cerraría las puertas y Dios tampoco creo que lo haga.
El padre Bosco no tardó en descubrir que Cipriano sabía decir muchas cosas, algunas sumamente inapropiadas, como «A las barricadas» o «Ni Dios ni amo». Cuando se enteró Julián, lo celebró con sonoras carcajadas.
—Este es de los míos. Debía pertenecer a un anarquista. Si es así, no puedo creer que lo haya abandonado. Los anarquistas son personas con conciencia.
—Quizás pensó que merecía ser libre —sugirió el sacerdote—. A veces se hacen cosas malas movidos por convicciones aparentemente nobles.
—Ya, ya —admitió Julián—. El cielo está empedrado de buenas intenciones. ¿Se lo va a quedar?
—Sí, es muy simpático. Se ha acostumbrado a posarse en mi hombro y silba melodías. También imita el teléfono fijo y el móvil. Eso sí, es complicado ver la tele con él, pues los ruidos lo excitan y se pone a gritar.
—Espero que el obispo… ¿Cómo se llama?
—Don Aniceto.
—Espero, digo, que don Aniceto tarde tiempo en visitarlo. Si escucha a Cipriano, se desmayará.
El obispo solo había visitado Algar de las Peñas en una ocasión y casi le cuesta la vida, pues encendió un calefactor y se quedó dormido. La bata que había dejado a sus pies cayó sobre el aparato y comenzó a arder. Si no hubiera sido por el padre Bosco, habría muerto asfixiado o quemado. Un congreso de teólogos en Barcelona le animó a pasar por el pueblo, pues le pillaba de camino y quería comprobar con sus propios ojos si la parroquia continuaba siendo un desastre. Sabía que el padre Bosco permitía la presencia de gais y musulmanes en la misa y que hacía la vista gorda cuando se colaba un chucho. El obispo no era un desagradecido. No pretendía crearle problemas, pero no perdía la esperanza de hacerle entrar en razón.
El padre Bosco sintió que su vieja úlcera se abría de nuevo cuando recibió la llamada de don Aniceto comunicándole su visita.
—Solo estaré unas horas. Viajo en coche con un sacerdote joven. No podré asistir a la eucaristía, pero podremos hablar un rato.
Don Aniceto se mostró conciliador y cuando conoció a Cipriano esbozó una sonrisa:
—Me encantan los pájaros. Tengo dos canarios. Eso sí, llamar a un loro Cipriano, que es el nombre de algunos santos, no me parece apropiado.
—Yo no escogí el nombre —se excusó el padre Bosco, encogiendo los hombros.
—Hola —chilló el loro, agitando las alas—. Soy Cipriano.
Durante unos minutos, repitió su nombre con su poderosa voz, que se escuchaba en la calle, provocando las risas de los vecinos. Afortunadamente, Cipriano se dormía al caer la noche y no molestaba a nadie.
El obispo intentó hacerle callar susurrando unas palabras afectuosas.
—No hace falta que chilles. Ya te hemos oído.
El loro se calló e inclinó la cabeza, observando a don Aniceto. Parecía estar examinándolo para averiguar qué había en el interior de su cabeza. De repente, se estiró y chilló:
—Ni Dios ni amo.
El obispo retrocedió con gesto de ira y horror.
—¿Quién le ha enseñado esto? —preguntó.
—Ni idea —contestó el padre Bosco—. Imagino que su dueño anterior.
Don Aniceto contuvo su enfado y levantando el índice, se dirigió al loro:
—Eres muy bonito. No deberías decir esas cosas.
Cipriano aprovechó su cercanía para darle un fuerte picotazo en el dedo. El obispo soltó una exclamación de dolor y se alejó, tambaleándose. Sus pies diminutos tropezaron con un brasero y estuvo a punto de caerse. El loro lanzó una de sus risas y empezó a repetir: «Ni Dios ni amo». El padre Bosco apoyó la frente en una de sus enormes manos, sin ocultar su contrariedad. El obispo no pudo contenerse y se dirigió airadamente al loro:
—Hereje. Masón. Cierra el pico de una vez.
El loro se calló y permaneció en silencio unos instantes, como si hubiera entendido las palabras de don Aniceto. Después, sin apenas moverse, abrió el pico y chilló:
—Arderéis como en el 36.
Demudado, el obispo hizo amago de tirarle una taza de té y, presa de una obnubilación transitoria, gritó:
—Excomulgado. Deberías ser excomulgado.
—Por favor, señor obispo, tranquilícese —suplicó el padre Bosco—. Solo es un pájaro. Repite lo que ha escuchado.
—Espero que se deshaga de ese pajarraco —dijo don Aniceto—. Sé que no lo hará. Pensé que habría recapacitado, pero me he equivocado. ¿Sabe cuál es su problema? No quiere madurar. Sigue comportándose como un adolescente y, en el fondo, no desea cambiar. Me marcho. Rezaré por usted.
Esa noche, Julián acudió una vez más a cenar a casa del padre Bosco y este le contó lo sucedido.
—¿Qué va hacer, páter? Si quiere, puedo quedarme con el pájaro. A Rosa le habría gustado que lo hiciera.
—No quiero desprenderme de él. Me hace mucha gracia todo lo que hace, incluso su anticlericalismo. Me dedicaré a rezar rosarios a su lado. Quizás memorice algo y olvide esas consignas incendiarias. La próxima vez que venga el obispo tal vez sea capaz de decir cosas como «Dios te salve María».
—Para lograrlo, tendrá que repetírselo muchas veces.
—Sí, claro. ¿Sabe una cosa? El obispo me dijo que no deseaba madurar y pienso que tenía razón.
—No le entiendo. ¿A qué se refiere?
—No quiero matar al niño que llevo dentro. Me crea problemas, pero le tengo mucho cariño. Se parece al loro. Quizás por eso le he cogido tanto aprecio.
Cipriano dormía en su percha, pero un viento otoñal provocó que las contraventanas se cerraran bruscamente y se despertó sobresaltado. Miró a los dos humanos que conversaban alrededor de una mesa y pensó que no eran gran cosa, pero le resultaban simpáticos. Recordó la selva donde había pasado sus primeros años, cuando la vida consistía en una áspera combinación de peligro y libertad. Algar de las Peñas era un lugar más confortable. Nadie intentaba comérselo y no le faltaba agua ni comida. Celebraba estar allí. Relajado, no tardó en volver a dormirse.