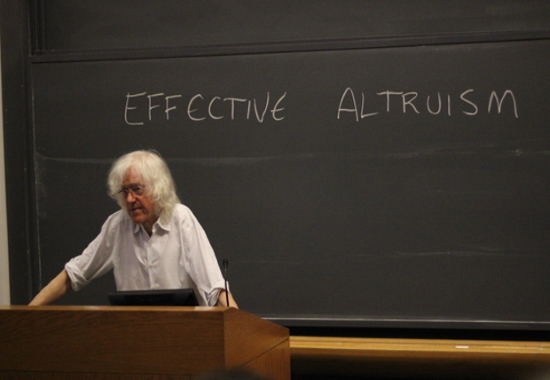El cogito cartesiano estableció el primado de la conciencia sobre la existencia. El Discurso del método (1637) y las Meditaciones metafísicas (1641) no son simples obras de filosofía, sino la consolidación de una imagen del mundo que excluye lo trascendente y lo sobrenatural. Aunque Descartes suscribe y profundiza el argumento ontológico de san Anselmo de Canterbury, su filosofía prepara la demolición de la metafísica, reduciendo el ser a un conjunto de evidencias o, más exactamente, de objetos que pueden ser manipulados y conceptualizados. El progresivo desencantamiento del mundo nos ha llevado al escenario actual, donde el saber es un hecho de experiencia, no una pregunta que se dilata hasta enfrentarse con lo infinito. Dios, lo «absolutamente otro», no encaja en una interpretación de la realidad que no reconoce como fuente de conocimiento la pregunta filosófica, la vivencia religiosa o la experiencia estética. Esta visión, eje principal del actual paradigma científico, olvida –por utilizar las palabras de Hans-Georg Gadamer– que «el ser humano no “tiene” únicamente lengua, logos, razón, sino que se encuentra situado en zona abierta, expuesto permanentemente al poder preguntar y al tener que preguntar, por encima de cualquier respuesta que se pueda obtener. Esto es lo que significa ex-istir, estar-ahí» («Fenomenología, hermenéutica, metafísica», en El giro hermenéutico, trad. de Arturo Parada, Madrid, Cátedra, 1995, p. 36).
Podemos ignorar la pregunta por Dios, pero no la pregunta por lo que somos: como especie y como individuos: «Para los seres humanos –apunta Gadamer–, la comprensión de sí mismo es algo inacabable, una empresa y una necesidad siempre renovada. La persona que quiera comprender algo acerca de su ser se encuentra ante el hecho absolutamente incomprensible de la muerte» («Deconstrucción y hermenéutica», en op. cit, p. 78). Es difícil escapar de la metafísica, que nos obliga a ir más allá de la experiencia, pues nuestra propia vida se despeña por sus límites. Le guste o no, «el hombre es el ser que padece su propia trascendencia» (María Zambrano).
En 1968, un joven Joseph Ratzinger –más tarde, Benedicto XVI– publicaba Introducción al cristianismo. En sus páginas iniciales, señalaba que «la fe es una decisión por la que afirmamos que en lo íntimo de la existencia humana hay un punto que no puede ser sustentado ni sostenido por lo visible y comprensible, sino que linda de tal modo con lo que no se ve, que esto le afecta y aparece como algo necesario para su existencia» (trad. de José L. Domínguez Villar, Salamanca, Sígueme, 2013, p. 44). La fe no es un evento, sino un camino que se hace día a día, soportando el acoso de la duda y la incredulidad: «La fe siempre tiene algo de ruptura arriesgada y de salto, porque en todo tiempo implica la osadía de ver en lo que no se ve lo auténticamente real, lo auténticamente básico». En nuestros días, el ser se ha convertido en un concepto difuso, cediendo su espacio a lo factible, lo reproducible y lo verificable. La ciencia, entendida como techne, determina lo posible, despejando del horizonte cualquier creencia sin una base empírica. Es el «olvido del ser», del que habla Heidegger, que ha privado al hombre de una relación compleja con lo real. El imperio del saber factible conduce al nihilismo, pues la idea de sentido no transige con la exigencia de certeza y objetividad de los enunciados científicos.
La «náusea» de Sartre, que acontece como una revelación de la inanidad del mundo, o la desolación de Camus, que rescata el mito de Sísifo para expresar la inutilidad de la existencia humana, prevalecen cuando se ignora que «el hombre no sólo vive del pan de lo factible; como hombre, y en lo más propio de su ser humano, vive de la palabra, del amor, del sentido. El sentido es el pan de que se alimenta el hombre en lo más íntimo de su ser» (op. cit., p. 61). Lejos de la palabra, el amor y el sentido, la existencia se convierte en una pesada carga, sin otra expectativa que una imparable caída hacia el no ser. La fe cristiana es un desafío a la mentalidad predominante, que ha repudiado varios siglos de tradición filosófica orientados a esclarecer el origen y el fin último del ser. El triunfo del positivismo situó la fe en el estadio más primitivo de la especie humana, asociando el progreso a los logros materiales. Sin embargo, el cristiano no se apoya en lo visible, sino en el misterio. «Creer cristianamente –apunta Ratzinger– significa confiarse al sentido que me sostiene a mí y al mundo, considerarlo como el fundamento firme sobre el que puedo permanecer sin miedo alguno» (op. cit., p. 61).
Esa confianza no debe confundirse con una adhesión ciega a lo irracional, sino como una apertura hacia una verdad que puede comprenderse, pero no corroborarse mediante las herramientas del saber factible. El diálogo entre fe y razón desborda el marco de un laboratorio. El sentido no es un objeto, sino un fundamento que se hace inteligible mediante Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Su muerte en la Cruz es la irrupción de la vida en la historia, el anuncio de que la angustia será vencida por la esperanza, el acontecimiento crucial que imprime un sentido a lo que parecía gratuito e insignificante. La fe no nace de una certeza indubitable, sino de una actitud de escucha. La fe cristiana es fundamentalmente una llamada: «No es idea, sino vida; no es espíritu para sí, sino encarnación, espíritu en el cuerpo de la historia y en el nuestro» (op. cit., p. 83). En El camino pascual, Ratzinger descarta la tentación de justificar la creencia en Dios con los argumentos de la ciencia, señalando que la fe nunca podrá echar raíces sin la entrega que brota del amor: «Es preciso que el hombre supere el espacio de las cosas físicas, de lo tangible, para ser redimido, para situarse en la verdad íntima de la idea creadora de Dios; únicamente superando ese espacio y abandonándolo puede alcanzar la certeza propia de las realidades más profundas y eficaces: las realidades del espíritu. Llamamos fe a ese camino que consiste en un superar y en un abandonar. La exigencia de una demostración física, de un signo que elimine toda duda, oculta en el fondo el rechazo de la fe, un negarse a rebasar los límites de la seguridad trivial de lo cotidiano y, por ello, encierra también el rechazo del amor, pues el amor exige, por su misma esencia, un acto de fe, un acto de entrega de sí mismo» (trad. de Bartolomé Parera Galmés, Madrid, BAC, 1990, p. 37).
En un mundo desencantado, la fe exige audacia. No sólo porque cuestiona el pensamiento calculador de las ciencias modernas, que menosprecian la escucha y la comprensión, sino porque –además– pone en tela de juicio nuestra idea de la felicidad. Simone Weil, un espíritu animado por la búsqueda incesante de la verdad, expresó en su última carta al padre Joseph-Marie Perrin que Dios se hace especialmente visible en el sufrimiento, prodigando la ternura necesaria para superar la sensación de abandono que nos causan el fracaso, la soledad, la muerte y la enfermedad: «Es en la desdicha misma donde resplandece la misericordia de Dios, en lo más hondo de ella, en el centro de su amargura insondable. Si, perseverando en el amor, se cae hasta el punto en que el alma no puede ya retener el grito “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, si se permanece en ese punto sin dejar de amar, se acaba por tocar algo que ya no es la desdicha, sino […] el amor mismo de Dios» (A la espera de Dios, trad. de María Tabuyo y Agustín López, Madrid, Trotta, 2009, pp. 55-56). Se dice que vivimos una época posreligiosa, pero el ser humano, herido por su contingencia, nunca podrá dejar de plantearse el reto de la fe, pues la sed de vida y sentido aletea en su conciencia, con la tenacidad de una pregunta incapaz de contentarse con una respuesta mediocre. Sólo la fe puede aplacar nuestro miedo, obsequiándonos con “un amor análogo al que se lee en la sonrisa de un rostro amado” (Simone Weil, op. cit., p. 42).