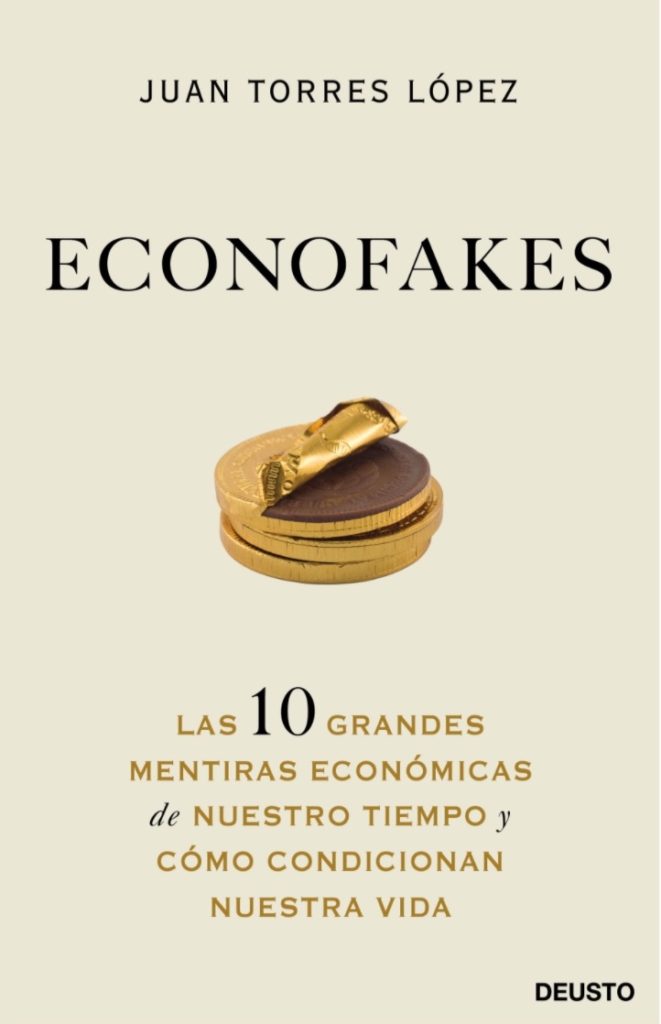El debate sobre el carácter científico de la economía es casi tan antiguo como la propia disciplina. No es novedad, por tanto, que se defienda la idea de que, en realidad, la economía es una rama de la política, sujeta en consecuencia a las peculiaridades y estrategias de la gestión pública, entre ellas la relevancia de la ideología de quien formula sus principios o los aplica en una determinada sociedad. Y esta es la idea fundamental del libro que hoy comento, Econofakes de Juan Torres López. Para nuestro autor la ciencia económica actual se basa en «medias verdades o patentes mentiras». Y es un instrumento de los grupos más poderosos de la sociedad para conseguir sus intereses a costa de la mayor parte de la población
El libro se estructura en diez capítulos, cada uno dedicado a rebatir una de estas mentiras o «econofakes» que dan título a la obra. Alguna resulta bastante sorprendente. En concreto, el capítulo 2 expone la siguiente «mentira»: «Todos los años se concede el Premio Nobel de Economía». El argumento se basa en el hecho, bien conocido por otra parte, de que, en sus orígenes, no se incluyó a la economía entre las materias en las que se concedía el galardón; y que sólo en el año 1969 el Banco de Suecia creó el denominado «Premio de Economía del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel». Debo reconocer que, hasta la fecha, nunca se me había ocurrido que el hecho de que el galardón se llamara de una u otra forma fuera una cuestión relevante. Lo importante es que se trata, sin duda, del premio más destacado de la disciplina en todo el mundo y como tal es reconocido dentro y fuera de la profesión. En este oficio cada uno tenemos nuestras especialidades y nuestras preferencias, por lo que un determinado premiado puede gustarnos más o menos; pero supongo que tales sesgos son inevitables en este o en cualquier otro premio. Lo más curioso del capítulo es la explicación que se da en él al hecho de que Alfred Nobel no creara el premio para economía y sí lo hiciera en cambio, mucho más tarde, el Banco de Suecia. La razón, para Torres, es que esta institución intentaba demostrar la falsa idea de que «la economía era un saber comparable al de la química, la física o la fisiología y la medicina». La pregunta que a cualquiera se le ocurre es la siguiente: si el sr. Nobel estaba tan preocupado por el carácter científico de las disciplinas en las que estableció el premio, ¿por qué no creó un galardón para las matemáticas, por ejemplo, y en cambio lo hizo para una actividad tan poco científica como la literatura? No creo que lleguemos muy lejos por este camino. Parece bastante más razonable pensar que lo que ha sucedido es que desde 1895 -fecha en la que se crearon los premios- la economía ha experimentado un desarrollo y alcanzado una relevancia social en todo el mundo que justifica la creación de un nuevo galardón internacional. Lo hizo el Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel. Pero las cosas no serían muy diferentes si el premio se hubiera llamado de otra forma, con tal de que fuera aceptado como el premio más relevante en la profesión. Pero la cuestión no acaba aquí, porque nuestro autor nos explica con detalle por qué en su opinión el Banco de Suecia creó su premio en memoria de Nobel. Y lo que dice es, nada más y nada menos, que el Banco de Suecia, como los de otros países, «necesitaba que la sociedad se convenciese de que la política monetaria y, en general, los asuntos y análisis económicos son cuestiones técnicas, neutras, científicamente fundadas y, por tanto, ajenas a la controversia política y no necesitadas del debate social y el beneplácito ciudadano». En resumen, el Banco de Suecia habría encabezado una conspiración internacional para sacar los temas económicos de unos debates políticos, en los que la ideología es el factor clave.
Tal observación podría parecer simplemente pintoresca; pero es relevante porque es una muestra de la teoría conspiratoria que impregna todo el libro. En opinión de su autor el problema no es sólo que la economía no sea una ciencia y que los economistas mientan en interés de una determinada ideología. Resulta además que lo hacen para favorecer los intereses de los grupos más poderosos de la sociedad en contra de la mayoría de la población. Y de tal conspiración no sólo forman parte, ciertamente, los bancos centrales o instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Colaboran en ella también la mayor parte de los economistas, desde John B. Clark -un economista norteamericano que hizo sus principales aportaciones en los años finales del siglo XIX- hasta la gran mayoría de quienes han recibido el premio Nobel -o el Premio de Economía del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel, si prefieren-. En su opinión, todas estas personas «defienden enfoques y propuestas de política económica claramente vinculadas al neoliberalismo».
Un problema de este libro es que Torres, para formular sus críticas, presenta una serie de ideas que yo, en mi ya larga vida como economista, nunca he visto planteadas como el autor lo hace. Algunos ejemplos. No conozco a ningún economista que haya dicho, en términos absolutos, que «el dinero que gasta el Estado es baldío y no aporta nada a la economía»; o que los impuestos perjudican «a todas las personas, empresas o grupos sociales por igual». Y, sin embargo, tales ideas son criticadas como si los economistas denominados «neoliberales» -la gran mayoría de la profesión, al parecer- hubieran hecho bandera realmente de tales principios. Muchos pensamos que el estado no es una entidad muy eficiente y que el aumento del gasto público más allá de un determinado punto puede ser una rémora para el desarrollo económico. Pero esta no es la idea lo que se atribuye al economista de paja que se critica en el libro, quien parece defender el principio de que el gasto público debería ser cero. Y la idea de que los impuestos perjudican por igual a todo el mundo es rechazada por la gran mayoría de los economistas –«neoliberales» incluidos- ya que choca directamente con la teoría de la elección pública, que lo que mantiene es justamente lo contrario: que los grupos de interés y los políticos tratan de utilizar al Estado en su propio beneficio, favoreciendo a determinados grupos y perjudicando, en consecuencia, a otros.
Y en otro párrafo del libro, defendiendo la política presupuestaria discrecional de los gobiernos, se afirma que tendríamos serios problemas «si los gobiernos registraran constantemente superávits presupuestarios». Sinceramente, no he oído nunca a un economista defender la idea de que un Estado deba mantener constantemente superávits presupuestarios, simplemente porque es absurda. Hay muchos argumentos para defender el equilibrio presupuestario, en el corto o en el medio plazo. Pero lo que cualquier economista diría ante superávits presupuestarios repetidos es que el problema tiene muy fácil arreglo bajando los impuestos. Y podría citar muchas otras afirmaciones del libro que resultan sorprendentes. Sólo una más. Ningún economista mínimamente serio afirma que en el capitalismo hay siempre libre competencia. Sabemos que un sistema competitivo es más eficiente que otro basado en el monopolio, público o privado. Pero es evidente que una situación de monopolio puede suponer grandes ventajas para quien consigue situarse en ella; y uno de los temas más estudiados por los economistas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días ha sido éste precisamente. Considerar falso en términos generales que «el capitalismo es la economía del mercado y la libre competencia» (la mentira número 4 del libro) puede tener sentido. Lo que no lo tiene es afirmar que los economistas pensamos tal cosa e ignoramos los problemas de la competencia imperfecta, de las estrategias empresariales anticompetitivas o de la política de defensa de la competencia.
Afirma Torres que, a diferencia de la química, la física y la medicina, la economía no es una auténtica ciencia, porque no es capaz de establecer «verdades universales y, en consecuencia, indiscutibles». Dudo mucho que los químicos, los físicos o los médicos se vean reflejados en esta definición de la ciencia y que estén convencidos de que su trabajo consiste en establecer verdades universales y, en consecuencia, indiscutibles. Pero dejemos en paz a los colegas de otras disciplinas y centrémonos en la nuestra. Para mostrar la veracidad de su argumento afirma Torres, por ejemplo, que es falso que «cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores (supuesta «ley» de la demanda)». El lector puede quedar un tanto perplejo ante esta afirmación que, entre otras cosas, va seguramente en contra de sus propias experiencias a lo largo de la vida. Pero entonces encuentra la explicación: si aumenta el precio de un bien, pero también aumenta la renta del consumidor, la demanda no tiene por qué caer. Esta idea, que se explica en las primeras páginas de cualquier manual elemental de economía, no supone, ciertamente, descubrir el Mediterráneo. Un análisis de la relación de la demanda y el precio de un determinado producto se basa en el supuesto de que las demás circunstancias no varían; es decir, lo que en economía se conoce como una condición «ceteris paribus». Nadie con dos dedos de frente niega que si, por ejemplo, los restaurantes de lujo suben de precio y a mí me toca el premio gordo de la lotería, frecuentaré más este tipo de restaurantes. Pero no puede utilizarse tal resultado para rechazar la existencia de una correlación inversa entre la variación del precio de un determinado bien y la variación de la cantidad demandada de dicho bien.
En el libro se encuentran muchas afirmaciones de este tipo, que reflejan una notable falta de comprensión de la forma en la que trabajan los economistas en el mundo real. Un caso interesante lo encontramos en la crítica a la formulación de modelos, que se interpreta, además, desde el punto de vista ideológico. La víctima del ataque es, en este caso, Robert Lucas, uno de los economistas más destacados en el campo de la macroeconomía en las décadas finales del siglo XX. De él se reproduce el siguiente texto: «La construcción de modelos teóricos es nuestra forma de poner orden en la forma en que pensamos sobre el mundo, pero el proceso implica necesariamente ignorar algunas evidencias o teorías alternativas, dejándolas de lado». La idea es bastante simple y recoge un principio básico de la construcción de modelos con el objetivo de analizar problemas concretos. La realidad económica es muy compleja y si tratamos de introducir en el modelo todas y cada una de las variables que, de alguna forma, puedan tener relevancia en la explicación de un fenómeno determinado lo más probable es que no lleguemos a ninguna parte. El análisis científico exige simplificación. Y, eso sí, si los resultados obtenidos no se corresponden con la realidad, debemos revisar nuestro modelo y replantear sus hipótesis y conclusiones. Esta es una idea bastante elemental que -entiendo- aprende cualquier economista en su proceso de formación. Pero Torres interpreta el texto de una forma muy diferente. En su opinión Lucas reconoce en él «sin ningún rubor, que formula sus teorías sin ningún respeto a la realidad y que al investigar no busca la verdad, sino tan sólo ratificar sus propios puntos ideológicos de partida». No sé de dónde habrá salido tal interpretación de un texto que dice algo totalmente diferente. Pero parece que cualquier afirmación del adversario, debidamente torturada, puede ser utilizada como argumento en este debate.
Una característica de obras como la que hoy comento es la forma asimétrica en la que se explica el papel de la ideología cuando se habla de temas económicos. El resultado es, más o menos, el siguiente: las conclusiones de la teoría económica ortodoxa son ideológicas. Pero las críticas a dicha teoría no lo son. En el libro encontramos muchos ejemplos de tal planteamiento. Veamos sólo uno. Al hablar del papel de los sindicatos dice Torres: «La existencia de sindicatos poderosos, por ejemplo, suele traer consigo salarios más elevados y la apropiación de un mayor porcentaje de las ganancias de productividad que se generan, mientras que los salarios suelen ser más bajos y la retribución del capital más elevada cuando las organizaciones sindicales tienen menos poder o hay menos trabajadores afiliados».
Esta es una proposición contrastable. Y estoy seguro de que pueden encontrarse casos en los que existe tal correlación entre sindicatos fuertes con alta afiliación y salarios elevados. Pero también pueden mencionarse otros muchos en los que tal afirmación no coincide con la realidad. De hecho, lo que nos indica la experiencia es, más bien, que las subidas salariales obtenidas por sindicatos poderosos deben ser objeto de dos matizaciones. La primera, que la probabilidad de éxito será mayor si el sindicato actúa en defensa de los intereses de grupos pequeños de trabajadores, en actividades en las que existen barreras de entrada en la oferta de trabajo. Y la segunda, que si lo que buscan los sindicatos es elevar el conjunto de los salarios en un determinado país, al margen de la productividad, sus efectos no suelen perdurar en el largo plazo, ya que el mercado de trabajo se acaba ajustando -como sabemos bien, por cierto, en España- por la vía de las cantidades, al generarse un mayor desempleo; o por la vía de la inflación que hace caer los salarios reales. El hecho es que nadie ha podido demostrar que, a largo plazo, los países con sindicatos «poderosos» -cualquiera que sea la definición de este término- tengan salarios más altos que otros países con sindicatos más débiles. Son otros los factores -la productividad el primero, ciertamente- los que explican la mayor parte de las diferencias salariales. Pues bien, soy consciente de que la idea que acabo de presentar será considerada «ideológica». Mi pregunta es simplemente: ¿es menos ideológica la que afirma lo contrario? Me temo que, si no realizamos un análisis técnico de esta cuestión, nuestro debate no podrá ir más allá de una charla de café.
Dejando aparte la ideología y la teoría conspiratoria que inspiran este libro, no cabe duda de que en él se plantea una cuestión interesante, sobre la que los economistas hemos discutido bastante, y sobre la que deberíamos seguir reflexionando en el futuro: ¿cuáles son las características -y las limitaciones- de la economía como ciencia? En mi opinión dos son los aspectos que habría que analizar. La primera, la posibilidad de considerar la economía como una ciencia teórica; y la segunda el valor de las contrastaciones empíricas. En lo que a la primera respecta, creo que el análisis que hizo Carl Menger en sus Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales y de la economía política en particular (primera edición, 1883) sigue teniendo validez. Este libro suele ser citado en relación con el debate entre teóricos e historicistas que tuvo lugar en el mundo académico alemán en la segunda mitad del siglo XIX. Pero en su primera parte se encuentran reflexiones muy interesantes sobre el carácter científico de la economía. Uno de sus capítulos lleva el expresivo título «La especial naturaleza del conocimiento teórico en el campo de la economía no invalida el carácter de ésta como ciencia teórica». En él desarrolla Menger la idea de que las ciencias teóricas no son igualmente estrictas en lo que se refiere a la regularidad de los fenómenos observados; pero esto, en su opinión, no afecta a su carácter formal. Y el hecho de que la economía analice problemas muy complejos y que no pueda formular proposiciones tan estrictas como las ciencias de la naturaleza no invalida en absoluto su carácter científico.
El segundo aspecto a considerar es el valor de los datos estadísticos y las contrastaciones empíricas en economía. De nuevo aquí la complejidad de los fenómenos analizados justifica que se planteen dudas sobre la exactitud de determinados datos. Las rectificaciones que hemos visto recientemente en el cálculo del PIB español de 2021 podrían ser citadas como un caso significativo del valor relativo de las estimaciones estadísticas. Pero no tendría sentido alguno decir que éstas son inútiles. Por el contrario, sólo el análisis de los datos nos permite tanto contrastar nuestras teorías como analizar la realidad. El PIB no es ciertamente, una medida perfecta del valor de la actividad económica de un determinado país; y, como hemos visto, puede haber errores en su medición. Pero calcularlo – pese a todas las objeciones que se le puedan hacer- resulta muy útil para cualquier análisis macroeconómico; y prescindir de él significaría perder un indicador muy valioso.
Problema diferente es el hecho de que algunos análisis se alejen en exceso de la realidad que estudian. Una cosa es, como se indicó antes, la necesidad de construir modelos relativamente simples y contrastables y otra olvidarse de la realidad. Si analizamos las biografías de los grandes economistas -tanto del pasado como de nuestros días- observamos que algunos dedicaron mucha atención al estudio y al conocimiento práctico de las empresas y los mercados. Y criticaron las abstracciones excesivas a las que llegaron muchos de sus colegas, que les alejaron del mundo real. Esto ha llevado a uno de los economistas más brillantes de la segunda mitad del siglo XX, Ronald Coase, a ironizar sobre ciertas formas del análisis económico y a concluir que había visto más economía real en algunas facultades de derecho y escuelas de dirección de empresas que en determinados departamentos de economía.
Es un problema relevante que, seguramente, la propia forma de estudiar esta disciplina en algunas de las universidades más importantes del mundo ha acentuado. Recuerdo que, hace años, se hizo una encuesta entre estudiantes de doctorado en economía en las principales universidades norteamericanas, en la que se les preguntaba por los factores que consideraban más relevantes para lograr el éxito en su carrera profesional; y para ello se les ofrecía una lista de opciones. Las repuestas fueron diversas. Pero mientras el dominio de las técnicas matemáticas ocupaba el puesto más destacado en la mayoría de las respuestas, el conocimiento de la economía de su país se encontraba claramente en la posición de cola. Y podría citar bastantes ejemplos, en nuestro propio país, de análisis de problemas en los que he visto cómo el investigador prestaba mucha atención a los modelos teóricos desarrollados en su campo -lo cual es necesario, ciertamente- pero mostraba una sorprendente falta de interés por conocer de primera mano cómo se hacían las cosas en el mundo real. Las ciencias, la economía entre ellas, distan de ser perfectas. Es evidente que no todas han alcanzado el mismo nivel de desarrollo y sus conclusiones no tienen la misma fiabilidad. Nadie pretende que la economía tenga el mismo grado de precisión que las matemáticas o la física. Pero no cabe duda de que hoy sabemos mucho más que en el pasado del funcionamiento de los sistemas económicos. Convertir el análisis económico en una colección de opiniones sin fundamento teórico, basadas en simples prejuicios ideológicos sería una estrategia que no dudaría en calificar de suicida.