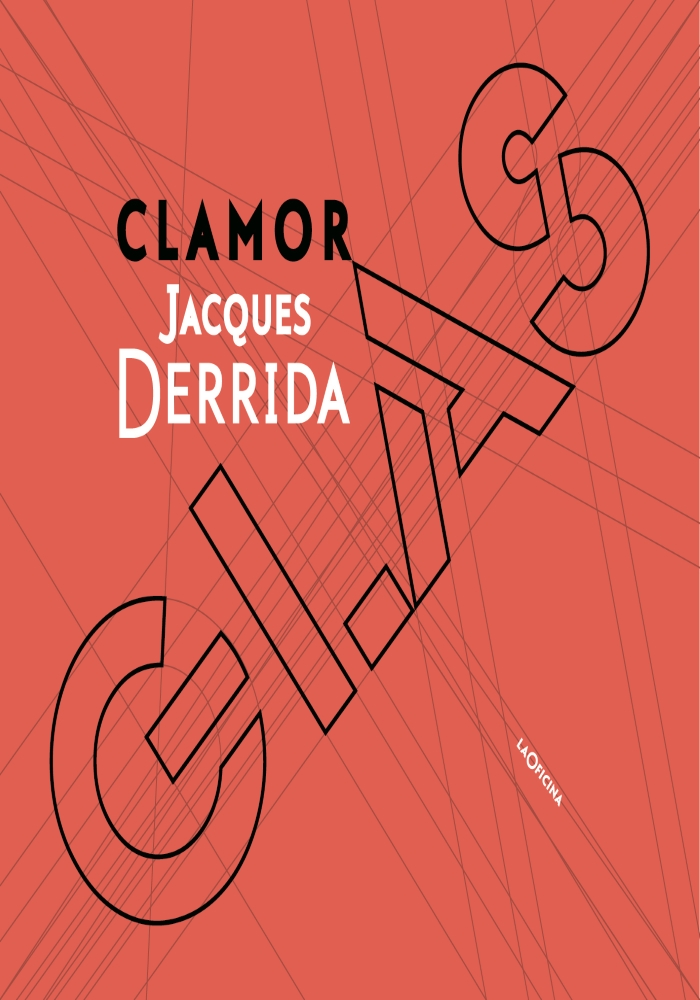En 1492, recién conquistado el último reino musulmán en la Península, los judíos fueron expulsados de España y ciento veinte años después los moriscos, con quienes habían convivido pacíficamente salvo los períodos de fanatismo de almorávides y almohades, siguieron su suerte. La larga coexistencia de ambas poblaciones entre sí y con los cristianos había creado vínculos e influencias mutuas que se manifestaron en el pensamiento, el arte, el folclore, el comercio, la agricultura y, por supuesto, en la cocina.
Ambos pueblos practicaron durante siglos en España unas cocinas influidas tanto por sus preceptos religiosos como, sobre todo en el caso de los musulmanes, sus relaciones con el Oriente Medio y con el norte de África. La pregunta que hoy podemos hacernos es si queda algún rastro de ambas en las cocinas españolas que no sean los pintorescos intentos de actualización de la cocina musulmana que se dieron en algunos fogones andaluces hace un par de décadas. La respuesta, que adelantamos ya, es negativa. Es cierto que en algunos platos populares andaluces se atisban rasgos de lo que fue la cocina musulmana –especialmente en ciertas sopas, tortas y sémolas, en el uso de plantas aromáticas y frutas en el aliño, en la primacía de ciertos humildes vegetales o en el gusto por el dulce-como lo es que la cocina sefardí, influida por la musulmana, está hoy más viva en otras costas del Mediterráneo –a donde nuestros judíos tuvieron que emigrar– que en España.
No han faltado autores que en la década de los noventa, sobre todo, hayan explorado las raíces, el sentido y la elaboración de los principales platos de esas dos cocinas, aun cuando, por razones varias, la cocina musulmana andaluza ha concitado más esfuerzos que la judía sefardí. Digamos algo sobre tres de ellos. En 1990, una profesora de la Universidad de Ginebra, Lucie Bolens, publicó en francés un ambicioso libro titulado La Cocina andaluza, un arte de vivir, que fue traducido al castellano dos años después. En 1994 aparecía La Cocina de Al Andalus, de Inés Elexpuru, que ya había hecho alguna incursión en este campo de los estudios de la cocina musulmana. Por último, en 1998 salió de la imprenta La Cocina Sefardí, del rabino Robert Sternberg, aparecida dos años antes en inglés. Tanto el libro de Sternberg como el de Elexpuru son básicamente recetarios. El de Bolens, aun incluyendo muchas recetas, es algo más: un intento de análisis de una cultura gastronómica en el más amplio sentido de la palabra que, en su opinión, influyó tanto en la cocina cristiana española como en la provenzal francesa.
Sternberg, después de una breve introducción sobre los judíos sefardíes ofrece unas digresiones sobre sus aportaciones a esa mezcla de pescado, carnes, frutas, hierbas y granos que caracteriza la cocina mediterránea, destacando el aceite de oliva, los cítricos, las almendras, el azafrán y la dulcería basada en los huevos. Sus recetas se agrupan en once apartados que comienzan con los entrantes y las ensaladas y después de pasar por las sopas, verduras, pescados y carnes, concluye con los postres y la repostería. Cada receta suele está precedida por una breve introducción religiosa o histórica, generalmente excelente, pero, lo que es más, están explicadas con una gran claridad, lo cual, contra lo que pueda creerse, no es frecuente en los recetarios. A la pregunta de qué han aportado los judíos españoles a esta cocina mediterránea que abarca desde Marruecos a Turquía, la respuesta que el libro ofrece es: bastante. No sólo platos que permanecen, como la fritura de los pescados, las ensaladas con naranjas y hierbas aromáticas como el eneldo, las empanadas y empanadillas, los guisos de berenjenas, esa variedad de la paella que es el arroz con pollo o los bizcochuelos, conocidos como «Pan de Espanya», sino también, y acaso sea el rasgo más perdurable, el respeto por la primacía de los alimentos de cada época, las técnicas de cocción lenta para conseguir lo que ahora se califica como «texturas», el uso de vino y ciertos licores en las salsas y, sobre todo, la combinación sutil de hierbas y especias.
Si no tuviera otros méritos el libro de Inés Elexpuru, tales como su intento de explicar las bases de la cocina musulmana de Al-Andalus o las recetas que ofrece, merecería la pena la lectura de las páginas tituladas «¿Qué quedó de todo aquello?», porque, a pesar del entusiasmo de la autora por encontrar huellas de la cocina musulmana en los platos actuales de nuestras cocinas regionales, los resultados son bastante desalentadores, exceptuando contadas zonas de Andalucía y algún enclave aislado del Levante mediterráneo.
Lucie Bolens nos ofrece un libro fascinante pero que a veces desconcierta, ya porque su enorme erudición –por ejemplo, a muchos les sorprenderá saber que nuestros antepasados andaluces preparasen unos hígados de pato cebados con ajonjolí maduro y verde, amasado con harina y agua– le lleva a un cierto desorden en la exposición, ya por afirmaciones tan sorprendentes como la de que los pescados no tienen sangre (pág. 126 de la edición castellana). Pero su ambición queda recompensada por la variedad de frentes que cubre, dos de los cuales resultan ahora de especial interés. Nos referimos, primero, al análisis de qué productos eran el fundamento de la cocina «andalucí», cómo llegaron –o cómo se cultivaban en nuestras tierras– y cómo se emplearon para confeccionar los platos. En este apartado, su estudio de las especias y plantas aromáticas es deslumbrante, como revelador es su enfoque del papel que el alcuzcuz, el arroz y las pastas alimenticias tuvieron entonces y el triple legado básico –arroz en España, alcuzcuz en el norte de África y pasta en Italia– que hoy los recuerda.
Hay un último beneficio que el lector puede obtener de la lectura de los libros de Bolens y de Sternberg; a saber, las afinidades entre las cocinas andaluza y la judía sefardí. Esas semejanzas son muchas para reseñarlas con detalle. Abarcan desde la utilización de un tronco común de verduras; aderezo de ensaladas; técnicas de marinado de los pescados –con la utilización del excelso cilantro– y elaboración de albóndigas, que en la cocina andaluza podían incluso acompañar las tafayas –raguts– de carne; el empleo de salsas dulces y picantes o de ramilletes de hierbas en los asados; por no mencionar dulces, pastas, turrones y sorbetes en unos postres en que ambas cocinas lograron una finura y una ligereza plenamente modernas.
Al concluir el artículo hay que volver a preguntarse: ¿qué ha quedado de todo aquello? En 1929, Dionisio Pérez, uno de los grandes investigadores de nuestra cocina, resaltó la aportación de la cocina andalucí a las cocinas europeas pero no mencionó expresamente que el famoso Libre de Coch, de Ruperto de Nola, publicado en 1477, fue probablemente el testigo de ese paso, y tampoco dijo mucho a propósito de qué quedaba de ella en las cocinas españolas que él también conocía. Hoy, setenta años después, su incorporación selectiva a la gran cocina parece muy difícil. Cierto que, dada la moda de incorporar productos «exóticos» a platos técnicamente excelentes pero de gustos ambiguos no cabría descartarlo. Pero es la cocina regional la que debería intentar reconstruir combinaciones y platos de nuestros antepasados árabes y judío. A aquellos que lo intenten con seriedad les auguramos un éxito, amén de la satisfacción de reparar un olvido injusto.