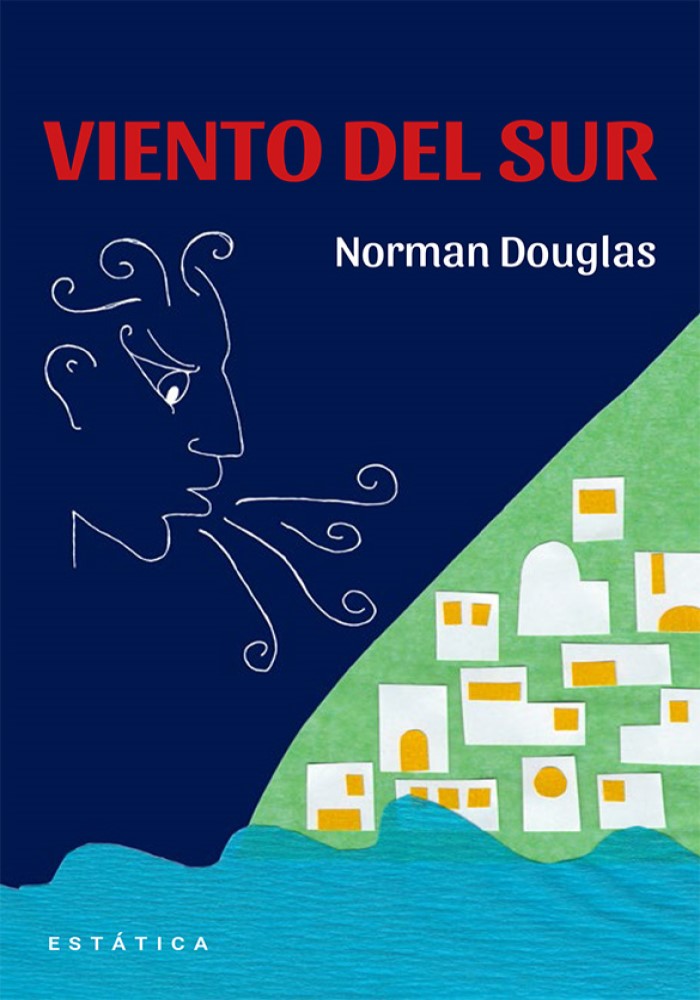En enero pasé unos días en Copenhague sin ningún motivo especial. En realidad, había estado buscando alguna oferta en cualquier rincón cálido y soleado y que no estuviera demasiado lejos de Madrid: como le pasa a mucha gente, cada vez soporto menos los largos trayectos en avión, las tediosas esperas en los cada vez más asépticos no-lugares que son los aeropuertos, los retrasos en la pista de aterrizaje, la nerviosa espera del equipaje ante las morosas cintas de transporte, mientras los más impacientes encienden uno tras otro los cigarrillos que no han podido consumir durante el trayecto. Pero lo cierto es que los viajes de ocio se están poniendo difíciles. No quiero parecer demasiado elitista (sólo un poco), pero desde la muerte del dictador y el reencuentro con el mundo exterior a los españoles parece habernos entrado un delirio viajero que ya no se limita a los meses tradicionalmente vacacionales. Se diría que estamos en todas partes: curioseamos.
Cuando regresé de la agencia de viajes ya había tomado la más bien resignada decisión de quedarme en Madrid: ordenaría la biblioteca, tiraría papeles, aprovecharía para ver a algunos antiguos amigos antes de que nos separara definitivamente el olvido. Una llamada telefónica acabó con los propósitos: si no tenía inconveniente en modificar mis planes existía una buena oferta de vuelo y hotel en Copenhague. Claro que seguramente no me interesaría: hacía frío, anochecía temprano, no era una ciudad particularmente vibrante. Por alguna razón el ofrecimiento me tentó. No me costó demasiado convencerme de que me convenía pasar fuera la resaca postnavideña. De manera que me fuí a Copenhague. Seis días.
Los viajeros conservan de las ciudades en las que permanecen poco tiempo imágenes más o menos aleatorias. Algunas son confirmaciones o matizaciones de lo que uno sabía o creía saber: el Tívoli, la calle comercial Strøget, el conjunto de palacios de Amalienborg, el insólito (aunque esperado) encuentro con un barco al final de una calle que va a morir en los canales (me acordé inconsecuentemente de un decorado de Marnie la ladrona, de Hitchcock), las bicicletas, Andersen, el pintoresco barrio de Nyhavn, el omnipresente diseño danés, Kierkegaard, la tantas veces decapitada Sirenita. Fragmentos de postales aún no vividas que involuntariamente se buscan y siempre se encuentran. Otras imágenes, más personales, tienen que ver con el estado de ánimo de cada viajero, con sus preocupaciones, con su intransferible manera de integrar lo que ve, lo que oye o lo que siente en su manera de estar en el mundo. Dos cosas notables me han quedado de ese viaje improvisado: Christiania y una exposición de pintura simbolista.
Como quizás algunos recuerden, Christiania fue uno de esos «experimentos sociales» que abundaron con mayor o menor fortuna y ambición durante el último tercio del siglo que acaba de terminar. Centenares de hippies y otros alternativos ocuparon a principios de los setenta unos antiguos cuarteles abandonados al otro lado del canal, en el barrio de Christianshavn, y fundaron una especie de estado libre: nuevas leyes, nuevas normas. Una especie de forúnculo socialmente subversivo en la topología de la muy burguesa ciudad norteña. Ahora, treinta años después, uno puede consultar en Internet la épica y la estética de aquel experimento que se disolvió en el pintoresquismo para pasto de turistas jóvenes: los enfrentamientos con la policía, con los sucesivos gobiernos de la ciudad o con indeseables dealers que aprovecharon el pequeño paraíso alternativo para introducir la heroína. Incluso puede, siguiendo las instrucciones minuciosamente consignadas en uno de los vínculos de su página web, aprender a liarse un buen porro.
Estuve en Christiania una fría mañana de invierno nórdico desprovista de todo esplendor lírico. Entré en el ahora decrépito recinto por una puerta decorada con murales psicodélicos por los que, por cierto, el tiempo ha pasado más inclemente que por las pinturas rupestres. Arqueología de la «década prodigiosa», pura manifestación congelada de lo que Kierkegaard, el antihegeliano recalcitrante, llamaba el estadio estético: esa dispersión de la sensibilidad fundamentada en el deseo de gozar sin trabas de toda experiencia emotiva y sensual. Los sesenta y su promesa de transformación radical para la primera generación que, en los países desarrollados, dejó de creer en las grandes utopias redentoras y buscó la felicidad en la patria del aquí y el ahora de las sustancias psicotrópicas, de la música popular como lenguaje universal y de los evidentes cambios en las relaciones personales y sexuales. Había poca gente: era temprano y, las únicas personas a la vista eran clientes de la media docena de destartalados garitos en los que añosos contraculturales de modales suaves y ojos velados ofrecían hachís o marihuana (las drogas duras están prohibidas), dispuestos por calidades y procedencias, y a precios competitivos con los del vecino. Todo tenía un aspecto de contrafigura de la revolución cultural de los sesenta: la partera de tantas cosas que ahora nos son naturales, cotidianas. Un halo de melancolía acre y cutre envolvía el conjunto. Un cartel garabateado con tizas de colores conminaba a utilizar los contenedores de basura; otro proclamaba que todo lo que necesitamos es amor. Hacía frío.
Ningún estilo artístico se adecua mejor que el simbolismo a la atmósfera invernal de las ciudades norteñas. La exposición Symbolism in Danish and European Painting, 1870-1910 fue una estupenda ocasión para comprobarlo. Como se sabe, el simbolismo, al contrario de lo que ocurre con otros movimientos, no se caracteriza precisamente por un estilo pictórico determinado o una técnica común, sino por algo tan difícilmente definible como una compartida interpretación del mundo basada en la búsqueda de significados que lo trasciendan. Los simbolistas creían que en la realidad –en una realidad opuesta a la de los naturalistas– existían los signos de lo que no estaba en ella, o estaba oculto, y era superior. Se pudo ser simbolista de muchas maneras: poco tiene que ver desde el punto de vista de la representación los cromos suntuosos de Moreau –tan cercanos por muchos motivos a determinada estética psicodélica de los sixties– con los austeros murales pálidos y serenos de Puvis de Chavannes o a los exteriores campesinos de Gauguin y de la escuela de Pont Aven o de los Nabis. Los pintores nórdicos, y de modo particular los daneses –Ejnar Nielsen, L. A. Ring, y el magnífico Vilhelm Hammershøi– no necesitan tanto del símbolo. Son, para decirlo paradójicamente, más realistas. Les bastaba con plasmar, de un modo casi naturalista, esos cielos bajos y grises tan habituales en los largos y sombríos inviernos norteños y que al espectador se le antojan repletos de significados ominosos. O esos interiores vacíos con figuras voluminosas que parecen esperar siempre algo que no está en el cuadro ni, probablemente, en ningún otro sitio. Hammershøi, para mí un auténtico descubrimiento, es un maestro en la creación de atmósferas metafísicas: gamas grises y frías, volúmenes bien definidos, estudios de las vibraciones de la luz en escenarios desnudos a los que la figura humana (mujeres, preferentemente) permanece ajena en su carnalidad atenuda y expectante.
De Copenhague me han importado esas dos imágenes opuestas y complementarias, subjetivas, sesgadas. Por lo demás, es una ciudad de la que siempre recordaré su armonía burguesa y apacible. Sin sobresaltos.
REFERENCIAS
Kierkegaard, Søren: Mi punto de vista. Aguilar. Buenos Aires, 1959.
Marwick, Arthur: The Sixties. Oxford University Press. Londres, 1998
VV.AA: Symbolism in Danish and European Painting 1870-1910. Statens Museum for Kunst. Copenhague, 2000.
Pág. web Christiania: www.christiania.org