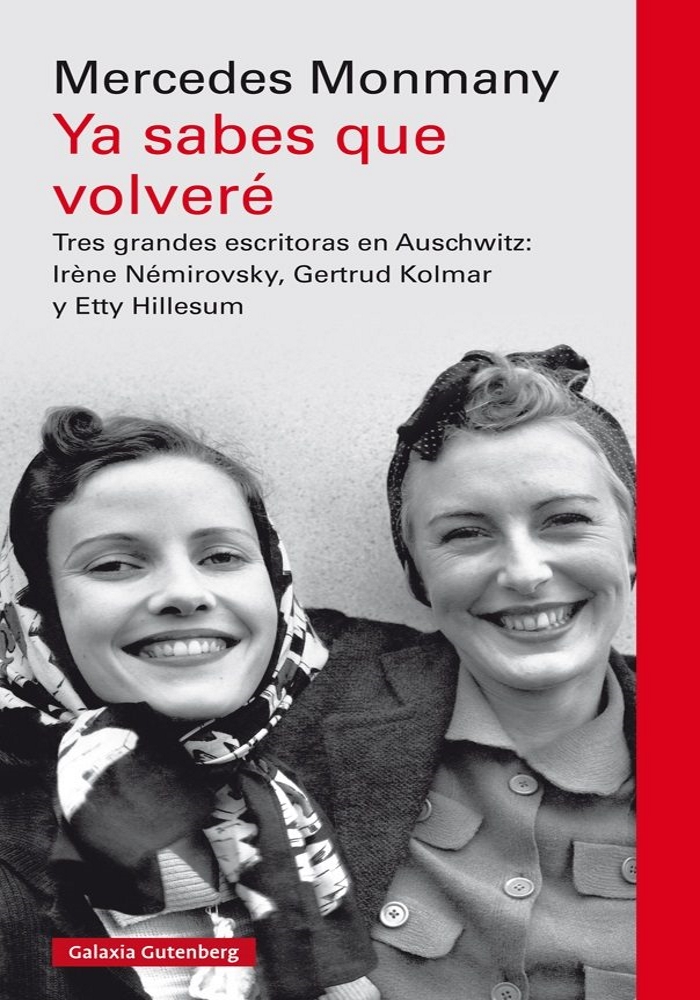A firma Rafael Lapesa, en su Historia de la Lengua Española, que en 1535 podía certificarse que la comunidad hispánica tenía su idioma, el español, designación que se sobreponía a la más localizada de lengua castellana, y que constituyó el término adecuado para representar fuera de nuestro país a la nación unificada. Pues bien, este artículo pretende mantener la tesis según la cual nada parecido ha sucedido a nuestra cocina, a pesar de los esfuerzos de algunos ilustrados que lucharon durante los siglos XIX y XX por instaurar una cocina española, sin lograrlo. Es decir, que sus desvelos no consiguieron jamás reducir las peculiaridades de nuestras cocinas regionales a un arquetipo culinario universal que pueda calificarse de «cocina española». En otras palabras, no ha habido ni hay cocina española. Es más, lo mejor de nuestra cocina a lo largo de estos dos siglos ha sido, de un lado, las cocinas regionales –auténticas, sencillas, respetuosas de los sabores naturales de los ingredientes– y de otro, la cocina calificada unas veces de «francesa», otras de «internacional» o, más modernamente, de «nueva»o de «autor». Esta última es técnicamente compleja, conoce los productos de la zona y de la temporada, se apoya en la inspiración para entender y realzar las cualidades culinarias de los productos en combinaciones que no alteren los sabores propios de cada alimento, y alienta en ella una fantasía que da como resultado un refinamiento que las cocinas regionales han sido, y son, incapaces de alcanzar.
Cierto es que el intento de crear una cocina española ha encontrado siempre fuertes obstáculos: el vigor de las cocinas regionales en primer lugar, pero también la incuria de cocineros desaprensivos y rutinarios, así como la ignorancia de comensales poco exigentes y anclados en el mal gusto. A ello se añadieron otras circunstancias menores pero no desdeñables: la altivez cuando no el desconocimiento de nuestros visitantes, sobre todo los franceses; el menosprecio de no pocos críticos propios; el olvido interesado del principio según el cual la buena cocina requiere una técnica de difícil aprendizaje; y, por último, la escasez de auténticos divulgadores de la buena cocina. Esa escasez se compensó en algunos períodos gracias a los esfuerzos de unos pocos eruditos y excelentes cocineros –Pardo y Figueroa, Castro y Serrano, Ángel Muro, Puga y Parga, Emilia Pardo Bazán, Dionisio Pérez, Ignasi Doménech, Teodoro Bajard, María Mestayer de Echagüe, el doctor Marañón, Álvaro Cunqueiro, Busca Isusi, Néstor Luján, Josep Pla y, en nuestros días, Arzak, Adrià o Berasategui.
Tres grandes amenazas se ciernen hoy día sobre el buen gusto culinario en España: la pervivencia de un turismo para cuya satisfacción establecimientos sin escrúpulos no han dudado en prostituir muchos de nuestros mejores platos regionales; la invasión de lo que se conoce como «comida rápida», principalmente importada de uno de los países donde peor se come, los EE.UU., y que ha caído como una plaga sobre una población joven desconocedora del buen comer; y por último, la mixtificación de la buena cocina, empeñada, como hace muchos años señaló Julio Camba, en hacer que lo accesorio usurpe el puesto de lo principal y que todo se reduzca a preparación.
Dicho lo anterior a modo de introducción, entremos ya en el desarrollo de este artículo cuyo título invoca los difíciles comienzos de la lucha por sentar los fundamentos de la cocina española, de la cual el doctor Thebussem y el cocinero de S.M. fueron adelantados, y que concluye con la transformación de lo mejor de nuestra cocina regional en una nueva cocina basada en la inspiración y el buen gusto, tal y como hoy la practican nuestros mejores cocineros.
EL SIGLO XIX Y LA POLÉMICA SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA COCINA ESPAÑOLA
Las convulsiones que España sufrió a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XIX a duras penas dejaron huella en la evolución del gusto culinario. No existió entre nosotros una revolución que impidiese a la aristocracia seguir degustando una regular imitación de la cocina practicada en Francia, ni que obligase a sus cocineros a ganarse la vida abriendo establecimientos frecuentados por una burguesía amiga del buen comer. Tampoco contamos con maestros preocupados por enseñar las técnicas de la cocina ni con autores inclinados a redactar manuales o recetarios claros y bien ordenados.
Como ya se ha dicho, la cocina de esos años o era imitación de la francesa o degeneración de las tradicionales regionales. Durante este largo período, únicamente una voz –la de Mariano José de Larra– se ocupó de criticar en tres magistrales escritos, publicados en sus «Artículos de costumbres», ese lamentable estado de nuestra gastronomía. En el primero de ellos, titulado «Correspondencia del duende» y publicado en 1828, Larra arremete contra la ausencia de «fondas decentes donde comer a gusto y con finura», criticando el «tecnicismo gastronómico galo-hispano que tenemos, que impide poner a los manjares nombres españoles» y la tendencia a desvirtuar y exagerar el verdadero sabor de los alimentos; en fin, a verse obligado a soportar un servicio sucio y tosco –«aquel sacar los mozos los cubiertos del bolsillo, donde los tienen confundidos con las puntas de los cigarros o donde participan de elementos aún peores»–. Fígaro publica en diciembre de 1832 uno de sus artículos más geniales, «El castellano viejo», en el que refleja de forma despiadada las aficiones de nuestra clase media. El patriotismo de don Braulio se traduce en el menú: un cocido seguido de platos diversos de carne ternera mechada, magras en tomate, pichones estofados, algo de pescado, y todo ello bañado en gruesas salsas y regado con manzanilla, Valdepeñas y vinos generosos nacionales. Pero si Fígaro, cuando huye de la casa del castellano viejo, afirma que «sólo la costumbre de comer y servirse bien diariamente puede evitar semejantes destrozos», poco meses después –agosto de 1833– se encarga de dejar claro, en «La fonda nueva», que en el Madrid de su época no había carreras de caballos, ni paseo de coches, ni bailes públicos, ni casa de campo, «ni fondas en las que se pudiera degustar decorosamente platos que no fuesen estofado a la italiana, ternera mechada, frito de sesos, manos de carnero, pollo duro y postres hechos la víspera».
Conocidas las opiniones de Larra, no es de extrañar la antipatía, y hasta los prejuicios, de los escritores extranjeros que se ocuparon de nuestra cocina durante esos años, y especialmente la de los franceses que, como Alexandre Dumas o Téophile Gautier, menospreciaron lo que conocieron poco. No fue ese el caso de Richard Ford. El inquieto inglés supo ver sin prevención y anotar sus experiencias en lugar de recoger las de otros, como hicieron nuestros ilustres vecinos galos. Fruto de aquéllas fue su curioso libro Cosas de España. Aficionado al jamón y al vino de Jerez, entre otros manjares hispánicos, don Ricardo supo adivinar dos verdades fundamentales de nuestra gastronomía, a saber: que nada es tan difícil como hacer comprender a un cocinero español la cocina francesa, de ahí que «la ruina de los cocineros españoles es el afan de imitar a los extranjeros»; y segundo, que la variedad de nuestras cocinas regionales es tal que difícilmente se podía hablar de una cocina española. Pero digamos dos palabras a propósito de los escasos recetarios de la época.
Entre 1884 y 1888 se publican dos de las obras cumbres de la literatura culinaria española: El practicón de Ángel Muro y La mesa moderna. Cartas sobre el comedor y la cocina cambiadas entre el doctor Thebussem y un cocinero de su S.M. El primero no sólo es el más completo recetario publicado en España hasta aquel año, es algo más: un diccionario de términos y técnicas culinarios, un compendio de bebidas, un tratado de higiene y catecismo de consejos sobre la buena mesa y sus dignas maneras. Pero con todo, su interés no resulta comparable al segundo de los libros mencionados, que constituye el intento más serio de sentar las bases de una cocina nacional, al menos hasta que en 1929 Dionisio Pérez publica su Guía del buen comer español. Hasta entonces se habían editado, según tenemos censados, al menos quince obras de cocina, de las cuales seis, nada menos, están escritas en catalán. La más antigua se remonta a 1820 y está firmada por D.A.P.Z.G. con el largo título de La nueva cocinera curiosa y económica y su marido, el repostero famoso, amigo de los golosos. La más curiosa es la publicada con el pseudónimo de Un gastrónomo jubilado –bajo el cual la mayoría de los eruditos en la materia convienen en identificar al traductor de Brillat-Savarin, el conde de Rodalquilar– y su título es La gran economía de las familias. Arte de arreglar lo sobrante de las comidas de un día para otro. Además, la literatura profesional estuvo arropada por la minuciosa atención con que muchos de nuestros grandes escritores del siglo XIX se ocuparon de las cocinas y de los productos regionales: Pérez Galdos, Clarín, Pereda, Palacio Valdés, Gabriel y Galán, y sobre todo, Valera, Pedro Antonio de Alarcón y la condesa de Pardo Bazán, autora a su vez de dos libros de cocina a los que luego se hará referencia.
Ya se mencionó antes que La cocinamoderna es el primer gran intento de fundar una cocina nacional. El diálogo de dos extraordinarios eruditos nace de la polémica sobre el idioma en que deberían redactarse los menús de la Casa Real –el castellano, opina el doctor Thebussem; el francés, «lingua franca» de la gastronomía, afirma el cocinero de su majestad– para enjuiciar enseguida un abanico de cuestiones muy ilustrativas: la ausencia de buenos recetarios, el olvido en que la prensa tenía a la gastronomía, la irónica crítica a la pretenciosa imitación de la cocina francesa. A ello añaden detalles curiosos: el desprecio del marisco –«ni es alimento, ni ocupa sitio en el estómago. Es un líquido cuasi sólido»–; su conocimiento del refranero popular –se citan cuarenta y cuatro con referencias a la cocina– o las observaciones a propósito del número y disposición de platos y vinos en la mesa de Alfonso XII. Pero esta obra debe su fama a otro propósito menos anecdótico y más cercano a este artículo: su decidido empeño de sentar las bases de una cocina española. Vale la pena intentar analizar las razones de ese empeño y los medios propuestos para alcanzarlo.
El doctor Thebussem opina que en España sólo las clases altas y las bajas son las «secciones» de la sociedad que tienen conciencia de que su mesa no les pone en ridículo. La clase media, dice, que verdaderamente representa al país, ni come ni, salvo excepciones, sabe comer, y sus banquetes, «lejos de tener la apariencia de un placer lícito y honesto, se asemejan al cumplimiento de una obligación penosa». Lo que esa clase media califica de alta cocina son unos guisos incomibles, muy alejados de esa cocina «limpia, abundante y sabrosa» de la que presumía el Caballero del Verde Gabán. ¿Cómo recrear en el siglo XIX esa cocina? Ortega afirmó en una ocasión que nos había faltado el siglo educador; es decir, el XVIII , y el cocinero de S.M. recoge el pensamiento de su erudito corresponsal indicando que en España no hay cocina nacional, pues la unión artificiosa de los diversos territorios ha producido una «anarquía gastronómica». Después de tan acertado diagnóstico, el remedio es simplón: formar un repertorio con las mejores especialidades de las provincias. El doctor Thebussem es más escéptico respecto a los efectos que pudieran alcanzarse gracias a la confección de recetarios y se inclina más bien a respetar las cocinas regionales. Él, que es un nacionalista templado, prefiere confeccionar un diccionario gastronómico que dé cuenta, dice, de la abundancia de materias primas existentes en la península; de la clara, limpia y brillante historia de la antigua cocina, de sus tradiciones y salsamentos –se debe disminuir, aconseja, el gran consumo de aceite, azafrán y orégano–. ¿Platos españoles? Sólo tres: el arroz a la valenciana, el bacalao a vizcaína y la olla podrida o cocido. El resto no alcanza la categoría de plato nacional.
El cocinero de S.M. prosigue el argumento: treinta platos los hace cualquier cocinero, lo difícil es hacer tres. Una buena comida, en su opinión, no debe pasar de una «excelente sopa, una carne, un pescado, una cosa que no sea ni pescado ni carne, un dulce de cocina y un ave dorada al reloj». Hace también una oportuna alabanza del frito, «que no disimula ninguno de los defectos de los alimentos», calificándolo de uno de los mejores productos de «la química culinaria». Tres notas curiosas se encierran en esas pocas líneas: la primera mención que conocemos en castellano de la química culinaria, la ponderación del frito –lo que equivale a la del aceite de oliva– y el ataque al uso inmoderado de las salsas. Digamos dos palabras a propósito de ellas.
En su Fisiología del gusto (1825), Brillat-Savarin había mencionado la relación de la gastronomía con la química, indicando la importancia de las diversas descomposiciones que padecen las sustancias alimenticias al ser cocinadas. Sesenta años después, don José Castro y Serrano –el cocinero de S.M.– trae a colación también las múltiples reacciones que los alimentos –los cuales, como hoy sabemos bien, son sistemas bioquímicos complicados– experimentan antes y durante su cocinado. Actualmente, ningún jefe de cocina ignora que el éxito de un plato depende de tres factores: las propiedades de sus ingredientes, sus condiciones de temperatura, humedad, duración del transporte y almacenamiento, y, cómo no, la calidad y acierto de su preparación. Cuando el doctor Thebussem y el cocinero de S.M. discutían, las dos primeras condiciones casi no se conocían.
El frito no era muy apreciado fuera, ni siquiera dentro de España, y a fuer de sinceros, su mala fama estaba en parte justificada por la mala calidad de las grasas utilizadas y el desconocimiento de las cualidades del aceite de oliva. Todavía en 1937, aquel pedante ingenioso que fue Julio Camba despreciaba el aceite por carecer de las vitaminas «A» «indispensables para el hombre en la época de su crecimiento». Estaba algo atrasado el escritor gallego, pues cuatro años antes, el doctor Marañón, en su prólogo al libro de cocina de la célebre Nicolasa Pradera, había certificado con sus mejores conocimientos científicos que la leyenda negra del aceite mal frito era cosa del pasado.
En cuanto a las salsas, el doctor Thebussem se mostró siempre opuesto al exceso de especias fuertes que las caracterizaban –despreciando la variedad de condimentos que nos proporcionaba el haber sido el puente por el cual habían llegado a Europa los productos americanos–, al exceso en su ligazón, de forma que invariablemente se perdían los sabores originales, y orientadas a encubrir productos recios, como atinadamente denunciara el doctor Marañon en otro prólogo muy ilustrativo de las preocupaciones médico-culinarias de la época, el del libro Cocina dietética y cocina española, de Matilde García del Real, publicado en 1929, y en el cual se afirma rotundamente que la tragedia de la cocina española es que las salsas, en lugar de complementar el manjar son una tapadera del motivo central del plato.
El gusto por la buena comida no cegaba al doctor Thebussem ni al cocinero de S.M. respecto a otras cuestiones más prosaicas, como la relación entre la calidad y fama de una cocina y el esmero en su confección, la necesidad de cuidar el envasado y la comercialización de los productos para potenciar su exportación a los grandes mercados europeos, o la importancia de etiquetar y fijar las denominaciones de origen de nuestros vinos. Por desgracia, habrían de pasar muchos años para que sus consejos se pusieran en práctica.
¿Cómo enjuiciar hoy, transcurrido más de un siglo de su aparición, a los autores de este libro básico en la historia de nuestra cocina? Ni Mariano Pardo de Figueroa, el doctor Thebussem, ni José Castro y Serrano, el cocinero de S.M., aborrecían sino de la imitación sin criterio de la cocina francesa. Identificados con gran parte de los ideales de la Restauración, su nacionalismo se basaba en un buen gusto impecable y en un respeto ilustrado por las tradiciones folclóricas, literarias y gastronómicas del país. Podían cultivar un afrancesamiento distante en su afición por la técnica culinaria y por el amor a la cuidada presentación de todo lo tocante a la mesa, pero conocían demasiado bien los productos y las cocinas regionales españolas como para olvidar que en España también podía comerse excelentemente. Sus observaciones dejaron el terreno abonado tanto para una defensa apasionada de la cocina española –como la de la condesa Pardo Bazán, Picadillo y Dionisio Pérez– cuanto para la práctica y la divulgación de una cocina más ecléctica e internacional –que no francesa– de la mano de cocineros y divulgadores como Ignasi Doménech, Teodoro Bardají o la marquesa de Parabere. En comparación con La cocina moderna, los restantes recetarios o tratados gastronómicos publicados durante el siglo XIX , ya sea en castellano ya en otra lengua española, no resisten la comparación. Pero antes de intentar rastrear cuál era el gusto que dominó las cocinas españolas durante el siglo pasado, bueno es hacer una breve referencia a esos recetarios, fundamentalmente los escritos en castellano, pero sin olvidar algunos catalanes.
¿Cómo eran y qué revelan algunos de esos platos considerados básicos por el doctor Thebussem según algunos de los recetarios más conocidos de la época? Tomemos el Manual del cocinero (1828), de autor anónimo, el famoso Practicón (1894), de Ángel Muro, y El arte culinario (1900), de Adolfo Solichón, y repasemos algunas recetas. Los pescados, por ejemplo, se solían cocer en caldos cortos en los que se mezclaban en unos agua, leche, hierbas aromáticas y vino blanco o vinagre, en otros vino tinto y perejil. Frecuentemente se rellenaban con pescado, se rebozaban en pan rallado y queso de Parma y se freían en manteca de vaca –el aceite no era muy utilizado por los buenos cocineros– y se podían servir, por añadidura, con salsa de tomate. Pero no eran más ligeras las preparaciones de muchos platos de carne, en los cuales se repite el ciclo de adobarlos con hierbas aromáticas, limón y vinagre; cocerlos después y rebozarlos con miga de pan y presentarlos envueltos, una vez fritos, por ejemplo, en lonchas de tocino. Estaban también de moda entremeses tales como las «chartreuses» o «cartujas»; platos confeccionados a base de verduras como la remolacha, los nabos y los espárragos, a los que se añadían quenefas rellenas de trufas, setas y filetes de pollo para, a continuación y una vez pintados con clara de huevo, cocerlos –eso sí, por poco tiempo– y servirlos con una salsa semiglaseada. Y por si alguien dudase que nuestros antepasados tenían un estómago extraordinario, aún podían tomar postres tan pesados como la «Babá à la d'Alambert», un «bavarois» de pesadísima pasta ligada con abundantes huevos, manteca fina, harina y un cuarterón de pasas de Corinto y de Esmirna a la que se almibaraba con ron, regándose a continuación con kirsch o cognac y glaseándose con mermelada caliente de albaricoque.
Muestran las recetas catalanas ––y en consecuencia el gusto– una predilección acusada por las carnes de cerdo, pollo, liebre o conejo, aun cuando no se olvida la caza o el cabrito. Con los peces se hacen sopas, albóndigas y arroz; en las salsas aparecen los típicos contrastes de dulce y salado, pero son casi sin excepción espesas y aromatizadas en demasía y se aconseja cómo condimentar los caracoles, la lamprea, el esturión e incluso las setas, aunque el primer tratado completo de la utilización de las setas en la cocina está escrito por un micófilo vasco y apareció publicado en el año 1897.
La imagen gastronómica que se desprende de la revisión de estos y otros recetarios de los mismos años es que todo lo que no era cocina popular era pesadez, ausencia de preparaciones transparentes, texturas abigarradas por la acumulación ociosa de ingredientes y sabores que buscan más los golpes de efecto que el realce del gusto original, todo ello apoyado en técnicas y prácticas francesas y con un olvido muy frecuente de los productos nacionales. Se comprende, pues, que los tiempos estaban maduros para las reivindicaciones de un nacionalismo culinario menos templado que el del doctor Thebussem.
DE LAS REIVINDICACIONES NACIONALISTAS A LA COCINA DE ENTREGUERRAS
La crisis del 98 provocó notables implicaciones económicas, sociales y militares en la España cimentada en el sistema canovista. El examen de conciencia propiciado tanto por los regeneracionistas como por la llamada generación del 98 se extendió a ambitos muy amplios y alentó un repliegue hacia los sentimientos nacionales. En el terreno gastronómico, y a diferencia del espíritu templado que presidió las opiniones de un Pardo de Figueroa, buena parte de los autores que en los primeros años del siglo XX se ocuparon de comentar estas cuestiones asentaron sus obras en una defensa a ultranza de lo que consideraban la cocina popular española y en un rechazo categórico de las influencias francesas.
Quizás nadie reflejó tan fielmente esa posición como la condesa de Pardo Bazán. Su ideario culinario se expuso lapidariamente en el prólogo al libro de su buen amigo Puga y Parga, el popular «Picadillo», publicado por primera vez en 1905. En él arremete contra «la monotonía horrible de la cocina francesa vertida al castellano en las fondas» y encomia una obra que no incluye «sino recetas populares de las cuatro provincias, de las cuatro mil aldeas y casas…, de los cientos de conventos de monjitas…, de los cien pueblos». Esa óptica nacionalista, tan claramente defendida aquí, se modificaría levemente con el paso de los años, pues si bien su La cocina antigua española (1914), tiene el mérito de haber salvado del olvido un crecido número de recetas a punto de desaparecer, en su posterior recetario, La cocina moderna española (1915), acaba aceptando ciertas influencias foráneas.
Esas dos obras de doña Emilia han sido criticadas por sus numerosas carencias técnicas, reproche del que tampoco se salvó La cocina práctica de Picadillo, a pesar de ser uno de los recetarios más manejados y populares de la historia culinaria española. Su autor advierte que ha pretendido escribir una obra «que responda a las necesidades de la vida práctica», y que sea clara y bien nutrida de recetas. Poco importa que alguna de ellas sean auténticas herejías, como la de angulas fritas –por cierto, hoy en día elevadas a la categoría de plato típico en algún estrellado restaurante parisiense–, que su comprensión de la esencia de otras cocinas diferentes de la gallega, ya sean regionales o nacionales, sea superficial –como demuestran sus recetas del bacalao a la «purrum-salsa», de la «pulenta» o el «foie-gras falsificado o morteruelo», como las tituló. «Picadillo» es tan curioso y amable en sus invenciones y transcripciones defectuosas que la ausencia de innovaciones queda en un segundo plano ante su afán de transmitir una cocina hecha con un amor inusitado para un hombre riquísimo que, amén de alcalde de La Coruña, fue un excelente gastrónomo, un dotado divulgador y un mediocre cocinero. Esa ha sido, acaso, su peor herencia a la cocina gallega, herencia que ha llegado por desgracia a nuestros días: la rutina, el limitarse a hacer las cosas como «se han hecho siempre», desdeñando, con el falso pretexto de que ello mixtificaría los sabores originales de los productos de la tierra, cualquier intento de buscar nuevos contrastes con combinaciones más sutiles que las ideadas por la cocina popular a finales del siglo XIX o comienzos del XX.
La guía del buen comer español de Dionisio Pérez, que modestamente se autocalificaba como «Post-Thebussem», apareció en 1929 por encargo del Patronato Nacional del Turismo y lleva el revelador subtítulo de Inventario y loa de la cocina clásica de España y sus regiones. En efecto, afirma desde el principio la existencia de una cocina española «enriquecida con la aportación de los diversos modos regionales de guisar y aderezar y endulzar y conservar los productos naturales de cada comarca». El obstáculo para ese propósito es la suplantación de dicha cocina por «la propaganda y la puesta en moda de la cocina francesa». Hay, pues, un entronque directo con el objetivo que medio siglo antes guió al doctor Thebussem; lo peculiar es su explicación de la decadencia de nuestra cocina, achacada al afrancesamiento de muchas facetas de la vida y costumbres hispanas. Su programa para el «resurgimiento» de la cocina española debe basarse en el «numerosísimo repertorio de sus platos regionales» y en «una legión de admirables cocineros […] que ha elevado el arte culinario a perfección tan extrema», formulando votos para que «se depure y ennoblezca y delimite bien la cocina clásica española y que se mejore y perfeccione y utilicen al gusto moderno y se acomode al sabor nuevo, al ritmo de los nuevos platos donde deban rectificarse las sazones anticuadas». Y así inicia Dionisio Pérez su itinerario por las cocinas de las regiones, comenzando por Extremadura y concluyendo con las de Baleares y Canarias.
Ese prólogo, y en general todo el libro, ofrece una ocasión especialmente adecuada para discutir las relaciones entre cocina popular y la «cocina moderna», y de cómo habían evolucionado éstas desde la época a que se referían en sus cartas el doctor Thebussem y el cocinero de S.M.
El primero de ellos había mencionado elogiosamente la cocina de «las clases bajas», afirmando que nunca les ponía en ridículo. Ésta respondía a las normas habituales de ese tipo de cocina: es decir, era la cocina de un colectivo –o sea, en la cual no existen maestros individuales– en la que «productores» y «consumidores» coinciden en el casi único objetivo de satisfacer sus propias necesidades. Ello explica que las cocinas regionales tradicionales sean conservadoras, que su principal mérito resida en su independencia de los gustos o modas creados artificialmente y, por ende, variables por definición.
Dionisio Pérez, admirador de «la cocina nacional española», enriquecida por «los diversos modos regionales de guisar y aderezar y endulzar y conservar «los productos de cada comarca», entendía, empero, la necesidad de contar con intérpretes conocedores de las técnicas culinarias más avanzadas. Su sueño era, sin embargo, que estos cocineros combinaran el respeto a los modos de hacer de las cocinas regionales, adaptándolas al gusto de un público que comenzaba a ser predominantemente urbano. Ese deseo de profesionalizar la cocina popular era encomiable pero fracasó y, además, encerraba un peligro que se mostraría en toda su magnitud cuatro décadas después, con la llegada masiva del turismo y las grandes migraciones interiores: a saber, la popularización se mutó en mistificación, las sabias combinaciones establecidas por cocineros anónimos del pueblo se banalizaron, la elección de los productos típicos dio paso a parodias industrializadas, las técnicas coquinarias adoptaron, en fin, un carácter torpe. Podía confiarse, como último recurso, en la cocina de los grandes chefs. En nuestra opinión esa fue una confianza infundada hasta los últimos años de la década de los años setenta.
Volvamos al libro de Dionisio Pérez. Su conocimiento de las tradiciones gastronómicas de la mayoría de los rincones nacionales es inmenso, como profunda es su afición por los productos de cada pueblo. Nada menos que 42 recetas se ofrecen en una obra que no es un recetario –algunas de ellas casi desaparecidas de nuestros fogones, como las migas canas, los chocos con habas o la ensalada de cogollos de col blanca–. En definitiva, la importancia del libro reside más en su erudición gastronómica que en su contribución a una cocina técnicamente depurada, depuración que sería obra de cocineros profesionales como Ignasi Doménech o Teodoro Bardají, quienes se encargarían de llevar a la práctica la fusión de tradición y modernidad en nuestra cocina. Pero la recuperación de la cocina regional en el siglo XX debe también mucho a otro intelectual como el doctor Thebussem; me refiero al jurista menorquín Pedro Ballester.
De re cibaria. Cocina, pastelería y repostería menorquina es un libro delicioso que mezcla recetas con descripción de productos típicos, costumbres de la isla, reflexiones sociológicas del autor sobre asuntos como los regímenes alimenticios más adecuados y discusiones eruditas sobre el origen y evolución de ciertos platos. Sin ser ajeno a ciertas influencias de la cocina francesa, Ballester puede encuadrarse en el grupo de los escritores nacionalistas cuya principal preocupación es rescatar, depurar y transmitir la gastronomía de su región. Un rasgo sobresaliente del libro es la importancia otorgada a los postres –una tercera parte de su extensión– que divide en dos capítulos, «pastelería» y «repostería», englobando en el primero los pasteles y las pastas y en el segundo, fundamentalmente, los dulces y también algunas pastas determinadas.
Si se habla de cocinas regionales no se puede pasar por alto la vasca. Lamenta Dionisio Pérez en su libro sobre el buen comer en España que los vascos hayan descuidado la divulgación de sus recetas, y recuérdese que el doctor Thebussem citaba el bacalao a la vizcaína como uno de los tres platos conocidos como nacionales en el siglo XIX . No había habido, ciertamente, muchos recetarios vascos durante ese siglo largo al que hasta ahora se ha pasado revista. Entre 1930 y 1933 aparecieron dos muestras de esa mezcla, no siempre fructífera, del gusto francés y de nuestras cocinas tradicionales, en este caso la vasca. Tanto Nicolasa Pradera –autora del libro La cocina de Nicolasa– como las hermanas Azcaray Eguileor –a las que se debe El Amparo y sus platos clásicos– son un buen ejemplo de ello, tanto en lo bueno –las salsas y el tratamiento de los pescados– como en lo malo, los platos de carne y la pobre repostería, aunque en este caso la cocina tradicional vasca no se había distinguido por poseer una gran variedad de postres propios.
Como es posible que algún nacionalista «eskaldún» gastronómico discuta esa afirmación, citemos el que es acaso el mejor libro de cocina vasca jamás escrito. Su autor fue el cocinero catalán Ignasi Doménech, quien lo tituló La cocina vasca («Laurak-Bat»). Pues bien; en esa obra se recogen únicamente siete postres –ocho si incluimos las manzanas con vino tinto–, dos ponches y un par de recetas dedicadas una a la crema pastelera y otra a la pasta de hojaldre. A cambio, de las 207 páginas del libro 85 están dedicadas a los pescados, destacando las veinte preparaciones de bacalao. Hay un rasgo esencial en las preparaciones que ofrece Doménech: su olvido de todo lo que recarga la materia prima, que desfigura su sabor natural o la somete a cocciones excesivas. La otra gran aportación de la obra de Doménech es su atención a las sopas. En ellas se incluyen seis variedades de cocido y potaje y dos sopas de lapas, molusco que algunos grandes cocineros vascos utilizan hoy en día como base de finas preparaciones en platos rabiosamente modernos.
Pero la historia de la cocina en nuestro país reserva muchas sorpresas. Una de ellas es que el propio Doménech, en dos libros de finalidad muy diferente y publicados en el período de entreguerras, nos ofrece un amplio repertorio de los gustos recargados de la época y de lo que cualquier cocinero actual consideraría un muestrario de torturas infligidas a las materias primas: el primero lleva el sugestivo título de La mejor cocina de Cuaresma (ayunos y abstinencias), el segundo, La nueva cocina elegante española. El primero, que contó con licencia eclesiástica, se conforma a las reglas que un preceptista jesuita establece para guardar la templaza en el comer; el segundo es la divulgación de lo que él llama su laboratorio –es decir, la cocina–. Pues bien, esas recetas y esas técnicas revelan una complicación en las preparaciones y una acumulación en los ingredientes que explican el extraordinario consumo de bicarbonato que se hacía después de esas comidas. Valga como primer ejemplo la guarnición del solomillo a la Balzac, incluida en La nueva cocina elegante: se utilizan cebollitas, nabos y zanahorias glaseados, tomates rellenos de puré de coliflor y cabezas grandes de champiñones cocinadas y rellenas, imagínense de qué: de guisantes. Y ya que nada falta, se salsea con salsa española y se ofrece más de la misma salsa aparte. Pero los pescados no salen mejor librados, como lo prueba la preparación de lenguados fritos a la molinera. Los dos filetes del pescado se sazonan primero con sal, pimienta y zumo de limón. Después se pasan por harina y se fríen en manteca de vaca, rociándolos con mucho zumo de limón y más manteca de vaca. Una vez dorados se espolvorean con perejil picado y se rocían con más mantequilla requemada. Pero no ha acabado aquí el espectáculo, pues para servirlos se vuelven a rociar, ahora con el propio jugo del lenguado y se adornan con rodajas de limón, constituyendo la guarnición anillitas de filetes de anchoas y alguna alcaparra encima de cada trozo de limón.
Sorprende el contraste con sus recetas vascas, pues está claro que lo que nos ofrece esta cocina mundana es un tratamiento de las materias primas que esconde su autenticidad, una mezcla de sabores forzosamente indigesta y una presentación profusa y espectacularmente pretenciosa que denota un sesgo por los aspectos exteriores, una preferencia por salsas barrocas que no permiten apreciar el sabor natural de los productos. Esa falsa «elegancia» era, en el fondo, una mala imitación de la cocina francesa. Cuesta decir esto de un cocinero como Doménech y es aún más penoso tener que discutir su dominio de técnicas que indudablemente debía poseer. Acaso sea atrevido extrapolar, pero esta cocina de entreguerras, pretendidamente «elegante», «internacional» o «francesa», era esencialmente pesada y mistificadora.
Doménech, al igual que Bardají, otra de las grandes figuras de la cocina española durante la primera mitad del siglo XX , fue un elemento muy activo entre los cocineros nacionales. Ya en 1915 existía una asociación de cocineros con el nombre de Unión del Arte Culinario, que al escindirse una parte de sus componentes en otra pasó a llamarse El Arte Culinario Español. Ambas se fusionarían, ya en los años veinte, en la Federación Culinaria.
Tan ilustres cocineros intentaron un difícil empeño, a saber, sistematizar y quizás popularizar la que ellos consideraban la cocina por excelencia: la francesa, al tiempo que conservar la suya propia. Inútil empeño; Bardají, en su libro Índice culinario y a propósito de la tortilla española –«Omellette l'Espagnole» la titula– nos dice lo siguiente: «La presente receta de tortilla a la española la traduzco tal y como la describe un libro de cocina francés. A los huevos para esta tortilla se les incorpora, después de batidos, un salpicón compuesto de patatas, pimientos, trufas, jamón, cebolla, todo cortado en cuadritos y refrito en aceite fino». ¡Quién da más!
Únicamente cabía confiar en que después de los esfuerzos del doctor Thebussem en pro de una cocina nacional y del renacimiento de las cocinas regionales, asentada en pilares tan sólidos como Post-Thebussem y Ballester, la cocina española, si es que alguna vez existió, se abriría el camino hacia lo natural en el tratamiento de las materias primas, la simplificación en las preparaciones y la sobriedad en la presentación. Pero hubo que esperar muchos años para ver realizado algo parecido a ese propósito.
La década de los treinta contempló la aparición de otros tres notables recetarios, dos de ellos de la misma autora, María Mestayer de Echagüe, marquesa de Parabere. Su primer libro estaba dedicado a la confitería y la repostería. Quizás lo más notable de este largo volumen es la precisión y el detalle, hermanados en un encomiable afán didáctico. Cada capítulo va precedido de una larga introducción con consejos precisos y advertencias respecto a los riesgos que corre un principiante que pretenda alterar los tiempos o proporciones de las preparaciones; y es que, como advierte, «la elaboración y cocción de los postres es química».
Quizás animada por el éxito de su libro de postres y con el mismo afán de precisión, la misma autora publica poco tiempo después su Enciclopedia culinaria. Hay que disculpar la reiteración de recetas semejantes, y su inclinación a lucirse con nomenclatura «a la francesa». Pero lo que interesa resaltar ahora son otros extremos, reveladores del gusto de la época. Aun cuando no lo hace norma, aparece quizás por vez primera en los recetarios de la época la indicación precisa de los tiempos de cocción, especialmente en las verduras y pescados. Por otro lado, no cabe imaginar que una cocinera tan precisa deje pasar inadvertido que un pescado que se haya cocido y se reserva en el caldo caliente sigue haciéndose. ¿Un ejemplo más, en este caso sobre el aprecio que se hacía de la trufa? Esta maravilla aparece ya en algún recetario de 1828; Ángel Muro la utiliza en unas cuantas preparaciones y también la marquesa ––por cierto, que el suyo es el primer recetario en el que hemos encontrado la esencia de trufas–, pero en la mayoría de las diez recetas que nos dejó María Mestayer está asegurado que su delicioso aroma está convenientemente disfrazado.
En 1937 aparece un libro delicioso y singular en la historia de la gastronomía española. Su autor, el gallego Julio Camba, se ampara en la advocación de aquel militar y político romano Lucio Licinio Lúculo, el amigo de Cicerón y de Catón, cuyos banquetes deslumbraron a la opulenta Roma. Pero siendo un erudito, no se contenta con esa nota histórica sino que, modestamente, subtitula su obra como Nueva fisiología del gusto. Es cierto que está llena de detalles curiosos, de indagaciones penetrantes sobre las principales cocinas del mundo. Veamos tres ejemplos. Ante todo, critica a la cocina francesa «donde los condimentos adjetivos predominan sobre los alimentos sustantivos, donde los manjares pierden su gusto en las salsas, donde lo accesorio usurpa el puesto de lo principal y donde todo, en fin, es preparación». Camba nos recuerda el papel crucial desempeñado por España gracias a su aportación de los productos americanos a la cocina europea. Y en fin, describe sin piedad la cocina española, «llena de ajo y de preocupaciones religiosas» a la par que regalada por unas materias primas excepcionales a las que «un cuidado […] deplorable» echa a perder. Pero a Camba le pierde su diletantismo; por ejemplo cuando habla de las propiedades del aceite, cuando afirma que los italianos necesitan cuchara para comer espaguetis o cuando define el bacalao como una «momia pisciforme». Esta vana afirmación está desmentida por las recetas que Doménech ofrece en su libro sobre la cocina vasca o por el completísimo recetario que PYSBE publicó poco antes de la guerra civil.
Nuestro horroroso conflicto civil cierra una etapa en la evolución del gusto culinario español en la que la cocina de los profesionales sigue, más o menos, pegada a la cocina francesa para lo bueno –el dominio de las técnicas culinarias–- y lo malo –un amaneramiento insufrible–, mientras resurge el impulso nunca frenado de las cocinas regionales.
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A LA INVASIÓN TURÍSTICA
El fin de nuestra guerra civil enlazó con el comienzo de la segunda guerra mundial. La España destrozada por la lucha fratricida se encontró aislada por su sintonía oficial con el fascismo y el nacional-socialismo. La penuria fue el rasgo característico de la cocina de aquellos años y sólo los grupos privilegiados pudieron disfrutar de una progresiva abundancia que, desde luego, no siempre se traducía en bien comer. En el otro extremo, la cocina se hizo más pueblerina porque el autoconsumo era el único medio de abastecimiento que permitió no sólo luchar contra el hambre, sino conservar una cocina sencilla, utilizando las materias primas de siempre. En las ciudades, el problema cotidiano no era comer bien o mal, sino simplemente comer, y la mayoría de los recetarios de la época lo reflejan con fidelidad ante la indiferencia de un pueblo que siempre consideró más importante la cantidad que la calidad. En todo caso, es una gran paradoja que un régimen tan nacionalista engendrara la que ha sido, quizás por fuerza, la peor cocina española de la historia.
Los recetarios de la época, especialmente los publicados desde 1945 a finales de la década de los años sesenta, pretenden, sobre todo, facilitar al ama de casa española recetas sencillas, orientadas a asegurar un coste lo más económico posible. Son recetas generalmente españolas pero no faltan los ribetes de cocina francesa, al tiempo que van apareciendo libros dedicados a las distintas cocinas regionales: catalana, riojana, asturiana, vasca. Pero en este campo de los manuales coquinarios de la época destacan dos: los dos debidos a la Sección Femenina y dedicados uno a las cocinas regionales y otro a un recetario general.
El primero enlaza con el libro de Dionisio Pérez sobre las cocinas españolas, aunque en un tono menor.
El libro tiene un prólogo interesante si bien no exento de tópicos: al hilo de un repaso histórico que se remonta a Roma y sus dos grandes aportaciones a la cocina española ––el ajo y el aceite– y recuerda la de los árabes y las feraces tierras americanas, se centra, por último, en la reivindicación de nuestras aportaciones a la ciencia culinaria francesa. Al prólogo le siguen unas breves consideraciones sobre algunas peculiaridades en las formas de guisar de las diferentes regiones que revela el conocido dilema entre cocina española o cocinas regionales españolas y la confesión implícita de que únicamente hay un plato nacional: el cocido.
El libro consta nada menos que de 663 recetas, una buena parte de ellas de postres que se rescatan del olvido. No se percibe el conocimiento exhaustivo o la erudición del Post-Thebussem, hay bastantes recetas rutinarias pero, aun así, se revela el afán de restaurar las cocinas regionales a su tradicional esplendor. En todo caso, la obra constituye un hito, pues desde entonces no se ha hecho ningún esfuerzo de recopilación comparable; no han faltado recetarios completísimos, pero casi todos limitados a zonas geográficas más reducidas. Pero el destino tenía reservado un reto paradójico a ese esfuerzo purificador de las cocinas españolas; ese reto las destrozó por mucho tiempo. Me refiero al turismo. Digamos ahora dos palabras a propósito del segundo libro publicado por la Sección Femenina: su Recetario general. La obra recuerda el recetario de la marquesa de Parabere… salvando algunas distancias. La primera parte ofrece consejos útiles para principiantes, describe algunos alimentos básicos y presenta una primera descripción de productos de temporada. Ese eje conductor sirve después para aglutinar las recetas y ofrecer treinta minutas por estación. Vale la pena reseñar que, de acuerdo con la modestia propia de la época en que se escribió el libro, la inmensa mayoría de tales minutas constan sólo de dos platos y no se indican postres, aun cuando el recetario sí ofrece una amplísima sección de «repostería, dulces y postres de cocina, confitería y helados».
Hay ciertos rasgos interesantes que se desprenden de la lectura del libro de la Sección Femenina, y que a las personas de un cierta edad acaso les recuerden su niñez o su juventud: los sofritos, el uso del pan rallado, los cuadraditos de caldo concentrado, las conchas de pescado gratinado, la omnipresente besamel, el salmón enlatado, las carnes mechadas. En resumen, la reiteración de gran parte de las recetas muestra los límites del empeño, de la misma manera que el tratamiento de algunos platos de verdura –con su precisión en los tiempos de cocción– anuncian nuevos horizontes culinarios y ciertos postres vuelven a enlazar con las antiguas cocinas regionales.
Ahora bien, antes de hablar de los efectos que el turismo y las migraciones interiores tuvieron en nuestra cocina, se impone preguntarse qué papel han jugado los restaurantes en la evolución de nuestra culinaria.
En 1833 Larra publica su conocido artículo «La fonda nueva» en el cual describe el patético esfuerzo por comer bien en Madrid. En sus breves páginas se citan algunos nombres de establecimientos de la época –Genieys, Dos Amigos, Fonda del Comercio– y se lamenta de que comer bien era en ellos imposible. Estaban mal abastecidos –tanto de viandas como de bebidas–, el servicio era escaso y malo, las instalaciones eran pésimas y los precios, desorbitados. Seis años después abrió sus puertas el que por muchas décadas se consideró el mejor y más elegante restaurante madrileño: Lhardy. Ofrecía fundamentalmente cocina europea aun cuando, curiosamente, sus especialidades más famosas a lo largo de los años fueron el cocido y los callos a la madrileña. Sus grandes rivales resultaron ser Fornos y los restaurantes de algunos hoteles como el Inglés, el Imperial, el París y el Ritz. En el otro extremo estaban las varias tabernas capaces de ofrecer una dignísima cocina popular a precios asequibles y, en el punto medio, restaurantes tradicionales como Botín.
Como es sabido, Camba fue un continuador directo de Larra en su crítica de los restaurantes madrileños, de quienes decía que los clientes, más que convenirles, les estorbaban, pues no de otra manera podía comprenderse sus esfuerzos por ahuyentarlos; y es que aun cuando gallego, era muy madrileño en su preferencia por las tascas. En todo caso, los últimos años de Camba fueron testigo del cambio de relevo: Lhardy, que iniciaba su decadencia, cedía el paso a otros dos restaurantes míticos: Horcher y Jockey. Barcelona ofreció siempre un panorama muy diferente. En efecto, ya en 1840 contaba con una guía de fondas y casas de comidas y en la Ciudad Condal proliferaron más y mejores restaurantes que en la capital del Reino. Nombres como el Grand Restaurant de France, El Continental, el Hotel Falcó, el Martín, El Suizo, Maison Dorée, Les set Portes son algunos de los más conocidos, que cimentaron la fama de Barcelona como lugar de buen comer.
Otras ciudades españolas gozaron desde finales del siglo XIX de excelentes casas de comida, algunas de las cuales pasaron con el tiempo a convertirse en afamados restaurantes, tal es el caso de la taberna de Arzak, antecedente del hoy mítico Arzak. San Sebastian contó, desde finales de los años veinte, con otro magnífico restaurante, La Nicolasa, al que se unió en la cercana Rentería el Panier Fleur, inaugurado durante la primera guerra mundial, aproximadamente en las fechas en que cerraba sus puertas otro local que en su día constituyó un hito en la historia culinaria bilbaína: El Amparo. En todo caso, la cocina guipuzcoana contaba con un ejército de reserva inigualable: sus sociedades gastronómicas.
Pero frente a esos santuarios del buen comer –eso sí, exclusivamente masculinos–, el fin de la autarquía económica, las enormes migraciones interiores, la estabilización económica de comienzos de los años sesenta y el redescubrimiento de una España barata por el turismo, provocaron una de las degradaciones más profundas y duraderas de nuestra cocina. Veamos por qué. Entre 1960 y 1970, cinco regiones –Andalucía, las dos Castillas, Extremadura y Galicia– perdieron casi 2,4 millones de habitantes, mientras que otras cuatro –Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia– aumentaban la suya en dos millones. Por otro lado, el auge económico, la mejoría del poder adquisitivo de los trabajadores europeos y la extensión de las vacaciones pagadas, coincidiendo con la progresiva aceptación del régimen franquista y la devaluación de la peseta, hicieron el «milagro» de convertir el medio millón de visitantes que llegaron en 1950 en seis al comienzo de los sesenta, y en casi treinta de turistas en los setenta. La confluencia de ambos fenómenos no sólo transformó nuestras ciudades y destrozó buena parte de nuestros paisajes más hermosos, sino que influyó decisivamente en la aparición de una cocina, practicada en «mesones de mi pueblo», tabernas «típicas» y restaurantes «regionales», y lo que fue más imperdonable, en los Paradores Nacionales, y que al tiempo que reunía lo peor de nuestras tradiciones culinarias, popularizó entre nuestros visitantes foráneos una versión entre folclórica y degradada de platos como la paella, el gazpacho, el cocido, la sangría y demás. El resultado fue una cocina barata –que muchos restauradores cobraban cara–, hecha sin cuidado y de espaldas a las auténticas cocinas regionales, a las que se prestó el peor servicio que jamás les había rendido una generación de cocineros. Y como todo puede empeorar, para ensombrecer más el horizonte, el intercambio culinario funcionó en ambos sentidos y comenzaron a incorporarse a nuestros menús las más abominables interpretaciones autóctonas de la «cocina internacional».
LA NUEVA COCINA Y LA RECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES
Sin que resulte fácil datar el comienzo del fenómeno, la cocina francesa experimentó a finales de los años sesenta y comienzo de los setenta una renovación profundísima, ligada al agotamiento de lo que desde principios de siglo se había entendido como «gran cocina» y cuyo grado de artificiosidad había rebasado cualquier medida razonable. Ello fue posible gracias a un grupo reducido de nuevos cocineros, que amaban tanto su labor que decidieron renovar para mantener, y recuperaron tres principios muy simples de las grandes cocinas tradicionales: primero, las ventajas de simplificar los menús, relegando a un completo olvido las preparaciones difíciles o pesadas; la necesidad de preservar «el gusto de las cosas», sin enmascaramiento, como diría el gran propagandista Bocuse; y, por último, pero íntimamente ligado al anterior principio, buscar ante todo la calidad de los productos, especialmente los de la propia región y los de cada estación.
«Cocina del mercado» o «nueva cocina», la renovación tuvo un éxito inmenso y rapidísimo, pero puso en marcha, al principio de forma larvada y después con una crudeza y rapidez peligrosa, un virus destructor; es decir, la necesidad de cambiar por cambiar o para ser más preciso, de «inventar por inventar». Pero de esto se hablará más tarde.
El fenómeno se propagó pronto a nuestro país, porque sus principios rectores respondían a esquemas enraizados en las tradiciones de nuestras mejores cocinas regionales. En efecto; la sencillez, el amor por el sabor de los productos y la utilización preferente de los de la propia región en acuerdo con la oferta estacional, habían caracterizado desde el doctor Post-Thebussem el gusto culinario de nuestra mejor gastronomía. Ciertamente, basta un repaso rápido por tres libros de cocina regional escritos por tres maestros entre finales de los sesenta y comienzos de los ochenta sobre tres cocinas regionales muy diversas entre sí, para darse cuenta que las nuevas ideas caían en terreno perfectamente abonado. El primero es el Llibre de cuina mallorquina de Lluís Ripoll, que pronto se ampliaría a otro, titulado Cocina de las islas Baleares, y al que seguirían cronológicamente A cociña galega, del erudito Álvaro Cunqueiro, terminando con Alimentos y guisos en la cocina vasca, de José María Busca Isusi. En todos ellos se observa inmediatamente la aplicación práctica de los tres principios antes citados de la «nueva cocina». Cunqueiro, sin duda el mejor escritor de los tres, lo resumiría exquisitamente en el prólogo de su libro: se trataba, ni más ni menos, que de «mantener el sabor natural de las cosas que entran en los platos, que por otro lado es lo propio del arte culinario, que no es un arte de disfrazar».
Las cocinas regionales habían iniciado ya su renovación antes de la llegada de la «nueva cocina». Ese renacimiento consistió básicamente en la aplicación de nuevas técnicas a las esencias de las cocinas tradicionales, y la realizaron cocineros que, como sus colegas franceses, supieron buscar en la tradición para actualizarla. Se suele ilustrar la popularización de la «nueva cocina» francesa en España mediante lo que podría calificarse como la «conexión donostiarra». Es decir, la amistad entre Arzak, Subijana y Bocuse, cimentada en una visita realizada a Madrid por el cocinero lionés en 1976. Sea o no cierto, el hecho es que por esos años comenzó entre nosotros un período, cuyo final acaso está próximo, fundamental en la historia de nuestro gusto culinario. Los cocineros que lo protagonizaron partían en general de sus propias raíces culinarias, respetaron las máximas de prioridad en la elección de los mejores productos disponibles, y utilizaron las técnicas culinarias más modernas y sofisticadas.
Tal y como ha explicado uno de los artífices más destacados de esa nueva cocina española –Ferrán Adrià–, tres elementos deben combinarse para lograr un resultado adecuado: la inspiración, la adaptación y la asociación. La inspiración crea la idea del plato. La adaptación actualiza los platos tradicionales según la visión personal del cocinero que, recordando las recetas originales, les aporta su propia interpretación y, al asimilar el acervo culinario de su región o de su país, lo transmite. Por último, la asociación es la combinación de productos, gustos y elaboraciones en busca de un plato que, con todo, debe conservar un propósito coherente. Adrià, como Arzak, Berasategui y otros muchos grandes cocineros, ejemplarizan la relación de la alta cocina con la cocina popular o tradicional. Aquélla es fundamentalmente creación individual –y ello tiene poco que ver con las cocinas populares– en la cual la técnica desempeña un papel esencial. Es cierto que la gran cocina no surge del vacío y contiene elementos de la cocina tradicional –algunos han afirmado que es el resultado de un proceso de renovación de ella–, pero su conocimiento, su dedicación, fantasía y refinamiento hacen de ella algo radicalmente diferente de las cocinas tradicionales.
Ese triángulo básico propuesto por Adrià, en el que se cimenta la nueva cocina o, como prefieren calificarla algunos, la cocina de autor, supone un difícil equilibrio y puede encerrar la gran trampa que está comenzando ya a resquebrajar lo que parecía sólida estructura de esta gran cocina. Pero antes acaso convenga desvelar, primero, y aun cuando ello suponga alejarnos un tanto del argumento central, una de las deudas que esta culinaria no reconoce sino con esfuerzo –nos referimos a la contraída con la gran cocina oriental y más concretamente con la japonesa– y resumir después algunos rasgos de la evolución de esta cocina en España, así como de las técnicas por ella empleadas.
La cocina japonesa se caracteriza por su sencillez y profundo sentido estético, combinados con un extraordinario refinamiento. Guiada por un gusto inclinado a una naturalidad cultivada y al amor por el detalle, los maestros de la nueva cocina, empezando por los franceses, hallaron en ella una fuente de inspiración generosa que se ha revelado incluso en la incorporación a nuestras vajillas de platos con formas, coloridos y dibujos bastante alejados de la uniformidad tradicional en cocinas de países como España, Francia o Italia, por mencionar las tres que contaban con escuelas quizás más antiguas en los campos de la porcelana, la loza y la cerámica. Por otro lado, los gastrónomos japoneses han apreciado siempre que se les ofrezcan los productos de cada estación y de cada región; se inclinan, por ejemplo, por la cocción moderada de los vegetales –que conserva sus cualidades nutritivas– y por las presentaciones que realcen la forma, el color y el sabor propio de cada ingrediente.
En 1979 se publicó en nuestro país la traducción al castellano del libro de Paul Bocuse La cocina del mercado. El volumen tenía el interés añadido de incluir en sus páginas finales una selección de recetas de Juan Mari Arzak, así como de otros jovenes cocineros que en aquellos días se afanaban por introducir en nuestro país el nuevo gusto. Dichas recetas revelan cuál fue el inicio de esa forma de hacer cocina y, especialmente, en qué medida la novedad era deudora de la culinaria tradicional y lo marcada que ha sido su evolución, en contra de lo que muchos puedan pensar. Basta observar los dilatados tiempos de cocción, de lo que hoy se ruborizarían los maestros, la pesadez derivada de utilizar demasiada materia prima, la continuidad en técnicas pasadas –por ejemplo, el gratinado al horno, el abuso de la nata o la mantequilla– y otros múltiples detalles. En resumen, en sus inicios, esta cocina no fue tan nueva como se pretendía y muchas de sus recetas, innovadoras entonces, han pasado al olvido. Pero hubo también, y para nuestra fortuna, mucho de novedoso: técnicas más precisas, utilización de productos más ligeros, afán de preservar los sabores naturales en combinaciones armónicas, inclinación hacia las hierbas aromáticas –tan empleadas por nuestras cocinas regionales tradicionales–, propósito de adaptar a esa nueva coquinaria el acerbo de cada región o localidad.
Por lo tanto, la dificultad reside en delimitar las buenas cocinas regionales y la nueva cocina, o cocina de autor. En España podemos encontrar hoy numerosos restaurantes que han llevado las recetas tradicionales, o sus adaptaciones, a un punto que es difícil distinguirlas de la nueva cocina. Esos cocineros, de los que pueden encontrarse entre veinte y treinta, poseen una gran técnica, cuidan en extremo los productos de sus regiones y los combinan con gran imaginación. Han convertido en nuevos platos de siempre y depurados cocciones, salsas, contrastes y texturas; persiguen la autenticidad de los productos, respetan el sabor como principio esencial y, lo que es más, conservan esa maravillosa aportación española a la cocina universal que son las tapas y las integran en sus menús.
No es difícil señalar cuáles son hoy en día las regiones que siguiendo esos criterios han llevado sus cocinas tradicionales a un gran nivel: son la que se suele calificar como mediterránea –o sea, Cataluña, el país valenciano, con alguna inscrustación balear–, la cocina vasconavarra y la andaluza. Amén de ellas algunos islotes en Galicia, Cantabria, Extremadura, Canarias y Madrid. En cada una de ellas, el rasgo definitivo es el producto utilizado: entre los vascos, catalanes, navarros y valencianos priman el pescado, los mariscos, las verduras y en cierta medida la carne de vacuno; en Extremadura, las carnes de cerdo ibérico, de cordero merino y unas pocas verduras; en Andalucía el pescado, los jamones, embutidos y mariscos; Galicia se suele limitar al marisco y el pescado; pero a todos les une la devoción por el aceite, el buen vinagre y las hierbas aromáticas. Esos cocineros, la mayoría de menos de 35 años, comulgan con un principio que comparten con las grandes figuras de la nueva cocina, los que son capaces de realizar una cocina de autor; a saber, el convencimiento de que es muy complejo conseguir un plato sencillo.
Pero volvamos a la cuestión anterior: ¿cómo diferenciar hoy la buena cocina tradicional de la gran cocina creativa? La respuesta no es fácil, pero es preciso intentarla. La buena cocina tradicional es aquella en la cual el cocinero aplica las innovaciones técnicas y su propia imaginación al marco de referencia constituido por la cocina regional en la que opera, adoptando las recetas y recreándolas. Se entenderá, pues, de lo dicho que lo que crea el cocinero es relativamente poco. La idea matriz del plato viene dada y el cocinero la acepta como tal. Ahí reside la diferencia con el gran cocinero, con el auténtico chef: éste no sólo está abierto a todo tipo de influencias, más allá de las provenientes de la tradición culinaria en que se ha criado, sino que es capaz de crear, de imaginar de forma propia, de construir un plato nuevo, aun cuando sus componentes sean de sobra conocidos, aplicando incluso técnicas nuevas.
Ha llegado el momento de concluir, y de preguntarse cuál es el futuro que le aguarda a esta ya no tan nueva pero exquisita cocina. Hoy en día son tres los caminos que parecen abiertos. En uno de ellos, la nueva cocina se encuentra cómodamente instalada, ofreciendo una dedicación esforzada, unos productos insuperables y una oferta honesta que sigue atrayendo no sólo a los más fieles sino a nuevos adeptos en busca de la perfección sin más. Otra corriente huye hacia delante, espoleada por una crítica cuyo «aliento» le obliga a la magia, al truco, a la sutileza, a la desnaturalización; en otras palabras, a un nuevo episodio de la invención por la invención, tan frecuente en la historia de la gastronomía. Sucede, sencillamente, que la buena cocina se ha convertido en un negocio que no se limita a los propios restauradores, sino que se extiende a revistas, guías, proveedores y turismo, y como tal está condenado a exigir a sus practicantes todo tipo de excesos para seguir manteniendo el espectáculo.
Hay un tercer camino, viejo y nuevo a la vez, cuyo punto de llegada sinceramente es imposible prever actualmente: la utilización de los principios generales de la química en la preparación de los alimentos en una nueva combinación de la ciencia y la cocina. La colaboración entre cocineros y químicos no es nueva, pero hace algún tiempo se ha iniciado en Francia y en algunos fogones, muy escasos, de nuestro país un trabajo en común entre ambos para conocer las posibilidades de utilizar mejor los fundamentos de los procesos químicos y físicos que tienen lugar durante la preparación y elaboración de los alimentos. Que esa colaboración abra un nuevo camino a la gran cocina está por ver.
Y si la nueva cocina corre el riesgo, ya de adocenarse, ya de transfigurarse en un esfuerzo inútil en el cual la inspiración sea servidora de la mera artificiosidad, las cocinas regionales españolas viven un dilema no menos inquietante: desnaturalizarse en un pretencioso intento de convertirse en «nuevas cocinas» o ceder a lo más facil y dejarse arrastrar por la uniformidad del gusto que la «alimentación rápida», la demanda turística, la pérdida de sensibilidad de la mayoría de nuestros jóvenes hacia la buena cocina tradicional y la paulatina desaparición de productos de primera calidad. Sólo recurriendo a lo mejor del genio gastronómico nacional se logrará preservar las cocinas españolas de la monotonía que las amenaza ahora como hace casi dos siglos, cuando Larra luchaba no sólo contra los rigores de la censura, sino también contra la aspereza y el mal gusto de nuestra culinaria.
BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
D.A.P.Z.G.: La nueva cocinera curiosa y económica y su marido, el repostero famoso, amigo de los golosos, 2 vols., Madrid, 1820. UN GASTRÓNOMO JUBILADO: La gran economíade las familias. Arte de arreglar lo sobrante de las comidas de un día para otro, Madrid, 1869.
ALCÁNTARA PEÑA, PEDRO: La cuyna mallorquina, 1886.
PARDO DE FIGUEROA, MARIANO (El doctor Thebussem): La mesa moderna; edición Cerro Alto Editorial, 1994.
MURO, ÁNGEL: El Practicón. Tratado completo de cocina; 2. a ed. 1894.
ARANZADI, TELESFORO DE: Setas u hongos delPaís Vasco, Madrid, 1897.
PUGA Y PURGA, MANUEL MARÍA (Picadillo): Lacocina práctica; 1. a ed. 1905.
PARDO BAZÁN, EMILIA: La cocina antigua española, Madrid, 1913.
PARDO BAZÁN, EMILIA: La cocina moderna española, Madrid, 1914.
DOMÉNECH, IGNASI Y MARTÍ F.: Ayunos y abstinencias (cocina de Cuaresma), 1914.
BARDAJÍ, TEODORO: Índice culinario, Madrid, 1915.
BALLESTER, PEDRO: De re cibaria, 1923.
PÉREZ, DIONISIO (Post-Thebussem): Guía delbuen comer español, Madrid, 1929.
MESTAYER DE ECHAGÜE, MARÍA: Enciclopediaculinaria. La cocina completa, 1932.
CAMBA, JULIO: La casa de Lúculo o el arte delbuen comer, 1. a ed., 1937.
DOMÉNECH, IGNACIO: La cocina vasca, Barcelona, s.d.
SECCIÓN FEMENINA F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.: Cocina regional, Madrid, 1961.
MESTAYER DE ECHAGÜE, MARÍA: Confitería yrepostería, 3. a ed., Madrid, 1964.
DELEGACIÓN NACIONAL DE LA SECCIÓN FEME- NINA : Manual de cocina. Recetario, Madrid, 1969.
CUNQUEIRO, ÁLVARO: A cociña galega, Vigo, 1973.
RIPOLL, LUIS: Nuestra cocina. 600 recetas deMallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, Barcelona, 1978.
ARZAK, JUAN MARI: «La cocina de Juan Mari Arzak», en
BOCUSE, PAUL: La cocina del mercado, Barcelona, 1979.
BUSCA ISUSI, JOSÉ MARÍA: Alimentos y guisosen la cocina vasca, San Sebastián, 1983.
LUJÁN, NÉSTOR Y TIN: La cuina moderna a Catalunya, Madrid, 1985.
ADRIÀ, FERRÁN: El Bulli el sabor del Mediterráneo, Barcelona, 1993.
BERASATEGUI, MARTÍN; JORGE, DAVID DE; ADURIZ, ANDONI LUIS: La joven cocina vasca, Lasarte, 1996.
ARZAK, JUAN MARI: Las recetas de Arzak, Madrid, 1997.