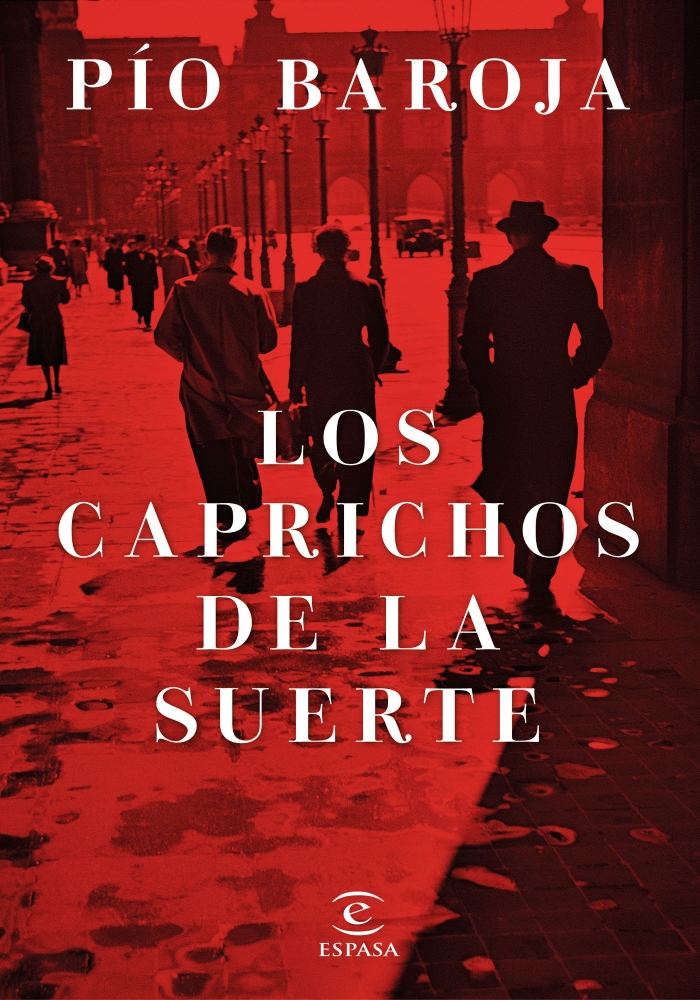He leído Enrique de Castilla, de Margarita Torres, por casualidad o, quizá mejor, por curiosidad; porque, más que intención de leerlo, la tuve de husmearlo, o sea de hojearlo, en la creencia de que no llegaría al final, pues sus más de quinientas páginas presuponían un considerable esfuerzo que no aparecía acompañado de demasiados alicientes previos, tan discreto ha sido su paso por los periódicos de tirada nacional, revistas o suplementos culturales.
El libro es, sin embargo, un cuidado volumen que incluye dos cuadros genealógicos, multitud de notas, enumeración de fuentes y bibliografía, cronología, vocabulario e índice onomástico, lo que puede dar una idea poco adecuada del tipo de lectura ante la que nos encontramos.
¿Se trata de un texto histórico o de una novela? Sería descortesía dar una respuesta monosilábica sin sopesar los materiales de que está hecho. Ha quedado anotada de pasada su firme textura histórica, apoyada tanto en documentos como en muy pertinentes textos literarios de la época retratada, pero hay que señalar ahora que tamaño armazón encuentra su verdadera razón de ser en esa recreación de emociones en que se fundamenta toda buena novela.
No soy un gran aficionado a la novela histórica, en realidad no lo soy a ninguna novela adjetivada. Recuerdo, sí, alguna buena lectura pasada, como Su Eminencia o la memoria fingida, de Javier Alfaya, o Las visiones de Lucrecia, de José María Merino, tan libres como precisas; lo que no ocurre con ésta, pues, siendo precisa, su libertad se somete a una estricta disciplina, al haber optado voluntariamente su autora por ceñirse a muy rigurosos vínculos documentales.
Advertía Claudio Sánchez Albornoz, al hablar de su primer libro, publicado allá por los años veinte del pasado siglo, Una ciudad cristiana en el año mil, que no se había propuesto hacer novela sino historia, lo que venía avalado por la enorme aportación documental a la que el libro se ajustaba. Y todavía, en una posterior edición del mismo texto para la colección de Historia de España de Menéndez Pidal, ya dirigida por José María Jover, escribía: «No, no hice novela. Me limité a elegir un método expositivo en ruptura con las prosaicas y monótonas exposiciones eruditas».
Tenía razón don Claudio, al menos en esta última afirmación, porque había logrado una forma nueva de escribir historia sin que llegara a confundirse con la novela, una historia que era, además, casi intrahistoria, en el unamuniano sentido, pues, al lado de los parlamentos del rey, hablaban también los escuderos y los mercaderes, hasta culminar un fresco completo de la vida ciudadana medieval, algo acartonado quizá, pero muy original y atractivo.
Margarita Torres, en su Enrique de Castilla, parece también haber elegido el mismo método que tan buenos resultados diera al historiador abulense y por las mismas razones, aunque su declaración preliminar sea mucho más comedida. Torres afirma querer hacer sólo una novela. Y hay que decir que eso es lo que hace, salvando además con muy buen pulso la dificultad añadida de ligar la recreación literaria a la reconstrucción histórica.
Setecientos años no son demasiados desde una concepción puramente histórica, pero son más que suficientes para que la sensibilidad y los intereses de la época se hayan desvanecido por completo a nuestros ojos. De ahí que la tentación, la rutina ya, de tantos historiadores y novelistas, sea la de aproximarse a los siglos pasados con la óptica del presente, lo que ha llevado a decir a algún filósofo que toda historia no es más que historia contemporánea. Una prueba cercana la tenemos en esa curiosa Memoria de España que se ha venido exhibiendo los últimos meses por Televisión Española, donde el protagonismo de los distintos reinos que fueron conformando nuestro ser nacional se modifica para atender al peso jerárquico actual de algunas comunidades autónomas.
No es el caso, desde luego, del libro que ahora comentamos. En Enrique de Castilla, los valores son los de su tiempo, la Alta Edad Media europea, que se nos hacen plenamente comprensibles mediante una reconstrucción narrativa que acierta a expresarlos en lo que de permanente y universal hay en el hombre: deseo, amor, ambición, coraje y miedo. La novela da comienzo en Túnez, donde encontramos a su protagonista hablando en charla íntima con Karima, la hija del califa, como con una Scherezade con los papeles invertidos, pues es ella la que provoca el continuo parlamento de su interlocutor y a la que él cuenta su vida.
Enrique habla en tiempo presente y en primera persona. No parece mal recurso para acercar lo narrado, aunque sería insuficiente de no ir acompañado de un cabal conocimiento de la época y, last but no least, de un considerable talento para narrar. Así, abundan en el texto los detalles aparentemente nimios pero muy significativos, de esos que distinguen a un buen novelista, pues no hacen sino subrayar la credibilidad y cercanía de lo narrado.
No voy a negar que tarda uno algo en entrar en la novela, acaso porque esta Scherezade que lleva la responsabilidad del hilo narrativo no es tanto un personaje de carne y hueso como un mero narratario, según la reciente terminología académica, aquella persona a la que se dirige el narrador dentro de la novela, es decir, la excusa para que el narrador hable; pero también es cierto que el interés que despierta la lectura va en aumento a medida que se avanza en ella hasta llegar a una considerable cima en las últimas y espléndidas ciento cincuenta páginas, que incluyen una magnífica descripción de la batalla de Tagliacozzo y una vigorosa y conmovedora narración de la caída en desgracia de Enrique. Y no quiero ser más explícito para no perjudicar el placer de la lectura.
La vida aventurera de nuestro protagonista transcurre entre los años 1230, el de su nacimiento, y 1303, el de su muerte. Cuando viene al mundo, su abuelo, La mirada del narrador Enrique de Castilla Juan Pedro Aparicio Alfonso IX, el rey de León, muere, lo que da lugar, tras alguna maquiavélica maniobra de la viuda del rey, doña Berenguela de Castilla, a la unión de los reinos de León y Castilla, en la persona del hasta entonces sólo rey de esta última, Fernando III, llamado el Santo, y padre de Enrique. Esta Berenguela de Castilla era hija, a su vez, de Leonor de Inglaterra, hermana de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra, los dos monarcas en conflicto que tanto han popularizado las películas sobre Robin de los Bosques. Y es pertinente la mención de estos parentescos para mejor entender cómo las leyendas artúricas son el anhelo constante que desde su primera infancia guían la vida de nuestro personaje.
Enrique, intrépido, valiente, de carácter impetuoso e idealista, despertó pronto el recelo de su hermano mayor, Alfonso X el Sabio, el heredero de la corona, lo que fue determinante para que no consiguiera tierras sobre las que ejercer su jurisdicción. Su vida es el intento de conseguir un reino propio. Torres logra recrearla desde las primeras páginas, cuando nos presenta al infante entre ayas en su tierra burgalesa.
Las fechas y los datos dirían, sin embargo, muy poco, sin esa densa carga de emociones que acompaña toda vida humana sobre la tierra, por muy insignificante que sea. La fantasía y la imaginación de Torres actúan como ese preparado capaz de revelar en un texto atacado por el transcurrir del tiempo las palabras perdidas.
Asistimos a la Reconquista, en su madurez, con la toma de Sevilla; a la expansión hacia el Mediterráneo, no como una forma imperialista, sino como una manifestación de los usos de la época, dominados por las dinastías familiares; conocemos la especial relación de empatía entre los enemigos musulmanes y españoles, evocadora en alguna medida de nuestros romances de frontera, y sobre todo la condición individual del personaje, lo que lo singulariza, su particular modo de estar en la vida, como un hijo de rey, imbuido de los ideales caballerescos de su tiempo, soñador de las glorias de Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, querido por su padre y aborrecido por su hermano.
Al novelar resulta relativamente sencillo describir el vestuario de los personajes, su físico, su estatura, el mobiliario que les rodea, las técnicas de guerra que usan en combate; no lo es tanto ahondar en las emociones de esos mismos personajes, recrear su modo de hablar, descubrir sus latidos íntimos. Aquello sería puramente erudición, esto pertenece al ámbito del buen narrador. Cuando ambos espacios se entrelazan y potencian, estamos ante lo artísticamente cuajado. Recuerdo a ese respecto una escena, por mitades irónica y tierna, representativa de lo que acabamos de decir; una entre otras muchas, en la que, mientras se describe el vestuario del niño Enrique, camisa, saya y pellote enriquecido con bordados de oro y plata, al que baña en una tina y viste una desenvuelta sirvienta, se nos revela el pudor y la rabia contenida del infante.
Lo conseguido por Torres es notable. Al lado del rigor, hay también una cierta vehemencia, como un enamoramiento del autor por su personaje, que encauza la investigación por los mejores caminos del arte de la narración. Enrique de Castilla es una excelente novela, pero también una formidable reconstrucción de los usos y valores de la época.
La lectura de libros como éste ayudan al abandono de algunos tópicos como, por ejemplo, esa creencia en el llamado aislamiento secular de nuestro país, considerado casi como una impronta indeleble de nuestro esencialismo nacional. Enrique, nacido en Burgos, era un europeo de su tiempo, según ya lo imaginó su madre la noche antes de traerlo al mundo, que lo soñó llamado a grandes hazañas y conocido en las más refinadas cortes de Europa. Por eso –así se lo cuenta él mismo a Karima– decidió que sus armas, además de la señal de Castilla, debían mostrar al mundo una cruz, la misma que portaba el caballero Galaz, a quien Dios, según la leyenda, había señalado como el único digno de encontrar el Santo Grial.
Se me ocurre, para terminar, traer a colación una reciente entrevista en que Medardo Fraile se quejaba del excesivo interés de nuestros medios por los escritores extranjeros, en detrimento de la atención que se dedica a los nacionales; y, aunque se refería a los escritores de cuentos, creo válido el comentario para todo tipo de escritores.
¿Desde cuándo es esto así? Probablemente desde que existen medios de comunicación modernos; pero, ¿y antes? Cualquiera sabe. Hay quien cree que viene del tiempo de los godos, al fin y al cabo una élite racista. Pero supongo yo que nuestro papanatismo algo tendrá que ver con el Santo Oficio, por el aislamiento y la penuria a que nos sometió durante siglos y que nos acostumbró a despreciar lo que aquí se hacía, obligadamente pacato o zalamero, en contra de lo más luminoso y libre que venía de fuera.
Ahora, aunque ya no hay Inquisición, ahí están nuestras películas, las películas que vemos, quiero decir; es decir, el cine americano, que nos ha acostumbrado a una iconografía que no es la nuestra, desplazando el centro de gravedad de nuestro imaginario; de modo que esos tipos de piel clara y ojos azules son la representación del héroe o la heroína, con la excepción, claro está, de Banderas, que, visto en las películas hollywoodenses, nos resulta a nosotros mismos una excepción, una curiosidad o una rareza; porque lo normal es que nuestros tipos humanos carezcan de un lugar en la pantalla. Al fin y al cabo, el cine español, el que se hace por nuestros directores y productores, es casi testimonial comparado con las cifras de exhibición estadounidenses.
Así las cosas, firmar un libro como éste en España sin un nombre foráneo tiene riesgos adicionales, no el menor el de no recibir la atención debida. Pero resulta que esta Margarita Torres, profesora titular de Historia Medieval en la universidad, nacida en 1968, y por tanto muy joven todavía, ha estudiado en España, pero también en Cambridge y en Israel y en Italia, como, por otra parte, ocurre con los más reputados historiadores de otros países, que han pasado largas temporadas en nuestras universidades. Qué se le va a hacer.
Sepan, no obstante, cuantos puedan estar interesados, que este Enrique de Castilla, por ser hijo de Beatriz Hohenstaufen, era, muy probablemente, un tipo alto, rubio y de ojos azules.