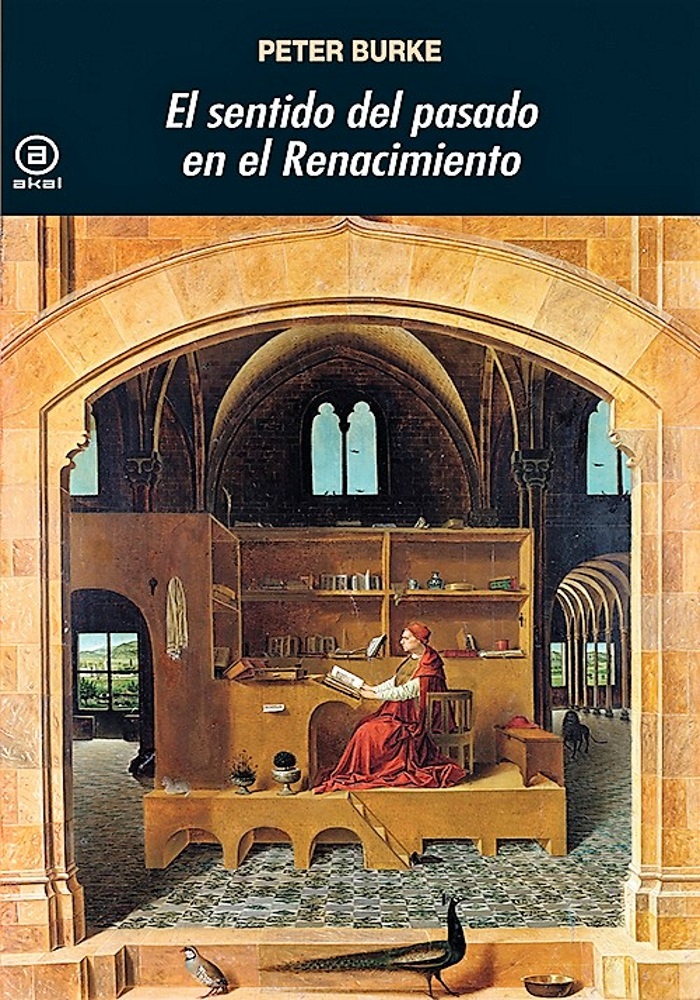Hoy cuesta creer que hubo un tiempo, considerado por muchos la Edad de Oro del cine, en que más de la mitad de las películas que se estrenaban eran del oeste. Una nación joven, los Estados Unidos de América, había encontrado una forma expresiva a la medida en un arte nuevo, prácticamente recién estrenado, para exaltar sus principios, creando casi una nueva épica que se encarnaba en valores estéticos de esencia dinámica, pues esa es la naturaleza y hasta la etimología del cine. Épica de la conquista y colonización de un territorio y la forja de una nación, ya anunciada de modo muy expreso en una de las películas inaugurales del género, El nacimiento de una nación de Griffith. A partir de ahí, con acento en el reclamo visual y un contenido ideológico simple pero eficaz, las películas proliferan, influyendo las unas en las otras, construyendo una iconografía que, pasando por ciertos arquetipos, iba del escenario grandioso a la indumentaria aventurera, inspirada en la obra de un pintor y dibujante genial, Frederick Remington, un neoyorquino enamorado de los grandes espacios del oeste.
El género no sólo logró identificarse con el ímpetu de un país nuevo, sino que llevó su influencia a otras cinematografías y culturas, bien modulando aspectos del lenguaje, bien, como es el caso de los llamados spaghetti westerns, importándolo directamente, con rodajes en Italia, la antigua Yugoslavia y nuestra Almería, que simulaban poblados y paisajes tejanos o de Arizona. Quién no recuerda el cartel de Bienvenido Mr. Marshall con un Pepe Isbert con sombrero de cowboy, cartucheras y dos revólveres en las manos. Era, sin duda, el modo de representar a los americanos. Pocos actores de esa nacionalidad dejaron de ponerse el mentado sombrero y llevar las pistolas; ni los más prestigiosos, como Brando o Newman, ni los cómicos como Bob Hope: todos alguna vez portaron cananas y pistola y pelearon con los indios.
Los indios: he ahí una de los puntos temáticos más repetidos. Como en toda épica de conquista, había una frontera que se alejaba cuanto más se adentraba en un territorio arrebatado a tribus de indígenas que habían optado por una vida en armonía con la naturaleza y cuyo nivel tecnológico era notablemente inferior. Unos eran buenos y otros eran malos, y perdóneseme la simpleza. Los primeros eran los pioneros, gentes sencillas, honradas y corajudas, capaces de enfrentarse a los mayores peligros para lograr su sueño, el sueño americano, el sueño de prosperar en libertad. ¿Quiénes se oponían a ese sueño? A veces, alguno de sus iguales; siempre o casi siempre, los indios, aquellos que habitaban los inmensos territorios que ambicionaban. Y, así, aquellas tribus de sioux, kiovas, comanches, apaches, etc., etc., pasaron a ser el mal genérico, de difícil o indiferente individualización, pues se habían constituido en aquello a lo que había que derrotar tras haber superado cualquier otra amenaza. Por eso, los colonizadores, llegado el caso, hacían una tregua en sus enfrentamientos para emplearse contra el enemigo común: los indios. Un residuo claro de cuanto decimos puede verse todavía en la película de James Mangold que comentamos aquí.
Y eso que las cosas han cambiado mucho, pues aquellos años dorados del western requirieron de un cierto embotamiento en las conciencias. Con tanta soberbia como desparpajo se fabricó una retórica simplista sobre el otro, sobre el que es distinto, haciendo del agredido el agresor. De modo que la lucha era ya un deber moral, pues el otro, el indígena, no era más que un obstáculo enojoso, casi siempre cruel y traicionero, o de una estúpida y retrógrada –cuando se le reconocía– nobleza, por responder a códigos muy poco prácticos, y que ocupaba como por error y, desde luego, sin derechos, o sin merecerlos, unas tierras vírgenes; vírgenes según la óptica del blanco recién llegado, fuera éste ranchero, buscador de oro o soldado. Tarzán de los monos y estos colonos y coroneles del Séptimo de Caballería venían a simbolizar prácticamente lo mismo: la supremacía de la raza blanca. Se justificaba al más fuerte sólo por serlo; el débil, a la postre derrotado, no cumplía más papel que el de comparsa, un elemento imprescindible para catalizar el heroísmo y la abnegación de sus matadores. Y siempre era así, con muy pocas excepciones. Acaso una de las primeras, si no la primera, aquella de Delmer Daves titulada Flecha rota que protagonizaban James Stewart, en el papel de blanco comprensivo, y Jeff Chandler en el de Cochise, el jefe indio que finalmente fue recluido con su pueblo en una de esas llamadas reservas indias.
Como información colateral –y no hay ironía en la palabra–, resulta oportuno recordar que estos señores de la guerra estadounidenses, tras concluir las llamadas pomposamente guerras indias, se embarcaron en la campaña de Cuba contra España, de cuyo botín aún conservan en la hermosa isla un reducto militar de triste actualidad en los últimos años. Pero, aunque nuestro tiempo haya soportado, más mal que bien, la vergüenza de Guantánamo, parece que no tolera ya la visión de la historia americana que reflejaba el western. De ahí que apenas se hagan westerns. El público les ha vuelto la espalda, acaso porque ya no pueden ser divertidos ni emocionantes, con los buenos aplastando siempre a los malos. Los westerns resultan ahora políticamente incorrectos. Y, por si alguien tuviera dudas –no hablemos de indios–, recordemos sólo esa tanda de azotes a mano abierta que el gran John Wayne daba en las posaderas de su esposa, Maureen O’Hara, a la que retenía sobre sus rodillas uniformadas en alguno de los célebres westerns de John Ford. O, también, cómo la arrastraba o la empujaba con tintineo de espuelas en medio del alborozo de todo un pueblo por la polvorienta calle principal hacia el tálamo. Películas ambas, creo recordar, de los años sesenta, con un John Wayne bastante talludito ya.
Intentos hubo, ya digo, en el cine estadounidense de presentar a los indios de otra manera. Pero eso gustaba menos, la épica se diluía, convertida en algo así como antropología y, claro, resultaba aburrido, de modo que la aventura del indígena se ha quedado por contar. Y el cine del oeste languidece. Su renovación exigiría bastantes cosas, entre otras un completo cambio de óptica, y no se ve por ninguna parte. Porque lo que se nos ha dado como tal estos últimos años, con muy escasas excepciones, no son más que remedos de lo que ya hubo, maquillados en algún caso para no molestar la nueva conciencia o para adaptarlos a los gustos del mercado. El tren de las 3:10 pertenece más bien a este último apartado.
Poco interés tiene que digamos algo de James Mangold, el director de la película. Indudablemente sabe filmar, sabe dirigir actores, sabe contar una historia. Hollywood es una buena escuela. Baste decir que es joven todavía, pues no ha cumplido los cuarenta y cinco años y, aunque empezó haciendo cine independiente, el éxito le ha puesto ya al servicio de la industria, según parece, con resultados positivos. El tren de las 3:10 no sólo ha obtenido unos estimables resultados de taquilla, sino que además ha gozado de buenas críticas. La película original, dirigida por Delmer Daves, adaptaba un texto literario del escritor norteamericano Elmore Leonard. Y aunque esta nueva versión se basa en aquélla, nada queda en ella de su raíz literaria, como el árbol que se resiste a un segundo trasplante.
En aquella, la de 1957, con Glenn Ford y Van Heflin de protagonistas, podía apreciarse esa especial densidad que a veces adquieren las imágenes cinematográficas cuando ilustran con acierto un texto literario. En su día la película de Delmer Daves fue considerada, acaso con exageración, una obra maestra, entre otros merecimientos, por ensayar moldes nuevos en el western. No puede decirse lo mismo de la versión que ha hecho Mangold, por más que ambas cuenten la misma historia, una historia típica de frontera. Dos hombres la protagonizan: un joven ranchero, Dan Evans, padre de familia en graves dificultades. El otro, un forajido, Ben Wade, asesino muy gentil con las mujeres, que capitanea una banda de asaltantes de caminos. El primero acepta la misión casi suicida de entregar al segundo al verdugo por doscientos dólares que aliviarán su precaria situación.
Las primeras imágenes de la versión de 1957, la de Delmer Daves –que he vuelto a ver en vídeo–, son de una diligencia tirada por seis caballos al trote a la que un rebaño de ganado vacuno corta el camino. Lo ha llevado allí la banda de Wade. Basta con eso. La diligencia se detiene y la presencia de los pistoleros resulta suficientemente intimidatoria. El cochero levanta los brazos en actitud sumisa. Enseguida vemos a Dan, al que acompañan sus dos hijos más bien pequeños, que llegan buscando el rebaño y son testigos de la reacción del cochero, que toma de rehén a uno de los bandoleros. «Que nadie se mueva o mato a éste», dice. Wade, el jefe de la banda, saca entonces su revólver y mata primero a su propio hombre y luego al cochero.
En una y otra película el episodio se repite, aunque su tratamiento presenta matices distintos. En la de Mangold, para detener la diligencia, se precisa de una cruenta batalla en la que cuatro bandidos y todos los defensores, agentes especiales de la Pinkerton, menos uno, un tal Byron McElroy –interpretado por Peter Fonda–, han perdido la vida. Esta diligencia de Mangold es un carruaje blindado y va provisto además de una ametralladora; los bandidos, por su parte, cuentan con un tirador que dispone de mira telescópica. Innovaciones que sin duda justifican más batalla y más muertes. En cualquier caso, hasta aquí son ya once los muertos de esta última versión contra los dos de la primera, lo que es una buena diferencia.
En la versión de Daves, nuestro granjero es un hombre corriente, querido y respetado en Bisbee, su comunidad, al que una sequía de tres años le tiene al borde de la ruina. Necesita doscientos dólares para pagar el agua que salve a su ganado. En la de Mangold, nuestro hombre es un mutilado de guerra, al que le falta media pierna; además, los secuaces de su prestamista, un tal Hollander, al que debe precisamente doscientos dólares, le queman el establo; y, por último, uno de sus hijos, el mayor, de catorce años, es lector de novelas, y en su mesilla de noche tiene un libro titulado The Deadly Outlaw, algo así como El terrible forajido, y cuando ve disparar a Wade, en vez de horrorizarse por el doble homicidio, se maravilla de lo rápido que saca su arma.
Mangold ha querido acentuar la angustia del granjero Dan. Su situación no es sólo comprometida, como era el caso del personaje que interpretaba Van Heflin, sino prácticamente desesperada. Por eso se ve obligado también a cargar las tintas en la caracterización del bandido Wade. Glenn Ford, el intérprete de la primera versión, hace más verosímil la difícil trasformación que va a experimentar hasta tan singular decisión final, cambiando súbitamente de bando. Ford encajaba mal en el papel de villano. Había que verlo matar a esos dos hombres para creerlo, «por sus obras le conoceréis», se dice en el Evangelio; su trayectoria de actor interpretando siempre papeles de hombre bueno y valiente obligaba a ello. El caso de Russell Crowe es distinto; como actor, no encarna esa simbología indiscutible del héroe, de modo que su papel de villano resulta más creíble. Pero Mangold vacila. De un lado, se siente forzado a incrementar las cuitas de Dan. Tiene a su hijo pequeño enfermo y no sólo necesita doscientos dólares, sino que además debe otro tanto, el ferrocarril quiere apropiarse de sus tierras y, para colmo, su mutilación de guerra se debe a un accidente por fuego amigo, lo que rebaja su condición de héroe. De otro, convierte a Russell-Wade en artista, sin duda por ese añadido de sensibilidad que implica. En el campo, antes del asalto a la diligencia, nos deja el estupendo dibujo de un ave. Luego, cuando, para atender sus veleidades amorosas, se queda imprudentemente en Bisbee, tiene todavía tiempo de pintar un escorzo desnudo de su amante ocasional, un apunte que rememora nada menos que a la Venus del espejo de Velázquez. Pero no sólo eso. Mangold añade una innovación final: ese silbido de Russell llamando a su caballo que sigue inmediatamente al tren. La película queda así abierta, traicionando lo que ha sido su razón de ser: la historia que parece que se nos ha ido contando y que sí se nos contaba en la versión de Daves. O dicho de otra manera: el proceso que vive un delincuente irreductible hasta adoptar los valores más convencionales de su oponente, un honrado granjero, una especie de síndrome de Estocolmo avant la lettre, un síndrome de Estocolmo invertido.
Y todavía hay más. La película de 1957 ni siquiera era en color, pero sus escenarios penetraban la historia para potenciarla. El paisaje colorista que elige Mangold bien deja indiferente, bien distrae, como ese fondo que se usa para la pantalla del ordenador. En la película de Daves, mientras los dos hombres aguardan la llegada del tren, predominaban las escenas de interior, en varias angustiosas secuencias, al modo de Solo ante el peligro de Fred Zinnemann; y, más, cuando Dan ve cómo los demás lo abandonan, pues incluso su empleador lo exonera de su compromiso, manteniéndole, sin embargo, la recompensa, lo único que en principio le ha movido. El último tramo hasta el tren, tan improbable como el caminar de un elefante sobre un cable de acero, empieza a ser posible porque Wade ya es otra persona.
En la versión de Mangold, sin embargo, todo es igual y distinto a la vez, porque antes se nos quieren contar otras cosas y, así, previamente a la llegada al hotel donde va a tener lugar la tensa espera, se nos narra un accidentado recorrido por territorio apache: ah, los indios, tratados aquí simplemente como un elemento de terror, en secuencia confusa por lo oscura, como de película de miedo, que nos deja otro buen puñado de cadáveres. Y no hay elipsis que valga. Aquella diligencia que llevaba a un falso Wade como señuelo para despistar a los bandidos, de la que no se sabe más en la película de Daves, cumple aquí su triste destino hasta la ferocidad, viendo el espectador cómo el valiente que se ha atrevido a hacerse pasar por el jefe de la banda es quemado vivo. Poco después, en las obras del ferrocarril hay de nuevo más muertes, a mi juicio un tanto gratuitas. He hecho el esfuerzo de rememorar los homicidios. En la primera versión, hasta que el tren llega, se habían producido cuatro. En la de Mangold contabilicé once seguros. Luego, en la persecución final por Contention, las cifras de una y otra se separan en parecida proporción. Apenas dos o tres en la primera versión frente a dieciséis en la segunda, cinco frente a aproximadamente cuarenta en el total. El sadismo con que asesina el lugarteniente de Blade es digno de aquel nazi a cargo de un campo de exterminio de La lista de Schindler. A no ser que su comportamiento se explique por los mecanismos de esos juegos de videoconsola. «¡Es el mercado, estúpidos!», habría que parafrasear aquí. Porque es evidente que si la raíz literaria se ha perdido en la versión de Mangold, algo nuevo ha ocupado su lugar, algo que nos resulta desgraciadamente muy familiar, esa impregnación de videoconsola de que está contaminado el cine estadounidense. Sólo así pueden entenderse los casi cuarenta muertos de una película que en sus orígenes había sido un western psicológico.
Anotemos, sin embargo, una coincidencia inesperada entre las dos versiones. Wade es un don Juan, siente debilidad por las mujeres, con las que cultiva un lenguaje embaucador, les habla de joyas, de barcos y de viajes, y le funciona. En Bisbee, adonde acuden los forajidos para tomar una copa, la banda, después de deshacerse con engaños del sheriff y los suyos, se dirige tranquilamente a la frontera mexicana, a excepción de Wade, que se queda con la chica del bar. Hay encuentro amoroso entre ellos, quiero decir que hay coito, o que hacen el amor, o que hay cópula, o que follan, como ustedes prefieran. En la versión de Daves se sugiere con una elipsis elegante, muy propia del momento. En la de Mangold prácticamente lo mismo, y sorprende que no haya sido reemplazada por una jadeante cabalgada amorosa. Algo es algo.
El tren de las 3:10, de James Mangold, está distribuida por Wide Pictures.