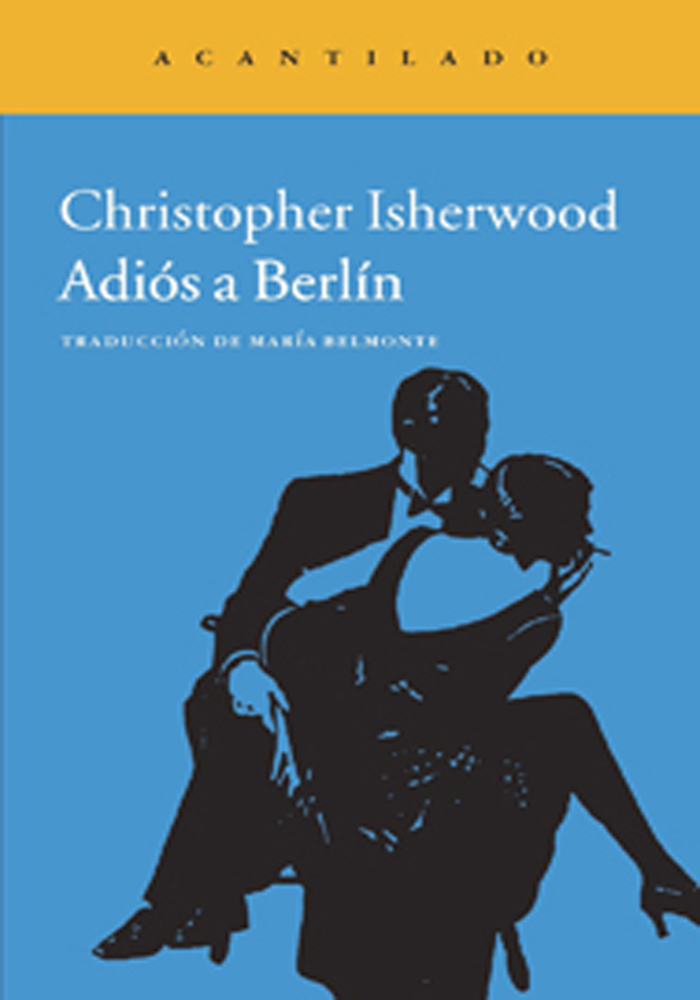Sé que es una ingenuidad cuyo reconocimiento me deja a los pies de los caballos, pero confieso que me sedujo el título del volumen que firmaban los norteamericanos Jonathan Haidt y Greg Lukianoff —profesor universitario, el primero; abogado, el segundo—: La transformación de la mente moderna. Cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando a una generación al fracaso (Ediciones Deusto, Barcelona, 2019). En mi larga experiencia como profesor había llegado a una conclusión parecida a la que sintetizaba esa última frase. Me contuvo una cierta prudencia, que solo quedó superada cuando leí varias referencias elogiosas. Entre ellas, la de un colega al que tengo en alta estima. Ahí se doblegaron mis resistencias. El interés por el asunto, sin embargo, sufrió un duro golpe, ya al comienzo, por el pedestre didactismo que los autores imprimían a su análisis. Luego fatigaban las reiteraciones y un velado paternalismo con el lector, tratado casi como un escolar que necesitara resúmenes y esquemas elementales para entender su contenido. Con todo, aunque me costó llegar al final, no me arrepentí de su lectura. Este texto trata de explicar el porqué de ese dictamen.
El punto de partida es la constatación de un fenómeno que se está produciendo desde hace poco —apenas una década— en los campus estadounidenses y que ha ido adquiriendo un cariz cada vez más preocupante y virulento. Se trata de la paulatina sustitución del ámbito de libertad característico del medio universitario por una tendencia más confusa que conllevaría la supeditación y, por tanto, la limitación de aquella en función de otros criterios reputados ahora de preeminentes, como el respeto a determinados colectivos, la protección de minorías o la reparación de injusticias seculares. En su aspecto más superficial y llamativo, hallaríamos que los estudiantes —no todos, pero sí amplios grupos y los más combativos entre ellos— se organizan y movilizan no para ampliar la libertad de pensamiento y expresión sino, todo lo contrario, limitar las libertades a la medida de los susodichos requerimientos, llegando para ello a la censura, el boicot y hasta la violencia física. En un contexto más amplio, podría decirse que la solicitud de protección que las sociedades desarrolladas del siglo XXI exigen al Estado se universaliza hasta el absurdo, pues ya no se trataría solo de protección física —y sus correspondientes prestaciones sanitarias o asistenciales— sino protección ante las opiniones reputadas de ofensivas. Una especie de solicitud de ultraseguridad a las autoridades o los poderes públicos por parte de unos sectores sociales que, aunque cada vez más protegidos, se autoperciben más frágiles y desamparados.
Fragilidad, he ahí el concepto clave, la sensación que alimenta en cascada los ingredientes de un movimiento tan visceral como contradictorio. Visceral en su sentido más prístino, porque alardea de su antirracionalismo: no pretende confrontar en sentido argumentativo sino que solicita —exige— la prohibición de las opiniones discrepantes. Contradictorio, porque su fuerza y cohesión son la consecuencia inmediata de la supuesta vulnerabilidad del colectivo o, dicho de otro modo, hay una proporcionalidad inversa entre esos dos polos que lleva a adoptar medidas más radicales cuanto mayor es la conciencia de desvalimiento. Emotividad y susceptibilidad aparecen como las dos caras de una misma moneda o los factores que se retroalimentan en un proceso que desemboca en una polarización maniquea: el bien contra el mal, los oprimidos seculares contra el supremacismo occidental o, en definitiva, un nosotros —cuya causa nunca se cuestiona— contra un ellos a los que no resulta difícil poner cara de hombre, blanco, heterosexual y cristiano.
No les falta razón a los autores cuando encuadran todos esos fenómenos en una sociedad cada vez más anestesiada. Una sociedad blanda, fofa, cómoda, infantilizada que, también en una imparable dinámica paradójica, se halla a sí misma más débil —y, en cierto modo es verdad en múltiples aspectos— cuanto más se extiende el bienestar que propicia el Estado y se incrementan las medidas de seguridad en todos los órdenes. Se ha bajado tanto el listón de lo insoportable o la mera incomodidad que el menor incidente adverso resulta traumático. Ello es especialmente perceptible en el campo de la infancia y, aún más, en el marco específico de la educación. La escuela ha dejado de ser el reducto del estudio y del esfuerzo —sobre todo en las primeras etapas infantiles, aunque también en la secundaria— para ser un espacio lúdico, de recreo y entretenimiento. Como suele decirse, de estos polvos vendrán los posteriores lodos de unos universitarios celosos de sus derechos sin el reconocimiento de los deberes correspondientes. En estas coordenadas, Haidt y Lukianoff hacen hincapié en que el sentimiento subjetivo de agresión se ha convertido en la medida de todas las cosas. Obsérvese que ello implica, según el análisis de los autores, que la voluntad expresa de agredir pasa a segundo término o es irrelevante. Lo que cuenta es la sensación personal de haber sido objeto de un ataque independientemente de la intención del otro. Una palabra, una broma o un gesto que cualquiera puede hacer de modo inadvertido o casual deviene agresivo si el receptor lo reputa como tal.
Esta apoteosis de la victimización detecta microagresiones hasta en una simple mirada. Una estudiante afroamericana, por ejemplo, puede sentirse maltratada solo por tener que acudir al despacho de un profesor, si este es un varón blanco. No pierdan de vista el matiz: si se siente vejada, es que ha sido vejada. No hay más que hablar. Probablemente sentiríamos la tentación de despreciar como exageradas anécdotas de esa índole si no fuera porque sabemos que cosas así han ocurrido y ocurren en las universidades (de USA y de otros muchos países occidentales). Y no son pocos los profesores que han tenido que dimitir o han sido cesados por actitudes que en otras circunstancias hubieran parecido banales o por expresar opiniones que determinados sectores han recibido como intolerables ofensas. Como he señalado antes, el colectivo que se siente víctima no pretende rebatir la opinión ajena sino acallarla y/o prohibirla y, no contento con ello, persigue el castigo ejemplar de quienes expresen tal punto de vista. El volumen que nos ocupa ofrece una ingente cantidad de datos y casos que ponen de manifiesto hasta qué punto se han desbordado los límites de la razón o el más elemental sentido común. Por lo que a mí respecta, debo admitir sin ambages que si no lo veo (documentado), no lo creo.
El panorama descrito socava la noción de debate intelectual y, más allá de ello, la propia concepción de libertad y democracia, por lo que esta última tiene de admisión irrenunciable de pluralidad y tolerancia. Estos nuevos inquisidores niegan legitimidad a todos aquellos que mantengan ideas distintas a las sustentadas por el grupo. Ideas que, al mismo tiempo que rechazadas enérgicamente, serán estigmatizadas con una variada panoplia de descalificaciones rotundas y previamente conformadas como racistas, xenófobas, homófobas, sexistas, supremacistas o, el término talismán, fascistas. El grupo en cuestión se cohesiona como víctima, pero lejos de apelar a los canales establecidos en las sociedades democráticas, se propone ejercer su propia justicia expeditiva, que no contempla minucias tales como la presunción de inocencia, derecho a la defensa ni juicio imparcial. La sentencia queda dictada de modo categórico y solo cabe darle cumplimiento de inmediato. Cabe resaltar que, en este proceso de victimización, como habrá podido colegirse, se difuminan los perfiles individuales (la ofensa no es personal), pues el ser humano concreto deja de ser un ente autónomo para pasar a ser miembro de un grupo. Su identidad procede exclusivamente de su correcta inserción en él. De ahí que se identifique en primer término y a menudo de forma casi exclusiva, como gay, lesbiana, transexual, indígena, afroamericano, asiáticoamericano, latino o como parte de las docenas de colectivos agraviados que surgen al amparo de esa situación.
Tildé antes, casi de pasada, a estos jóvenes airados de nuevos inquisidores, pues las concomitancias con aquel otro tribunal saltan a la vista, aunque por ahora todavía no utilicen el potro de tortura o la pira purificadora. En todo lo demás, desde el dogmatismo intransigente de su credo hasta las delaciones anónimas, pasando por las acusaciones sin derecho a la defensa, todo recuerda al Santo Oficio. Los autores prefieren hablar de «Caza de brujas» —hay hasta un capítulo que se titula así—, aunque, ya puestos, podían establecerse paralelismos con otros movimientos totalitarios, desde el nacionalsocialismo, por el odio a los libros que no respondan a su canon, hasta el estalinismo, por la búsqueda compulsiva de confesión del culpable en forma de autocrítica. Hoy en día, por lo demás, las redes sociales constituyen el nuevo foro, la plaza pública global en que se expían los pecados, no ya de acción u omisión, sino de mero pensamiento. Y hoy como antaño hay un público ansioso, expectante, que se solaza en esta sistemática destrucción de prestigios y en la aparatosa caída de los ídolos reverenciados hasta ayer mismo. El exhibicionismo mediático que caracteriza estos ajustes de cuenta permite hablar de una suerte de pornografía moral en la que todo está permitido, pues el militante no tiene la más mínima duda de la justicia de su causa y la cruzada que debe desencadenar.
La configuración de estereotipos dicotómicos —si no estás conmigo, estás contra mí— y el viejo recurso de caricaturizar al adversario, autoriza a emplear contra este todas las armas posibles, desde la amenaza a la delación, del acoso a la expulsión, del apaleamiento al secuestro. Aparte de los múltiples casos de violencia en este sentido en los campus estadounidenses que documentan los autores, se facilitan datos estadísticos reveladores que muestran un alto porcentaje de alumnos que expresan su conformidad con el uso de la violencia para impedir que hable un orador cuyas ideas no sean políticamente correctas. Ya pueden imaginarse que la cosa no termina ahí, pues esta limpieza de la escoria del presente se proyecta hacia un pasado que también debe purificarse. Así, por citar tan solo un ejemplo revelador entre los muchos que se hallan en estas páginas, me entero de que durante «nada menos que trece meses, desde septiembre de 2016, los activistas del campus intentaron cancelar la asignatura de humanidades de primero porque se centraba en los pensadores de la Antigua Grecia». Eran hombres y blancos, ¡para qué les digo más! Si hubieran sido un pelín menos ignorantes hasta se podían haber enterado de que formaban parte de la aristocracia y estaban a favor de la esclavitud, razones estas más que suficientes para proscribir de una vez y para siempre los adjetivos estoico, cínico o epicúreo, en el improbable supuesto de que conocieran su existencia.
Se atribuye a Einstein la frase de que hay dos cosas infinitas, el Universo y la estupidez humana, aunque de la primera aseguraba no estar tan seguro. Leyendo el libro de Haidt y Lukianoff sí podemos estar seguros de la infinitud de la segunda. Las muestras de idiocia son tan abrumadoras que uno no sabe si reír o llorar al ver, por ejemplo, las disquisiciones sobre el transracialismo y la transexualidad como dos tipos de «transformación identitaria» que plantean «consideraciones comunes» o, por otro lado, las especializaciones académicas «en la intersección de la filosofía feminista, la filosofía de la raza y la ética animal», que se ocupan de «las formas en que la opresión de los animales, las mujeres y los grupos racialmente subordinados se solapan para mantener conceptos erróneos y dañinos de la humanidad». El problema para el lector —por lo menos este lector baqueteado que escribe ahora este texto— es que encuentra que el libro de marras queda preso de la cortedad de miras que describe. No solo no trasciende —con humor o agudeza— aquello que denuncia, sino que en muchas ocasiones uno tiene la impresión de que el propio volumen es en sí mismo un fiel reflejo o un claro exponente de esa penosa situación de los campus. En otras palabras, la cultura universitaria estadounidense tiene un serio problema: en un doble sentido, este libro constituye la prueba más irrefutable de ello. Esa es, en definitiva, la razón por la que lo he traído aquí.
Dejo aquí el comentario del libro para terminar con un par de noticias de estos últimos días que ponen de relieve la extensión del contagio, como si de otra pandemia se tratase. Bajo el epígrafe «Los Oscar cambian sus reglas para buscar una mayor inclusión», leo en el diario El País que las películas de 2024 que quieran competir para los Oscar del año siguiente tendrán que cumplir unas estrictas condiciones —cito textualmente— en la «representación en la pantalla, temática y argumento», en el «liderazgo creativo y equipo del proyecto», en el «acceso y oportunidades en la industria cinematográfica» y en los «equipos de marketing, publicidad o distribución». Se especifica luego que los «nuevos objetivos» constituyen «el mayor desafío de nuestra historia para crear una comunidad más igualitaria e inclusiva» y «para reflejar mejor la población global diversa tanto en la creación de las películas como en el público que conecta con ellas». Con estos criterios se detalla por ejemplo que «al menos uno de los actores principales o intérpretes secundarios de cierta relevancia será parte de uno de los siguientes grupos raciales o étnicos: asiático, latino/hispano, negro/afroamericano, indígena/nativo americano/nativo de Alaska, originario de Oriente Próximo/Norte de África, hawaiano nativo u otro tipo de isleño originario de Oceanía u otra etnia poco representada». El pliego de condiciones establece seguidamente que «al menos el 30% de los actores secundarios o con papeles menores formen parte de por lo menos dos de los siguientes grupos infrarrepresentados: mujeres, una etnia minoritaria, personas LGTBI+, personas con discapacidad física, cognitiva o auditiva». Y así sucesivamente en lo tocante a cada uno de los apartados de contenido, técnico o artístico.
Es difícil dictaminar cuál debe ser la actitud adecuada ante ese estado de cosas. La estupidez nos desconcierta, pues despreciarla no nos da la menor posibilidad de reconducirla, pero tratar de combatirla mediante el razonamiento nos aboca de uno u otro modo a caer en sus redes. Por otro lado, a todos los que consideran que esto no es más que una especie de sarampión ideológico me gustaría recordarles una de las leyes del famoso tratado sobre la estupidez del profesor Cipolla, la más importante en mi opinión: no subestimen nunca a los estúpidos pues, en contraposición a los inteligentes e incluso los malvados, los idiotas nunca descansan, ni siquiera cuando sueñan. Pero, en fin, sea como fuere, déjenme que, antes de poner punto final, aclare el porqué del título. A lo mejor alguno de ustedes pensó que era una ocurrencia mía para llamar la atención, una boutade, como dicen los franceses. No, es que la industria cinematográfica ya se ha puesto las pilas. La noticia ha salido en la sección de cultura de diversos periódicos hace pocas semanas: el nuevo agente 007 con licencia para matar ya no tendrá el perfil de Sean Connery o Daniel Craig. Será encarnado por la actriz Lashana Lynch, es decir, será mujer y negra. Un acontecimiento «muy, muy revolucionario», ha declarado la intérprete. ¿Qué puedo añadir?