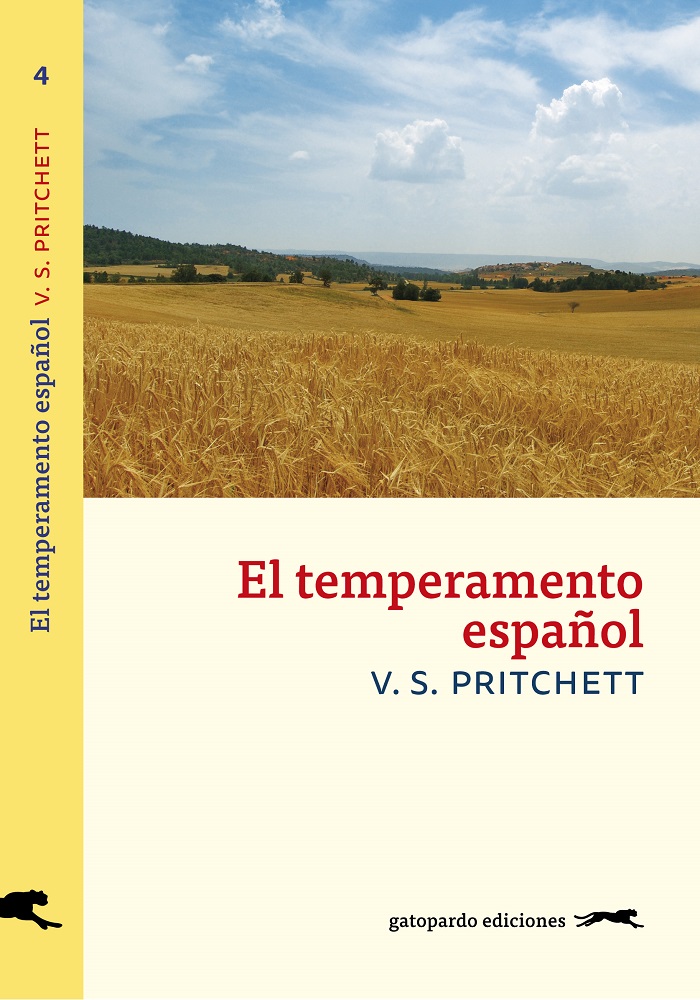Si nos planteamos, como mandan los cánones, comenzar por el principio, habría que mencionar como punto de partida una agradable cena entre amigos, que se cierra con unas consideraciones triviales sobre el inmediato descanso nocturno. «¿Descanso?», dice uno recalcando el tono de sorna. «¡Quién lo pillara! Y más ahora, que empieza el calor». «¿Duermes mal?», inquiero yo. «¿Mal? ¡Mejor pregunta si duermo!». A partir de ahí la conversación, que estaba ya en las últimas, se desliza inevitablemente hacia el tema del mal dormir y las insoportables noches en blanco (expresión de índole caballeresca que quizá habría que sustituir por su opuesta, noches en negro, porque el insomne suele dar vueltas desconsoladas debatiéndose entre las sombras, en la oscuridad de la cama y las tinieblas del dormitorio). Como yo siempre he pertenecido al pelotón de los dormilones vergonzantes, esos que duermen diariamente las ocho horas reglamentarias (y a veces, si contamos la siesta, hasta un poquito más), esos que en situaciones de cansancio y hambre siempre optan por paliar lo primero -durmiendo- antes que lo segundo –comiendo-, arguyo que siempre me han dado envidia los que despachan el imperioso descanso nocturno con unas escuetas cuatro horas o poco más, casi la mitad de lo que yo necesito. Hay una mitología del insomne, tipo Marañón, sigo argumentando, a la que yo he sido particularmente receptivo. «¡Fíjate!», le digo a mi amigo, «un día tras otro, todos los días de mi vida, con cuatro o cinco horas más, rescatadas al sueño. ¡Qué cantidad de cosas podría hacer! ¡Cuántos proyectos y realizaciones! O, simplemente, ¡cuántas lecturas!»
Mi interlocutor me mira con una expresión de cierta lástima, algo parecida –me temo- a la que se pone ante un aprendiz o un novato que muestra más voluntad que maña. «¡Cómo se nota que no te has visto en esas!», masculla por fin con una sonrisa entre burlona (por mí) y resignada (por él mismo). «Se pasa mal», sigue diciendo. «Francamente mal». Yo sonrío, escéptico, pero él me corta. «No es lo mismo necesitar dormir menos horas que dormir mal todas las noches de tu vida. O casi todas. O, en el mejor de los casos, la mayoría de ellas». La verdad es que, como neófito en el tema, no se me había ocurrido hacer tales distinciones. «No es nada productivo», continúa mi amigo. «¿Has leído El mal dormir?» Ante mi mueca negativa, me aclara: es un ensayo de David Jiménez Torres, bueno, casi mejor sería decir un ensayito, porque es muy breve y light, pero no está mal. Léetelo, ya verás como cambias de opinión». Y en este punto se acabó la velada y nos despedimos, no sin antes decirme desde la puerta: «Me acordaré de ti esta noche dando vueltas en la cama y no precisamente en plan erótico. Ni siquiera para bien. Como decía una antigua canción de Serrat, ¡qué suerte tienes, cochino!»
¡Vaya, hombre, nunca me había planteado que la suerte era la mía por dormir como un ceporro! ¿Será, me dije, que en general los seres humanos no apreciamos aquello que tenemos de modo natural, sin esfuerzo alguno? Sea como fuere, la conversación de aquella noche picó mi curiosidad hacia un asunto que nunca había llamado particularmente mi atención. Quizá, como se había razonado en la distendida charla, porque uno no suele interesarse por lo que le es completamente ajeno desde el punto de vista cultural, formativo, vivencial o sentimental. De hecho –aquí me descubro- lo más cercano que había leído sobre el tema era un opúsculo de Miguel Ángel Hernández, que apareció hace un par de años, que llevaba el título, bien revelador, de El don de la siesta (Anagrama, Barcelona, 2020). Luego he visto que ha salido otro volumen sobre la pesadilla del insomnio que, al menos desde el título, se antoja más dramático: Un malestar indefinido. Un año sin dormir, de Samantha Harvey (traducción de Mauricio Bach, Anagrama, Barcelona, 2022). Como no pienso hacer una tesis doctoral sobre el mal dormir, descarté buscar más libros sobre el particular. De David Jiménez, además, había leído dos obras que me habían gustado: Nuestro hombre en Londres. Ramiro de Maeztu y las relaciones anglo-españolas (1898-1936), editada por Marcial Pons (Madrid, 2020) y 2017. La crisis que cambió España, editada por Deusto (Barcelona, 2021).
En fin, el caso es que, como suelo hacer caso de las recomendaciones de mi colega, busqué el libro –librito, en efecto, como ya me había advertido- de Jiménez Torres. Precisamente la levedad antedicha me recordó al que he citado anteriormente de Miguel Ángel Hernández, que está cortado por el mismo patrón, aunque su objeto sea diametralmente opuesto (pero, en el fondo, ambos son complementarios). Volviendo al escrito por Jiménez, que es el que aquí nos importa, debo añadir que al tenerlo entre las manos, reparé casi inmediatamente en que había oído o leído algo sobre él varias semanas antes, probablemente al hacerse público que había obtenido el primer premio de ensayo de Libros del Asteroide, una pequeña editorial que tiene un catálogo selecto. Adelanto ya para los interesados que el volumen se lee en poco más de un par de horas –tres a lo sumo- y que, pese a su innegable liviandad, está bien escrito y tiene su gracia. Como suele pasar en estos casos, vale más por lo que sugiere o despierta –con perdón- que por lo que realmente desarrolla, que es muy poco. Pero procedamos con un mínimo orden.
Deslicé antes la idea de que los ensayos de Hernández y Jiménez, aunque antitéticos, se buscan o necesitan mutuamente. Tal cosa se dibuja nítidamente al comparar los subtítulos, una triada de conceptos en ambos casos que se perfilan tan dependientes uno del otro como el día de la noche y viceversa. El don de la siesta se completa con el subtítulo de Notas sobre el cuerpo, la casa y el tiempo, entendiendo el autor todos esos conceptos en su sentido más positivo y enriquecedor: el cuerpo como reencuentro consigo mismo, la casa como refugio y el tiempo como intervalo sereno, unidos todos ellos -como por un hilo- por una concepción de la siesta que es a la vez descanso físico, relajación mental y sosiego anímico. El mal dormir lleva como subtítulo Un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, concebidos todos ellos, no hace falta subrayarlo, como elementos más que nocivos, profundamente perturbadores, pues el sueño significa aquí la falta de sueño, la vigilia es vigilia no deseada y el cansancio, en fin, es el resultado desazonador de una impotencia, no de una actividad gratificante, la impotencia que resulta de querer -y no poder- dormir. Parece claro por ello que Jiménez no solo no rechazaría el ensayo de Hernández ni disentiría de sus planteamientos y conclusiones sino que, me aventuro a suponer, hasta con mucho gusto habría escrito él mismo un ensayo así, loando las virtudes de la siesta en particular y del sueño en general… si tal fuera su circunstancia vital. Por el contrario, se ve obligado, muy a su pesar, a tratar de lo opuesto, del mal dormir como «cristal empañado a través del cual [los insomnes] debemos vislumbrar espacios enteros de la vida».
Nada más comenzar, dice Jiménez Torres que el mal dormir es uno de los elementos que otorgan cohesión y continuidad a su vida. Esta es una de las ideas que gravita a lo largo de todas estas páginas, aunque no termina de resolverse, por otro lado, la trascendencia de su impronta. Dicho punto de partida, con la consiguiente ambigüedad, me genera algunas reservas que trataré de expresar brevemente. Veamos: si el autor se reconoce en diversas y hasta opuestas etapas de su vida como insomne (es el denominador común de todas esas fases) debería dilucidar –al menos, tal como yo lo veo- hasta qué punto eso le ha determinado en algún sentido. No sé si estoy muy equivocado, pero a mí me parece que uno puede tener muchos rasgos físicos o psíquicos constantes desde la infancia a la vejez –ser rubio o moreno, alto o bajo, rápido o lento de reflejos- sin que ello suponga más que una cuestión anecdótica. ¿Hasta qué punto ser insomne trasciende esa futilidad? El aludido podía mencionar –y, más o menos, así lo hace- una panoplia de notas peculiares, de las ojeras a la falta de concentración, sin que ello suponga verdaderamente dirimir el asunto.
En realidad, para contestar a esta pregunta tendríamos que admitir que no basta con la percepción particular de cada cual sino que habría que considerar el medio sociocultural en el que nos insertamos. Dicho de otra manera, reconocer en definitiva que nuestra cultura determina en no despreciable medida la aceptación de algunas de estas características, elevando por ejemplo a categoría significativa lo que en puridad no pasan de ser rasgos intrascendentes. Por ser más concreto, en líneas generales el insomne se beneficia de un prestigio que se le regatea al dormilón, de la misma manera que el pesimista tiene mejor prensa que el optimista o el silencioso suele ser mejor valorado que el locuaz. Aun así, si, como en estas páginas se indica, el insomne no patológico puede llevar una «existencia razonablemente sana y productiva», no parece que este mal dormir vaya más allá de una cuestión de índole privada y circunstancial, algo así como roncar, ser hipotenso o tener alergia al polen. Todo lo que acabo de argumentar se condensa en un determinado momento, cuando Jiménez se pregunta: «¿Cuánto de nuestra identidad está ligada al mal dormir? Los maldurmientes a los que he lanzado esta pregunta se muestran divididos». Y esa división en forma de perplejidad afecta al propio autor.
El ensayo se mueve así, de principio a fin, en esta ambivalencia entre opuestos, de la nimiedad a la trascendencia, sin decidirse a qué carta quedarse, en una, en la otra o en el centro. Por un lado, concede que esto de dormir mal es una experiencia muy común (se menciona que afecta a un 58% de los españoles), pero acaricia la idea de revelar «un aspecto desconocido de la existencia a quienes no tengan problemas de sueño»; le tienta la perspectiva literaria (Shakespeare al fondo, como es obvio) de los sueños premonitorios o los insomnios «de consecuencias profundas y terribles», pero reconoce que el mal dormir «no es nada de esto», ni siquiera «una plataforma para la creatividad artística y tampoco es una metáfora de algo distinto»; le gustaría suscribir el dictamen de Iris Murdoch («Existe un abismo entre aquellos que pueden dormir y aquellos que no. Es una de las grandes divisiones de la raza humana») pero termina venciéndole la prudencia: «el glamour que la cultura ha proyectado sobre el insomnio, su vinculación a rasgos trágicos o geniales, parece poco justificado. Debe de tratarse del mismo impulso estetizante que convirtió al deforme Quasimodo en un héroe romántico, o al noctámbulo Drácula en un villano con estilo». Ante esos mimbres, el lector no puede por menos que agradecer a Jiménez su sinceridad y su mesura, pero también echa en falta una cierta audacia en unos planteamientos que, por mor de esa contención, parecen un poco romos, faltos de vuelo.
El caso es que la interacción entre lo individual y lo social, lo biológico y lo cultural está bien planteada. Aunque dormir sea una necesidad fisiológica que tenemos cada uno de nosotros como seres vivos, la satisfacemos de modo social y cultural, estableciendo ciertas prácticas y regularidades, que van desde los horarios a determinadas rutinas. Y en este marco se generan algunas características que conviene examinar. Es obvio que este último es el aspecto que aquí interesa, no la perspectiva médica ni aun psicológica. La pregunta clave se puede formular de una manera relativamente sencilla: ¿hasta qué punto el hecho de dormir –o de no hacerlo, o de hacerlo mal- viene condicionado por el medio social en el que estamos insertos? Una cuestión que abre la puerta a otras consideraciones no desdeñables, como la de establecer una posible evolución en el hábito del descanso nocturno y con ello interrogarnos si ahora dormimos peor que en el pasado o hasta qué punto el mal dormir es una expresión –simbólica, pero también real- del malestar contemporáneo. «El insomnio como metáfora de la modernidad», había pensado en principio, cuando empecé a leer el libro, titular este comentario. No lo he hecho por una sencilla razón: el autor amaga pero no termina de decidirse.
Hay indicios que apuntan a que las naciones desarrolladas se encuentran inmersas en una «epidemia de falta de sueño», con lo que «la historia del mal dormir» podría leerse como «una historia de la modernidad; y, en concreto, de su lado oscuro». Más en concreto, en esta sociedad de la información y el desarrollo tecnológico parece que todo está hecho para mantenernos en una vigilia constante. ¿Quién no ha oído o leído que ahora, con la eclosión de las redes sociales y las pantallas de los móviles, estamos más ansiosos y es imposible parar? Es innegable que las noches, por lo menos en algunos grandes ámbitos urbanos, se han hecho aún más rutilantes que los días. Algunos divulgadores manejan datos reveladores, como que a principios del siglo pasado solo el dos por ciento de los estadounidenses dormía menos de seis horas, mientras que ahora tal insuficiencia afecta al treinta por ciento. La hipótesis es tentadora pero en un rapto de llaneza Jiménez se pregunta si son fiables esas cifras. Su escepticismo le lleva a descartar por simplista y unilateral el «cada vez dormimos peor», pero con ello vuelve a quedarse en tierra de nadie. Transcribo sus propias palabras porque no pueden ser más reveladoras: «Es posible que hoy durmamos menos horas que en épocas anteriores. Pero también es posible que exista una suerte de mal dormir eterno que va adoptando rasgos distintos según la época».
¿Significa eso entonces que no hay una evolución social en este aspecto o, al menos, unos cambios según épocas o, en última instancia, que no tiene sentido una historia cultural del dormir? Sacar esta conclusión no solo sería también precipitado, sino que Jiménez presenta pistas que abonarían una interpretación opuesta. Cuando abordamos el problema, lo usual es destacar la cara negativa que ha introducido la modernidad: el estado habitual de nervios, el frenesí cotidiano, las solicitaciones múltiples, el principio de productividad… En particular la tiranía de esta última opera hasta en el tiempo en que no se trabaja: asumimos que el tiempo de ocio tiene que ser para algo, ya sea aprender, divertirnos, viajar, estar con amigos o incluso descansar. Pero el tiempo de desvelo no cubre ninguna de esas expectativas, es tiempo perdido, absolutamente estéril. De ahí un vacío y una desazón característicos que tratan de ser paliados con productos farmacológicos que resultan ser a la postre peores que la enfermedad, por cuanto en no pocos casos crean dependencia y una ansiedad suplementaria. La relación entre insomnio y depresión es bien conocida de los especialistas. Pero sin llegar a extremos patológicos, no es difícil detectar en gran parte de la población no tanto un trastorno objetivo cuanto «una creciente hipocondría en todo lo que tiene que ver con el sueño». Todo esto, indudablemente, es propio de nuestra era.
Pero eso es solo una parte de la realidad que vivimos. La otra, la positiva, tendemos a pasarla por alto, como si lo natural fuera disponer de las extraordinarias posibilidades de confort que la tecnificación ha procurado a nuestra vida cotidiana. Con razón recuerda Jiménez en este sentido, no ya que «las camas cómodas suponen una novedad en términos históricos» o que en el pasado «las habitaciones eran cualquier cosa menos higiénicas», sino que el ambiente de la vivienda era con frecuencia pestilente y las familias (de muchos miembros) dormían hacinadas en condiciones insalubres. «Y siempre estaba, además, el poderoso efecto del hambre». El autor por tanto se apresura a reconocer y ponderar «mis extraordinarios privilegios históricos. Nunca he tenido que conciliar el sueño en un jergón duro, pestilente y lleno de chinches, aguantando las patadas de algún desconocido e intentando ignorar las dentelladas del hambre o el dolor de las caries». Lo que pasa es que esa radical transformación en las condiciones de vida –condiciones de descanso o sueño, habría que decir en este caso- «no se traduce en un estado de satisfacción. Nuestros antepasados habrían dado mucho por alcanzar los niveles actuales de seguridad, abundancia y confort, y sin embargo nuestra época vive un auge de trastornos depresivos. Por el motivo que sea, los humanos somos capaces de ajustar nuestra incomodidad existencial a cualquier incremento de bienestar». Esto nos devuelve al punto de partida en el asunto que nos concierne: todo ha cambiado en torno a nosotros pero en lo esencial todo sigue igual. No lo digo yo, lo tomo del libro: «ninguna de estas ventajas ha mejorado mi sueño. Incluso cabe la duda de si habría mejorado el de ellos», es decir, el de nuestros antepasados.
Se socavan así los fundamentos para construir una teoría del insomnio como símbolo del mundo contemporáneo. En el fondo, el autor no cree en ello, simplemente porque considera que no hay base o sustento: «nunca sabremos cómo dormíamos antes de que se inventara la iluminación eléctrica». Lo que hacemos entonces normalmente es proyectar hacia el pasado una idealización del dormir que muy posiblemente nunca existió realmente. Pese a todo, afirma que «ninguna época ha convertido el acto de dormir en un objeto de deseo de manera tan explícita (y comercializada) como la nuestra». Como puede apreciarse, esta indeterminación atraviesa toda la obra y le presta su tono más conspicuo. A caballo entre el escepticismo epistemológico y la incertidumbre de la experiencia, entre la racionalización y la confesión vital, el ensayo abre muchas puertas pero parece no hallarse a gusto en ninguna de las estancias en que penetra, como trasunto del propio malestar difuso que causa la vigilia. No puede extrañar por ello a estas alturas que el autor finalice sus disquisiciones volviendo a dar al mal dormir la relevancia que antes parece haberle negado: «Vemos cosas que muchos otros no ven, sentimos cosas que muchos otros no sienten. Nuestra experiencia nos ha abierto a intuiciones importantes sobre el cuerpo y el pensamiento, el ser y la nada. Somos especialmente conscientes de las arbitrariedades más peculiares e invisibles de la existencia. Tenemos, sobre todo, una relación especial con la noche y con el silencio. Conocemos sus pasadizos, sus recovecos: nuestra vigilia es la linterna que los ilumina».
Si padecen de insomnio o duermen mal, no lo duden, les gustará el librito y se verán reflejados en todo lo que escribe Jiménez Torres. Es ameno y atractivo. Si simplemente se hallan en mi caso, o sea, son buenos durmientes (siesta incluida), pero sienten curiosidad por el tema, acérquense también porque pasarán un buen rato. No esperen, sin embargo, como he tratado de explicar aquí, un ensayo convencional, con una línea medular y planteamientos definidos, porque no hallarán nada parecido a esto. Más bien tómenlo como un encadenamiento de reflexiones, como pensamientos en voz alta que le servirán, como es mi caso, para apreciar lo que tienen y que nunca hasta ahora habían apreciado. Les dejo en este aspecto con dos frases que me han llamado la atención. Para el insomne la siesta es «la imagen de una felicidad negada». Y esta valoración de la historiadora Michelle Perrot: «a las tres de la mañana cualquier vida se antoja fracasada». ¡Pobres!