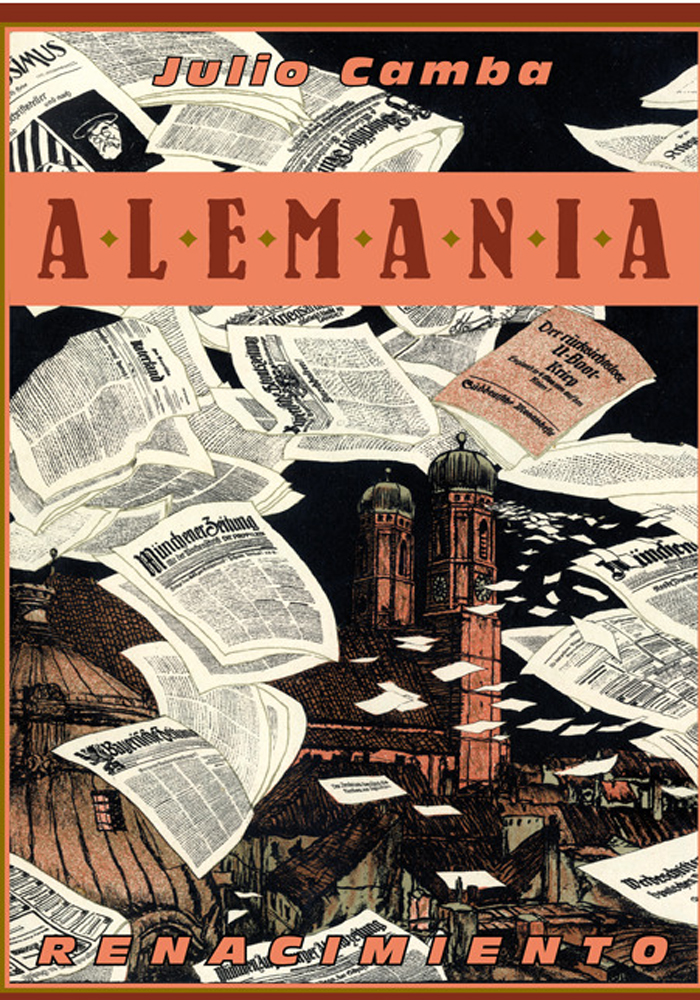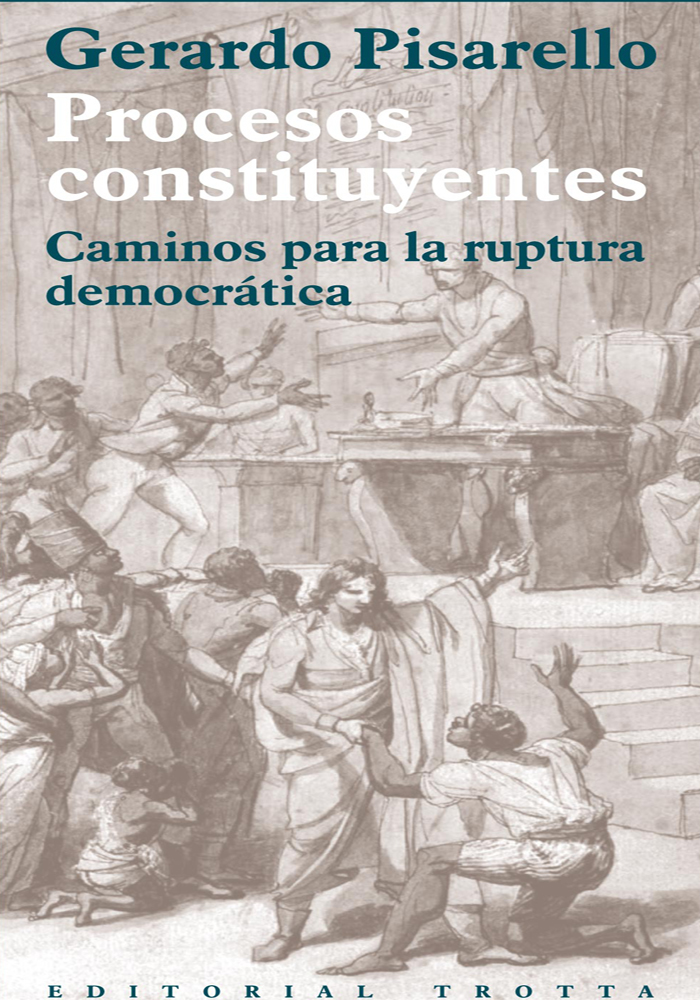Parece una paradoja que el auge editorial de Julio Camba (Vilanova de Arousa, 1884-Madrid, 1962) coincida con la ruina del periodismo tradicional, amén del cincuentenario de su muerte que se conmemoró el año pasado. Asombra la vigencia de la prosa cambiana en su estilo y en sus temas, sancionada por el favor de nuevas generaciones de lectores que descubren al gran genio español del columnismo del siglo XX ahora que cualquier bloguero con pretensiones se llama a sí mismo columnista. Pero quizá no sea tan paradójico el resurgir de Camba (a quien hace diez años nadie leía ni reeditaba en este país) en tiempos críticos para el periodismo, porque es conocida la facultad selectiva de las crisis para expurgar únicamente lo mejor con cierto ánimo de reivindicación. Y Camba no sólo es de lo mejor que le ha pasado a la historia del periodismo español, sino de lo mejor que podría sucederle a su futuro.
La editorial sevillana Renacimiento, con un primor ya reconocible, publica ahora las crónicas escritas por Julio Camba entre 1912 y 1915, siendo corresponsal en Alemania para La Tribuna primero y para el ABC de Torcuato Luca de Tena después:
– Pero si yo no sé alemán.
– Eso no importa, lo hará usted muy bien – le contestó el fundador de ABC.
Camba, que venía de cubrir las corresponsalías más excitantes de Londres y, sobre todo, de París, encaró Berlín con una desgana que la siempre fina ironía de sus artículos deja traslucir perfectamente. «Yo soy el hombre menos alemán del mundo», declaraba, y aunque pasó allí dos años y escribió algunas de las mejores crónicas de su vida periodística, nunca llegaría a encariñarse de lo germánico. Regresó aliviado a Madrid en los inicios de la Gran Guerra, aunque él dijo que volvía por aprensión de sabiduría, porque empezaba a notarse «síntomas así como de ir adquiriendo un criterio científico para todas las cosas» y él no quería defraudar a sus amigos castizos del café volviendo del país de Kant hecho un sabio de levita.
La levita como sinécdoque del desaliñado enciclopedismo alemán; la obsesión teutona por lo kolossal, que le sirve para postular la alemanidad de la metálica torre Eiffel, que debiera estar en Berlín antes que en París; la imposible gramática alemana, con esas palabras enormes que obligan al lector a «tomar perspectiva y a entornar los párpados para apreciarlas en toda su magnitud»; la omnipresencia del carácter marcial y la facilidad nativa para la disciplina («En España hay pueblo, pero no hay autoridad. En Alemania hay autoridad, pero no hay pueblo»), que cursa en proporción directa a la incapacidad prusiana para el disfrute ligero y el hedonismo espontáneo: la maza de Hércules antes que la sonrisa de Venus; el choque entre el severo carácter prusiano y el democrático talante bávaro, amigo de la cantidad tanto en jarras de cerveza como en carnes de mujer; la colonia estudiantil española, que ayer como hoy viajaban a Berlín para «hacerse sabios», y de vuelta se traían en la valija el krausismo o ese nietzscheanismo que, importado, a Camba le parece una moda esnob, porque el español está tan mal alimentado que no da «ni el peso ni la estatura» para creer en el superhombre; la pasión por la alta filosofía, expresada en términos ininteligibles, y por la música clásica, promocionada en conciertos ubicuos a los que Camba, a pesar de su insensibilidad musical, acude porque va de gañote («En Madrid no hay público de conciertos porque no hay conciertos, y porque a los pocos que hay no se puede asistir sin pagar entrada»); la pesadez de la comida alemana, que pone a prueba el sibarítico estómago del autor de La casa de Lúculo, quien sospecha que las salchichas de Fráncfort están hechas de carne de perro porque, una vez comidas, no dejan de ladrarle en el estómago.
Alemania –que se publicó como libro en 1916 junto con Londres: impresiones de un español y Playas, ciudades y montañas– es un compendio de todos los lugares comunes que lo alemán todavía suscita entre nosotros, con la diferencia de que quedan registrados por la gracia inimitable de Camba. Es una Alemania en formol, pero en un formol delicioso y purísimo que permite calibrar al trasluz los rasgos grotescos del espécimen germánico pasados por la claridad excesiva de la hipérbole y el humor. Y, de todos modos, quién no ha conocido a alemanes que apenas distan del estereotipo de gravedad y reglamento fijado por Camba. Bajo la caricatura, afloran observaciones de una sagacidad incuestionable, incluso inquietante, como cuando nuestro cronista advierte de la tendencia a la sumisión del pueblo alemán, que tan trágicas consecuencias depararía dos décadas más tarde: «El ideal del pueblo alemán no consiste en gobernarse, que es en lo que consiste el ideal de todos los pueblos, sino en que lo gobiernen. Así como al español le irritan esos letreros que le prohíben subir al tranvía por una plataforma, obligándole a hacerlo por la otra, para poner un solo ejemplo, al alemán esos letreros le encantan. Él quiere que lo gobiernen lo más posible, así como nosotros queremos que nos gobiernen lo menos posible. Quiere que le gobiernen el andar, el escupir y el subir al tranvía. Nuestra fórmula es un mínimo de gobierno y un máximo de libertad individual. La suya es una máximo de gobierno, a fin de gastar el mínimo de iniciativa personal».
La sociología, la pintura impresionista del carácter colectivo, fue siempre el fuerte del corresponsal Camba. Pero de fondo permanecía una referencia agridulce e invariable: su condición española, España, esa charca a la que volvía la rana después de cada estancia en el extranjero y cuyo contraste de inmovilismo le facilitaba, más que el estudio de los otros, la exhibición evolutiva de sí mismo ofrecida en frascos de formol columnnístico, de tiempo detenido, de periodismo por fin no efímero. Así lo explicaba precisamente en el prólogo de La rana viajera, antología de crónicas de 1921: «Un día el director de un periódico donde yo trabajaba me metió algunos billetes en el bolsillo y me mandó a París. Mis artículos de entonces, como los que más tarde escribí desde otras capitales, tenían la pretensión de estudiar experimentalmente el carácter nacional; pero el único sujeto de experimentación era yo mismo. Yo estoy en mis colecciones de crónicas extranjeras como una rana que estuviese en un frasco de alcohol. El lector puede verme girar los ojos y estirar o encoger las patas a cada momento. Lo que parecen críticas o comentarios no son más que reacciones contra el ambiente extraño y hostil. Yo he ido a París, y a Londres, y a Berlín, y a Nueva York con una ingenuidad y una buena fe de verdadero batracio. Y si lo que quería mi director era observar el efecto directo de la civilización europea sobre un español de nuestros días, ahí tiene el resultado: una serie constante de movimientos absurdos y de actitudes grotescas».
Ni que decir tiene que la ingenuidad confesada por Camba no es más que una elección estilística, que su buena fe esconde una inteligencia crítica de primer orden y que su charca, sea la que sea, siempre nos parecerá confortable mientras sea él –y no otro– el batracio exquisito que chapotea en ella.
Jorge Bustos es licenciado en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense. Es periodista freelance.