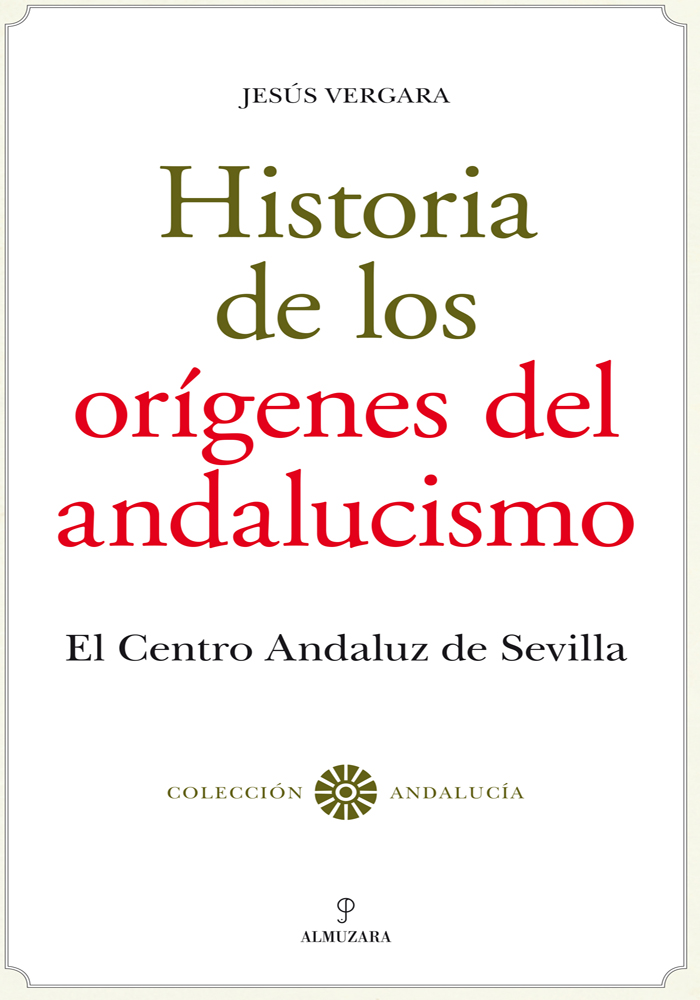Es de suponer que la manía conmemorativa que aqueja al mundo contemporáneo obedece a una razón práctica: son tantos los hechos históricos potencialmente conmemorables que dejamos que sea el calendario quien decida por nosotros, fijando así nuestra atención de manera sucesiva en aquello que va dejándonos sobre la mesa. Es imposible aburrirse; sobre todo con un siglo XX tan entretenido. En este mes de noviembre, le toca el turno ?cambio de calendario mediante? a la así llamada «Revolución de Octubre» que llevó a los bolcheviques al poder en Rusia un día como ayer de hace cien años. Se evoca así el nacimiento de una de las mitologías políticas más poderosas de la modernidad, por envejecida que ahora pueda parecernos. Y el efecto que produce su revisión en las actuales circunstancias psicopolíticas es más bien ambiguo.
Por una parte, se diría que el ideal socialista ha recuperado una parte del protagonismo que había perdido en la conversación pública de las democracias liberales tras la caída de la Unión Soviética y la proclamación ?en realidad nada descabellada? del fin de la historia. La Gran Recesión ha provocado una deslegitimación de las elites globales y, con ello, el ascenso de los populismos. Entre ellos, un populismo de izquierda que amenaza a la socialdemocracia clásica o la revitaliza desde dentro: es el caso de Jeremy Corbyn en el laborismo británico y Bernie Sanders en el Partido Demócrata norteamericano. Según algunas encuestas realizadas en Gran Bretaña, los jóvenes socializados en la crisis tienen una visión más positiva del socialismo que del capitalismo. Entre nosotros, el diputado Alberto Garzón acaba de publicar Por qué soy comunista, testimonio de la fuerza que aún posee el sistema de creencias del mismo nombre. Por lo demás, fue invocando el socialismo revolucionario ?sólo que uno «del siglo XXI»? como llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela, país definitivamente sumido en el desorden institucional y la crisis económica bajo el mando de su funesto sucesor. En nuestro país, el independentismo catalán nos recuerda la fuerza que todavía exhiben las creencias, mientras un partido como la CUP, que se dice representante de un «independentismo sin fronteras», parece salido ?mutatis mutandis? de las calles del Mayo francés. Y, de remate, el fenómeno de la posverdad, tan relevante para comprender el secesionismo catalán, proporciona una inesperada actualidad al uso soviético de la verdad oficial. Aunque nadie tendría hoy la presencia de ánimo necesaria para crear un periódico y llamarlo Pravda («Verdad»). En definitiva, el centenario de la revolución llega en un momento apropiado: aquellos años tumultuosos aún tienen cosas que enseñarnos.
Por otra parte, sin embargo, media ya una considerable distancia histórica. Tanto la revolución bolchevique como sus réplicas tercermundistas durante el período final de la descolonización parecen sucesos de otra época, tributarios, por tanto, de un clima intelectual y cultural que ya no es el nuestro. Por más que el socialismo sea preferido al capitalismo en algunas encuestas, carece de ningún modelo de éxito que pueda presentarse a las clases medias globales como remedio para sus inquietudes: Corea del Norte es un paria mundial y Cuba un exotismo nostálgico. En cuanto a China, ni el más entusiasta de los comunistas vivos podría sostener que se trata de una sociedad sin clases o que vaya camino de serlo. Este distanciamiento, cronológico y afectivo, tiene sus ventajas: nos permite analizar la revolución bolchevique y la entera trayectoria histórica de la Unión Soviética con más serenidad. A ese desapasionamiento debe de contribuir asimismo la posición biográfica que ocupan quienes, nacidos a partir de mediados de los años setenta, no se han socializado en las guerras marxistas de aquellos tiempos, tan cruentas que han dejado cicatrices en muchos de sus combatientes: ya sigan fieles a la causa comunista o se hayan convertido a un no menos fervoroso anticomunismo.
Naturalmente, es imposible ser original cuando se habla de la Revolución de Octubre. Todo se ha pensado, discutido, escrito. Aunque la apertura de los archivos rusos ha proporcionado nuevos materiales a los investigadores, seguramente las preguntas esenciales sobre el comunismo realmente existente se han respondido ya sin que, naturalmente, hayan podido conciliarse las distintas interpretaciones acerca de sus causas y su significado. En este texto, no obstante, trataré de responder a algunas preguntas basándome en el factor ideológico y, de hecho, en una concepción de la ideología que tenga en cuenta su dimensión emocional. ¿Por qué la revolución primero, y el régimen soviético después, adoptaron una forma y no otra? ¿Cuál es el significado, hoy, de la Revolución de Octubre? ¿Y de qué manera puede explicarse la fascinación que ésta ha solido ejercer sobre la imaginación pública, hasta el punto de que sigue estando bien visto declararse comunista, pero en modo alguno puede decirse lo mismo de las otras ideologías antiliberales que sacudieron Europa en el primer tercio del siglo XX?
Hay que empezar por reconocer que se trata de una fascinación justificada. Cuando hablamos de la Unión Soviética, hablamos de un monumental experimento político que se produce en un imperio de vastas dimensiones y en un momento histórico de la máxima peligrosidad. No sería descabellado hablar de la historia ?al menos la historia secular? más grande jamás contada. Es, además, un experimento ya cerrado: su arco narrativo está completo y se presenta ante nosotros con la máxima pureza. El proceso sociopolítico que alcanza su paroxismo en el falso octubre de 1917 conoce, además, múltiples reverberaciones, dentro y fuera de la Unión Soviética, durante las décadas posteriores: el problema de las nacionalidades, la Gran Guerra Patriótica y la Guerra Fría, el apoyo de los intelectuales occidentales, las intervenciones en Hungría y Checoslovaquia, las revoluciones en África y Asia. De todo ello ha sido testigo a su manera el mismísimo Lenin, momificado y expuesto al público desde 1924 en la Plaza Roja de Moscú: santo súbito.
Sobre todo, la revolución bolchevique nos pone ante los ojos un sueño que se convierte en pesadilla: el sueño de comenzar el mundo desde cero. Es decir, de construir ex novo una sociedad justa con arreglo a un plan racional cuyo objetivo final es la desaparición de la desigualdad y de la propia conflictividad política. ¡No hay quien dé más! También eso nos seduce de la revolución norteamericana, que, sin embargo, no desempeñó ningún papel conocido en los planes del bolchevismo. Si sus líderes tuvieron presente un precedente, fue el de la Revolución Francesa; una revolución cuyo desenvolvimiento se parece mucho más al ruso, Terror incluido, con la única salvedad de que no se alcanza a discernir a quién podríamos atribuir el papel de Napoleón. Para Hannah Arendt, el rasgo común a las revoluciones francesa y rusa está en el protagonismo que posee en ambas la cuestión social, frente a una revolución norteamericana que podría prescindir de ella y dedicarse enteramente a la cuestión política gracias a la abundancia material de sus territorios. Irónicamente, esa misma experiencia colonial habría sido clave en la gestación de todas las revoluciones modernas, al haber enseñado a los seres humanos que la pobreza no es inherente a la condición humana y es posible rebelarse contra ella.
Hasta ahora me he referido a la revolución bolchevique, pero es sabido que concurren buenas razones para rebajarla a la condición de golpe de Estado. La historia es conocida. Tras la revolución de febrero que provoca la caída del gobierno zarista, se instaura un gobierno provisional ?presidido por Aleksandr Kérenski? que de facto comparte el poder con los sóviets, con especial protagonismo para un sóviet de Petrogrado ?hoy San Petersburgo? que controlaba buena parte de los poderes estatales. Lenin regresa a Rusia en abril tras dieciséis años de exilio, persuadido de que la revolución abandonaba su fase burguesa en el marco de una crisis mundial del capitalismo que preludiaba, en el marco de la devastadora Gran Guerra, una sucesión de revoluciones obreras. Y aunque Lenin huirá a Finlandia tras la violenta represión de la insurrección del 4 de julio, el lenguaje de la revolución iba cambiando gradualmente en la dirección por él deseada: empezó a hablarse menos de democracia y más de clase, intensificándose el empleo de la distinción popular entre los verji (ellos: los de arriba) y los nizi (nosotros: los de abajo). El 10 de octubre, Lenin regresó de Finlandia y puso todo su empeño en convencer a los miembros de su partido de la necesidad de tomar el poder por la fuerza, cosa que se hizo dos semanas más tarde una vez Kérenski hubo proporcionado una oportuna excusa mandando cerrar la imprenta bolchevique de Petrogrado. Unidades militares apoyadas por los trabajadores que formaban la Guardia Roja tomaron el control de puentes, estaciones ferroviarias y otros puntos estratégicos. Al día siguiente, tras la huida de Kérenski, fue tomado el Palacio de Invierno, cuartel general del Gobierno depuesto: con mucha menos épica que en Octubre, la dramatización filmada por el gran Serguéi Eisenstein. Aunque mencheviques y socialistas radicales denunciaron la insurrección y alertaron del riesgo de una guerra civil, Trotski respondió célebremente que el lugar para semejantes cobardes no era otro que «el basurero de la historia» y el golpe siguió su curso.
El historiador Steve Smith es claro: la toma bolchevique del poder tiene todos los elementos del golpe de Estado, aunque los golpistas no estaban asumiendo el mando de ninguna maquinaria estatal digna de tal nombre. Por lo demás, en la decisión de Lenin quizá desempeñase algún papel la debilidad electoral de los bolcheviques: de los 777 delegados que participaron en el Congreso General de los Sóviets a comienzos de junio, 285 eran socialistas radicales y 248 mencheviques; de ahí que el Comité Ejecutivo Central de ahí emanado apoyase al gobierno provisional. También desempeñaban su papel las discrepancias estratégicas: si los mencheviques sostenían que la atrasada Rusia no estaba preparada para una revolución proletaria, Lenin presionaba en dirección contraria a la vista de la oportunidad que representaba a sus ojos el desorden bélico europeo. ¡A río revuelto, ganancia de pescadores!
Desde luego, la distinción entre revolución y golpe de Estado posee un fuerte valor propagandístico: la primera suena mucho mejor que el segundo y, tras más de dos siglos de turbulencias políticas en todo el mundo, el concepto retiene todavía una fuerza romántica a la que no es ajena su captura por el lenguaje publicitario. Pudiendo hacer la gloriosa revolución, ¿quién daría un vulgar golpe de Estado? La frase que da título al libro de Daniel Cohn-Bendit sigue siendo una síntesis inmejorable: la revolución y nosotros que la quisimos tanto. Sin embargo, no es tan fácil diferenciar revolución y golpe de Estado. Primero, porque todas las revoluciones contienen un golpe de Estado; segundo, porque no hay revolución sin liderazgo. Esto es: no hay revolución sin el papel activo de una minoría que conciencia a las masas o a una parte de ellas de la necesidad de hacer la revolución, vale decir: de la conveniencia de tomar el poder por la fuerza para crear un Estado nuevo y transformar sustancialmente el cuerpo social. Es así difícil encontrar ejemplos de revoluciones donde las masas hayan actuado espontánea y concertadamente, sin mediación alguna, para derribar al poder existente. Así no funcionan los grupos humanos: es necesaria una tarea previa, preparatoria, consistente en la estimulación de esas mismas masas para que protagonicen el alzamiento o, más bien, apoyen a la minoría que se alza contra el Estado una vez que ésta ha emprendido la acción decisiva.
En el caso de la Rusia zarista, ese papel corresponde en buena medida a la intelligentsia, es decir, a los intelectuales que pasan buena parte de la segunda mitad del siglo XIX debatiendo sobre la modernización de Rusia. Como es sabido, no son un grupo compacto, sino que incluye posiciones que abarcan desde el anarquismo revolucionario a la socialdemocracia reformista, pasando por el liberalismo ilustrado. En un país con abrumadoras tasas de analfabetismo, su función evangelizadora adquiere una notable importancia; aunque ni siquiera esto, como veremos, será suficiente sin el concurso de la fuerza y la coerción. En La costa de Utopía, el dramaturgo Tom Stoppard retrata admirablemente a esos «exiliados románticos» de los que hablaba Edward H. Carr, poniendo en boca de Aleksandr Herzen una pregunta inquietante: «¿Estamos liberando a la gente de su yugo para que puedan vivir bajo la dictadura de los intelectuales?» De alguna manera, sí: Lenin había teorizado que los obreros, abandonados a su suerte, sólo podían alcanzar conciencia sindical, pero en modo alguno aceptar su papel como clase revolucionaria universal. Únicamente el partido, siempre en vanguardia, podía lograr tal fin inculcando en el obrero esa conciencia.
En ese sentido, Richard Pipes resalta el contraste entre los grupos sociales agraviados, que pueden verse satisfechos si el sistema procura mejoras concretas a su situación particular, y unos intelectuales que las rechazarán en nombre de sus demandas universales: sólo cambiará algo si todo cambia. Por eso la intelligentsia es decisiva en la época prerrevolucionaria, cuando canaliza las quejas específicas de distintos sectores sociales y las convierte en quejas sistémicas. Las reformas eran así rechazadas en nombre de la revolución. Si Lenin escribía en 1917 que los beneficios sociales aprobados por Bismarck en Alemania tenían como único objeto neutralizar el impulso revolucionario y por ello habían de ser frontalmente rechazadas, Trotski concibió la idea del «programa de transición»: aquel maximalismo de imposible cumplimiento tenía por objeto alimentar el descontento popular con el gobierno. Toxicidad del ideal: lo mejor como enemigo de lo bueno.
Esto nos conduce directamente a la ideología: a la ideología en general y a la ideología marxista-leninista en particular. Sólo echando mano de ella podemos explicar la revolución y la trayectoria que va de Lenin a Stalin. Y explicar, de paso, por qué la revolución ya no es posible. Pero eso será la semana que viene.