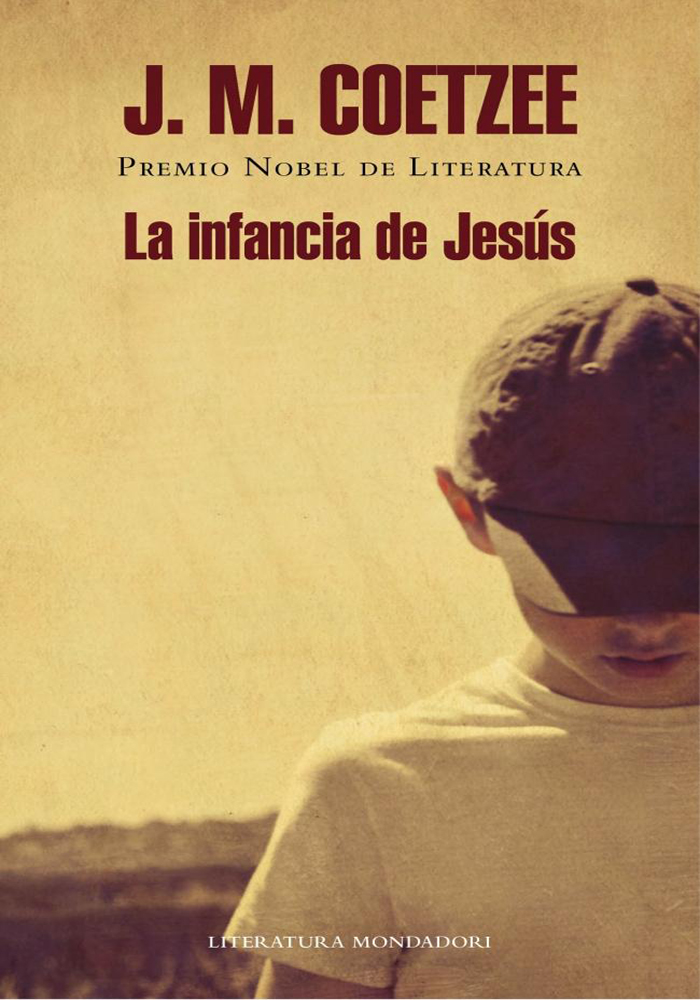1. Música y poesía
El libro Dylan’s Visions of Sin, de Christopher Ricks, apareció en 2004, poco antes, si no recuerdo mal, de que comenzaran los primeros rumores sobre el Nobel. Ricks ha sido Poetry Professor en Oxford (cátedra ocupada, entre otros, por Matthew Arnold, W. H. Auden, Robert Graves y Seamus Heaney) y es autor de reconocidos estudios sobre poesía inglesa. En su libro analiza un buen número de letras de Dylan, comparándolas línea por línea con grandes poemas de la tradición anglosajona. Toma «Lay, Lady, Lay», de Dylan, por ejemplo, y la coteja con un bellísimo poema erótico de John Donne, la famosa elegía titulada «To His Mistress Going to Bed». Para Ricks, ambos textos están, en la práctica, a la misma altura. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los dos son invocaciones a una mujer y en los dos aparece una cama, además de ciertos paralelismos formales, como la fórmula de apertura: «Come, Madame, come», en Donne, y «Lay, lady, lay», en Dylan. Poco más. Es posible que Dylan conociera el poema de Donne. Poco importa. El caso es que el poema del siglo XVI es una rara gema, una compleja y refinada red de alusiones y resonancias, mientras que el texto de la canción de Dylan, impreso en papel y leído en silencio, es una pieza romanticona llena de burdas metáforas sexuales y de sangrantes lugares comunes. Las semejanzas puramente superficiales, quizá casuales, nada añaden. Ricks, como otros, no sólo utiliza las pretendidas influencias cultas para tratar de integrar a Dylan en el canon, sino que convierte el rastreo de fuentes en un valor en sí. Esto es una vieja falacia crítica. El poema de Donne, por ejemplo, está lejanamente emparentado con una pieza de los Amores de Ovidio, algo que Ricks no menciona, pero esa tenue dependencia ni le añade ni le quita valor alguno. Lo mismo sucede con la letra de Dylan.
Otra cosa es cuando escuchamos la canción. Esa letra simplona, llena de vulgar seguridad masculina, contrasta con la melancolía contenida de la música, con esa progresión insistente de cuatro acordes (La mayor, Do sostenido menor, Sol mayor, Si menor) festoneados en los márgenes por la línea descendente cromática de una lejana pedal steel guitar, que se repite como algo que perdemos una y otra vez. Intuimos que esa dama a la que rogamos que se acueste junto a nosotros efectivamente lo hará, pero eso (nos aclara la música) no cambiará en nada nuestro deseo y nuestra nostalgia. En esa peculiar relación entre las palabras y la música, que no se siente como un contraste, sino como una unidad expresiva, en esa tercera voz que la música y las palabras componen juntas, está la belleza de esa canción, cuya versión original, incluida en Nashville Skyline, de 1968, es una de las grabaciones más perfectas de la historia del rock. Y es que la música, pobre y monótona, no basta, y la poesía, apenas poesía, tampoco. El resultado final es mucho más que la suma de las partes. Ese es el curioso fenómeno de la música pop, denostada como música y como literatura, o bien elevada a la categoría de gran música y gran literatura. Las dos maniobras son, por lo general, injustas. Por otro lado, gran parte de esa tercera voz está compuesta, además de por el significado de las palabras, precisamente por la voz particular del intérprete, por el ritmo de las consonantes y las vocales, y por su particular expresión. Por eso podemos disfrutar de una canción, aunque no conozcamos el idioma. Por eso el rock instrumental es tan aburrido.
Por supuesto, nada nos impide tomar las letras de Dylan como textos escritos y tratar de disfrutar de ellas como si fueran poesía. De hecho, son poesía, si no antes, sí desde el momento en que comenzamos a considerarlas como tal. El camino de académicos como Ricks –validar esas letras haciéndoles un hueco en la gran tradición poética culta– no es acertado. Las letras de Dylan, para bien y para mal, no lo necesitan, y además, en el fondo pertenecen a una tradición diferente. Otros cantantes y compositores dentro de la música popular sí estaban firmemente instalados en la lírica culta. Leonard Cohen sería un buen ejemplo. Otro lo constituye la larga línea de letristas que desembocó en los extraordinarios poemas-canciones de algunos practicantes de la llamada nouvelle chanson, como Jacques Brel, Georges Brassens o Serge Gainsbourg, y que pasa por las colaboraciones entre Joseph Kosma y Jacques Prévert y se remonta a Numa Blès, Jehan-Rictus, Eugène Pottier (autor de La Internacional) y Pierre-Jean de Béranger.
Dylan es un gran cancionista, pero, en general, no creo que esté en un nivel superior a otros grandes compositores de la década de los sesenta
La tradición lírica propia de Dylan, aparte de ciertos temas y rasgos de Jack Kerouac y Allen Ginsberg, y de la ubicua influencia de la dicción bíblica, proviene de los letristas del gran cancionero estadounidense, sobre todo de cierto acervo semioculto, al menos hasta los años sesenta: antiguas baladas anónimas, cowboy songs, country (Hank Williams en el centro), nuevo folk en la onda de Pete Seeger y Woody Guthrie, góspel, blues en toda su enorme riqueza, rock and roll primitivo (Little Richard, Gene Vincent, Chuck Berry). Todo esto se remonta a un amplio venero de música norteamericana, más o menos folclórica, eso que Greil Marcus llama república invisible, aunque a veces termine en cauces más o menos comerciales, lo que Mike Seeger describe como «la música que encaja en las grietas». Dentro de esa tradición, Dylan es un gran cancionista, pero, en general, no creo que esté en un nivel superior a otros grandes compositores e intérpretes que surgieron en la década de los sesenta y a los que no suele considerarse tan «literarios»: Brian Wilson/Van Dyke Parks, John Lennon/PaulMcCartney, Van Morrison, Smokey Robinson, Brian Holland/Lamont Dozier/Eddie Holland, Curtis Mayfield, Neil Young.
Pero es que el arte de la canción es muy diferente de la poesía. A menudo es deseable que el texto de la canción sea muy sencillo, que sea pobre en correspondencias, ya que es la música la que proporciona todos los detalles expresivos y las correlaciones internas. Por otra parte, cuando se pone música a un gran poema, lo que ocurre normalmente es que el sonido oculta la poesía y ésta pasa a ser una especie de ornamento translúcido, una aureola de la música. Cuando escuchamos, por ejemplo, el poema «The Sick Rose», de William Blake, en la Serenata para tenor, trompa y orquesta, de Benjamin Britten, lo que escuchamos, tras la bellísima música, es sólo la carcasa del poema, su esqueleto fonético (desfigurado), más el sentimiento general. Al poema, en realidad, sólo podemos acercarnos en soledad, leyendo con nuestra propia voz o con la voz de nuestro pensamiento. «Para los autores de canciones, la otra cara de todo es la música. Para los poetas, es el silencio, el espacio, la blancura», escribe Glyn Maxwell. La poesía tiene su propia música: es la música del lenguaje y del pensamiento, música que suena para cada uno de nosotros, lectores, con nuestra voz más íntima, la voz de nuestro yo, la que nunca oímos excepto, precisamente, cuando leemos poesía.
Por supuesto, como hemos dicho, nada nos impide tomar estas letras como puro texto escrito y tratar de apreciar su valor como tal, pues sin duda lo tienen. La editorial Malpaso ha publicado una suntuosa edición bilingüe de las Letras completas de Dylan que se presta de forma casi inmejorable a esta tarea.
2. Las canciones
«Bob Dylan escribía canciones de propaganda», cantaban los Minutemen en 1983, ajustando cuentas con «la voz de su generación», como se lo llamó en los años sesenta, al igual que a tantos antes y después. Bob Dylan nació de ese increíble fermento de la música folk estadounidense (blanca, negra, antigua y moderna) y muy pronto se decantó por la interpretación social y política de esa tradición. En algún momento entre los años treinta y cuarenta, la conciencia social de los viejos sindicalistas y anarquistas norteamericanos se unió de forma inevitable a la música folk. Dylan aprendió mucho de las canciones-protesta de Woody Guthrie. El movimiento social que se inició a finales de los años cincuenta y que luchaba por los derechos civiles de las minorías y se oponía al rampante militarismo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría tuvo de pronto en Dylan a su rostro más visible. En sus primeras canciones, la lucha por los derechos de los negros se unía al pacifismo y a cierta afirmación de una juventud liberada de las convenciones de la América tradicional (ni rastro de conciencia de clase, por cierto). Hoy en día, para los legos, Dylan es principalmente el autor de esas canciones-protesta. Echemos un vistazo a algunas de las letras.
La más famosa, «Blowin’ in the Wind», consta de un número de preguntas retóricas, sin demasiada ilación, cuya respuesta, se nos dice, «sopla en el viento»: «¿Cuántos mares debe recorrer una blanca paloma / Antes de dormir sobre la arena?», «¿Cuántos años han de vivir algunos / Antes de que les den la libertad?», «¿Cuántas veces debe mirar un hombre a lo alto / Antes de poder ver el cielo?», «¿Cuántas muertes harán falta para que entienda / Que ya han muerto demasiados?» La mezcla descuidada de imaginería supuestamente «poética» y de ecos de reivindicaciones de pancarta de manifestación producen un texto particularmente edulcorado y deprimente. Son más efectivas, creo, otras de sus canciones-protesta, particularmente la poderosa «Masters of War», una verdadera jeremiada –en el sentido de las admoniciones del profeta– que en la página queda como una maldición brutal y naif, mientras que en la grabación resulta uno de los grandes temas de la primera época.
La otra vertiente de esa fase, en contraste con las canciones más políticas, son esas baladas románticas que hablan de amores nostálgicos de aire beatnik. Hay ejemplos cristalinos, como «The Girl from the North Country», construida según la antigua balada anónima «Scarborough Fair» y perfecta en su delicada nostalgia. Otros casos no son tan afortunados. Esta es la estrofa central de «Boots of Spanish Leather», de The Times They Are A-Changing (1964):
Oh, pero si tuviera las estrellas de la noche más oscura
Y los diamantes del océano más profundo
Renunciaría a ellos por tu dulce beso
Porque eso es todo lo que deseo poseer.
En el disco, como sucede tan a menudo, esto funciona estupendamente. En el papel, es un pegote meloso del que se avergonzaría cualquier poeta principiante: una parodia de sí mismo.
En algún momento de esta primera época acústica y comprometida, Dylan da rienda suelta a su particular gusto por el lenguaje y la imaginería bíblicas (existe un uso muy extendido de la materia escritural en la música popular estadounidense, y no sólo en el góspel; un caso, entre innumerables, sería ese portento titulado «John the Revelator», de Son House). El primer ejemplo de esta vertiente, que podríamos bautizar como la letanía visionario-política, y que daría como resultado una de sus voces poéticas más características, es «A Hard Rain’s A-Gonna Fall». Estas letanías están compuestas, por lo general, de una avalancha de imágenes visionarias guiadas por la anáfora. «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» tiene algunos aciertos, pero de pronto la calidad desciende:
Oí una advertencia en el rugido del trueno
Oí el fragor de una ola capaz de anegar el mundo
Oí a cien tamborileros con las manos en llamas
Oí diez mil murmullos que nadie escuchaba
Oí morir a un hambriento y la risa de muchos
Oí la canción de un poeta muerto en el arroyo
Oí a un payaso que lloraba en el callejón.
Esto tiene, sobre la página, el inconfundible sabor cursi, sentimental y tópico de la mala poesía, esa que encontramos en viejas revistas de los años cincuenta sobre nombres olvidados: regurgitaciones postsurrealistas. El más decente ejemplo temprano de esta vertiente visionaria-política de sus letras es, me parece, «Chimes of Freedom», de Another Side of Bob Dylan (1964), donde Dylan crea una majestuosa red de aliteraciones e imágenes realmente memorable. Las mejores, sin embargo, vendrían algo más tarde: «Gates of Eden» y «It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)», de Bringing It All Back Home (1965).

En Another Side of Bob Dylan se producía un punto de inflexión respecto a su anterior etapa. El tema político comenzaba a quedar atrás y había otras canciones que apuntaban a tendencias futuras. En particular, la magnífica «Motorpsycho Nightmare», una desquiciada narración basada en parte en Psicosis, de Alfred Hitchcock, en los talking blues y en clásicos atemporales como «Brown Eyed Handsome Man», obra de uno de los mayores letristas del rock, Chuck Berry, quien, mucho antes que Dylan, ya escribía canciones narrativas llenas de aventuras disparatadas y de personajes con nombres absurdos como Marlo Venus o Johnny B. Goode. En «Motorpsycho Nightmare» (como en sus sucesoras eléctricas: «Bob Dylan’s 115th Dream», «Subterranean Homesick Blues», «Maggie’s Farm» y «From a Buick 6»), la estructura de tres acordes del blues cumple una peculiar función narrativa comparable a la tríada dialéctica hegeliana: tesis (acorde de tónica, en este caso Sol), encuentro de la situación; antítesis (acorde de subdominante y regreso a la tónica, Do-Sol), negación o contradicción del primer momento, es decir, aparición de los problemas; síntesis (acorde de dominante y nuevo regreso a la tónica, Re-Sol), negación de la negación, es decir, superación de la adversidad, normalmente cómica. Así avanza la narración, en tres fases que se repiten y evolucionan en espiral, con efectos cómicos hilarantes. Esto, claro está, se pierde por completo sin la música. Hay algo ahí, en esa alocada narración llena de exquisita vida y humor, algo que parece provenir de muy lejos y que es, de alguna forma, esencialmente norteamericano, como un atisbo de la república invisible.
En «Subterranean Homesick Blues», primer tema de Bringing It All Back Home, el uso de esa tríada hegeliana del blues de doce compases alcanza la perfección. Por otro lado, la letra, aun despojada de la música, es estupenda por sí misma, una especie de nonsense poem sobre drogas y beatnicks que demuestra, como ocurre muy a menudo en Dylan, una exclusiva preocupación por la rítmica del lenguaje, por la pura excitación de las palabras chocando unas con otras. El ritmo del texto inglés es irresistible, aun leído en silencio, y la traducción es imposible, porque la letra (o el poema) no está en el significado, sino en la pronunciación:
Johnny’s in the basement
Mixing up the medicine
I’m on the pavement
Thinking about the government
The man in the trench coat
Badge out, laid off
Says he’s got a bad cough
Wants to get it paid off…
(Johnny está en el sótano
Cortando la medicina
Yo estoy en la acera
Pensando en el gobierno
El hombre de la gabardina
La insignia fuera y cesante
Dice que tiene mucha tos
Quiere que lo indemnicen…)
Reto a quien esté familiarizado con la canción a que intente leer la letra sin oír, en el fondo de la mente, la voz de Dylan.
La cosa empeora casi siempre cuando se pone en su modo más convencionalmente poético, como en la detestada (por el que esto escribe) «Mr. Tambourine Man», en la que, a pesar de todo, hay fogonazos de potencia verbal:
Llévame desapareciendo a través los anillos de humo de mi mente
Por las brumosas ruinas del tiempo, más allá de las hojas heladas
De los árboles que tiemblan hechizados, hasta la playa azotada por el viento
Lejos del retorcido alcance de la pena loca
Sí, bailar bajo el cielo de diamante con una mano ondeando libre
Perfilado contra el mar, rodeado por las arenas del circo
Con toda memoria y destino hundidos bajo las olas
Déjame olvidar el hoy hasta mañana.
No está mal, pero lo puede hacer mejor.
El segundo disco de la gran trilogía clásica de 1965-1966, Highway 61 Revisited, se abría con una de sus canciones más famosas, «Like a Rolling Stone». Según el propio Dylan, surgió de veinte páginas de «vómito» de las que extrajo la letra. La voz de la canción es cínica, acusadora y hostil. Trata de una chica que vive despreocupada de todo y que acaba prostituyéndose en la calle. Llaman la atención, al leer la letra exenta, la crueldad, la pura agresión verbal. Ese «How does it feel?» («¿Cómo se siente?»), que tanto emociona a críticos y fans, es la pregunta del torturador, la que se le hace a esa mujer que ha tomado decisiones equivocadas y que termina en la calle, invisible y sin secretos que esconder, obligada a entregarse al mendigo de que antes se reía. ¿Es una vendetta de Dylan? ¿Es la voz de la canción la personificación de una especie de despiadado coro burgués? Sólo esa música destartalada, oscilando entre el éxtasis y la melancolía –en contraste con la corrosiva letra– la dota de grandeza. Como poema aislado, está demasiado llena de amargura teatral y es demasiado pobre.
En 1967, apartado de los escenarios, de los hippies y de la psicodelia del Verano del Amor, llegó al corazón
de su carrera
El último disco de la trilogía, Blonde on Blonde (1966) es, por una parte, la culminación de su carrera (a los veinticinco años) y también la saturación definitiva de ese mundo circense, lleno de saltimbanquis, mujeres neuróticas (los personajes femeninos de Dylan no brillan precisamente por su complejidad), traperos, predicadores y payasos, que quería ser, creo, un acercamiento a la mitología popular norteamericana desde un ángulo forzado. Ese mundo que ha envejecido tan mal y que se ha transformado en el peor tópico de las peores letras de rock. En el disco, de todas maneras, están algunas de las letras que mejor pueden aguantar como poemas. «Visions of Johanna» es, seguramente, la más perfecta de todas. La atmósfera nocturna, sosegadamente alucinada (en lugar de las alucinaciones histéricas de otros temas), la genuina ambigüedad, tan difícil de conseguir, la convierten en una pieza inolvidable. Por una vez, casi se diría que gana apartada de la música, como los grandes poemas.
Después de Blonde on Blonde vino el accidente de moto y la retirada de los focos. Y en 1967, apartado de los escenarios, de los hippies y de la psicodelia del Verano del Amor, llegó al corazón de su carrera. Me refiero a las legendarias Basement Tapes, grabadas junto a los miembros de The Hawks, que al año siguiente pasarían a llamarse The Band. Sólo hace dos años, en 2015, se editaron al completo: ciento treinta y ocho temas, entre versiones de country, folk, blues y soul, y una avalancha de increíbles temas firmados por Dylan. Ahí están algunas de las mejores canciones de toda su carrera: «Tears of Rage», «Goin’ to Acapulco», «This Wheel’s on Fire», «I Shall Be Released», «Quinn the Eskimo», «Nothing Was Delivered», «Odds and Ends», «Million Dollar Bash», «You Ain’t Goin’ Nowhere», «All You Have to Do Is Dream» (algunas no incluidas en estas Letras completas, que sólo cubren hasta lo editado en 2012). Producen una increíble sensación de intemporalidad. Podrían estar grabadas en 1930, en 1952, en 1881, en 1975. Como un médium, Dylan canaliza a desconocidos cancionistas de otras épocas, bluesmen, baladistas irlandeses, viejos cowboys. Ahí estaba, viva y coleando, esa república invisible bautizada por Greil Marcus (en su imprescindible libro sobre The Basement Tapes (The Old, Weird America, Nueva York, Picador, 1997), una América secreta que surgía como una enorme aberración de un inconsciente reprimido. Richard Manuel, pianista de The Band, la definió como «aquello que Edmund Wilson nunca hubiera considerado cultura».
¿Y las letras? Las letras, maravillosas e inolvidables (personalmente, me las sé todas de memoria por esa ósmosis peculiar que sucede con las letras de canciones que amamos), una vez despojadas de la música, no son apenas nada (excepto, quizás, «Tears of Rage»). Versitos al azar para acompañar la música, calcos de viejas baladas y blues, frases sin sentido pero que suenan bien, chistes y juegos de palabras gratuitos, restos de polvo que la música levanta en espejismos hechos de memoria, magia y nostalgia. Exactamente igual que en las genuinas canciones tradicionales de cierto oscuro cancionero estadounidense.
Después, a pesar de tres discos geniales, John Wesley Harding (1967), Nashville Skyline (1968) y Blood on the Tracks (1975), vinieron la rápida decadencia, la paulatina destrucción de su voz, la ignominiosa trilogía cristiana –Slow Train Coming (1979), Saved (1980), Shot of Love (1981)–, la voluntariosa puesta en forma a comienzos del siglo XXI.
Incluso en las escasas cosas recomendables que ha grabado desde, digamos, finales de los años setenta, las letras están cada vez más alejadas de la posibilidad de ser leídas como poesía independiente de la música, lo cual no sería un problema si las canciones estuvieran a la altura, pero se ha dicho que los escritores mueren dos veces, cuando muere su talento y cuando muere su cuerpo y, en el caso de las estrellas de rock, la primera muerte se produce muy pronto.
3. Observaciones finales
Bob Dylan no se considera a sí mismo un poeta y es el primero en reconocer que su interés está puramente en el sonido, en la música. Sin embargo, es perfectamente posible disfrutar de sus letras como poemas, porque lo son, como también son otras cosas. Pero, a pesar de ciertas sorpresas agradables, lo que ocurre es que una vez que la poesía, como género, se ha apropiado de ellas, las destruye. Podemos considerar a Bob Dylan un poeta, por supuesto, pero entonces tenemos que reconocer que, como tal, no es gran cosa. A años luz queda la liga de los poetas como Alice Notley, Ron Padgett o, cielos, John Ashbery, por mencionar sólo estadounidenses vivos.

Por supuesto, todo eso no quiere decir que, como autor de canciones y como intérprete, Dylan no sea un genio, y esta edición de Malpaso se antoja imprescindible como instrumento para el aficionado a Dylan a fin de escuchar las canciones mientras leemos las letras y así apreciarlas en su totalidad. Las notas de Alessandro Carrera y del gran Diego Manrique, por otra parte, son muy completas y casi siempre interesantes y atinadas.
En cuanto a las traducciones, en su mayor parte son fieles y bastante aceptables. Sin embargo, en una «Nota sobre la traducción» ya se nos pone sobre aviso de lo siguiente: «tampoco nos hemos doblegado a una sobria versión en prosa: estamos ante una edición bilingüe donde el verso traducido accede a ser vasallo de (y puente hacia) el original, pero así y todo hemos procurado equipar cada letra con modestas propiedades rítmicas que, esperamos, permitan leerla como una composición autónoma. Y en algunos casos, escasos, hemos ido algo más allá». Se antoja ciertamente innecesario, creo, cuidar las dudosas propiedades rítmicas de la traducción –apartándose de la literalidad, como ocurre con cierta desafortunada frecuencia– cuando cada una de esas letras cuenta con una contrapartida sonora insuperable e insustituible: la canción grabada. Por otra parte, esas ocasiones en las que los traductores van «más allá», aunque efectivamente escasas, son de lamentar. A veces, según parece, la pobreza de la letra les lleva a aventurarse a un intento de conservación de la rima, con indeseables resultados. Esta es la traducción de las dos primeras estrofas de «Lay, Lady, Lay», titulada en español «Échese, señora, échese»:
Échese, señora, échese en mi lecho de latón
Échese, señora, échese en mi lecho de latón
Cualquier color que ronde por su mente
Yo se lo mostraré y lo verá reluciente
Échese, señora, échese en mi lecho de latón
Quédese, señora, quédese con su hombre todavía
Quiero ver su sonrisa hasta que rompa el día
Tiene manos limpias mas ropa asquerosa
Y de cuanto ha visto es usted la mejor cosa.
Ismael Belda es crítico literario y escritor. Es autor de La Universidad Blanca (Madrid, La Palma, 2015).