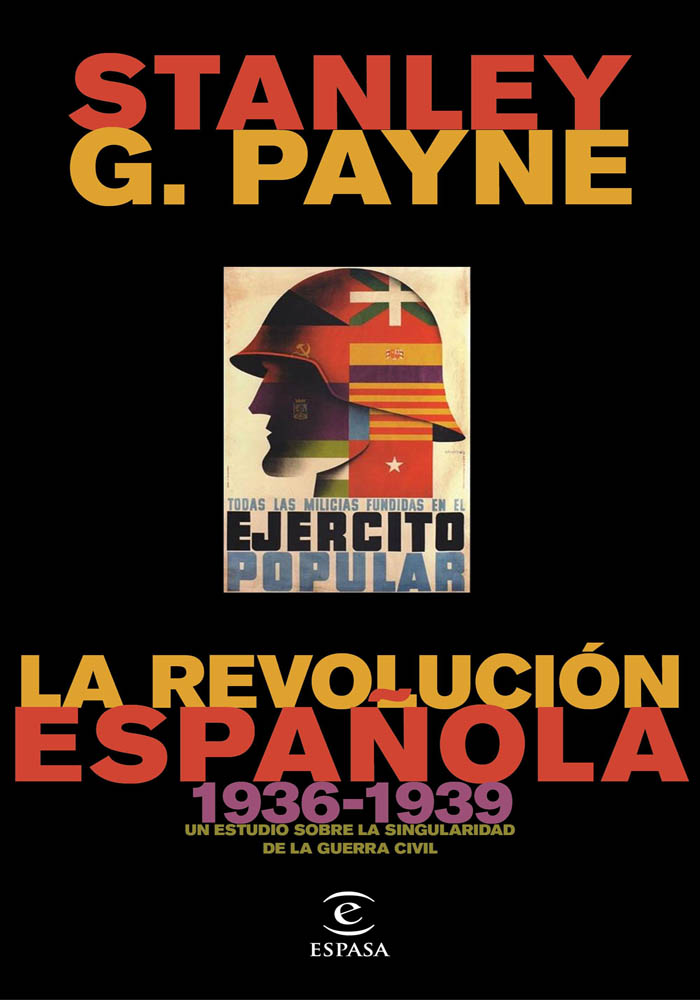Les recuerdo que estábamos hablando de “El sueño”, un relato de Julian Barnes que cierra el libro titulado Una historia del mundo en diez capítulos y medio. El protagonista de esta fábula –y ustedes también, naturalmente, es decir, todos– hemos comprendido varias cosas importantes. La primera y principal, porque abre la compuerta de todas las contradicciones, es que la ruptura de nuestras limitaciones temporales, lejos de resolver nuestros problemas, acentúa paradójicamente nuestras insuficiencias. Por decirlo de manera más sencilla, disponer de todo el tiempo del mundo o instalarnos en la eternidad en vez del tiempo tasado agrava hasta lo insoportable el peso de nuestras limitaciones. Este sueño en el que nos hemos asentado es, naturalmente, un sueño en su doble sentido: la fantasía que desarrollamos cuando estamos dormidos, pero también el deseo irrealizable que albergamos cuando estamos despiertos. El paradigma de esa ilusión sería pedir y, obviamente, conseguir aquello que ansiamos. Entre la dádiva divina (Salomón), la tentación demoníaca (Jesucristo) y el guiño erótico (Megan Maxwell), esa fórmula de «pídeme lo que quieras y te lo concederé», con sus pequeñas variantes, es un clásico de nuestra cultura. ¿Hay algún sueño más democrático, diría Barnes con su retranca habitual, que el de hacer realidad nuestros deseos?
Pero la segunda cosa importante que hemos constatado vuelve a cercenar las expectativas ingenuas. En este lugar en el que está establecido el sujeto de la narración podemos hacer realidad nuestros deseos –todos nuestros deseos– sin que esa satisfacción continuada de nuestras aspiraciones disipe un vago sentimiento de malestar que, a la postre, termina imponiéndose sobre el placer o la felicidad como una presencia sombría e insidiosa. Ya hemos comprendido también que estamos en el cielo, el lugar donde todo es posible. No sólo todo es factible, sino fácil, muy fácil. Basta simplemente con quererlo. ¿Querer qué? ¡Cualquier cosa! ¿Cuántas veces? Las que uno desee. ¿Y luego? Ya dijimos, por ejemplo, que el protagonista se convierte en un consumado maestro del golf. Es imposible jugar mejor o mejorar más. De este modo descubre que el golf ha acabado para él. Tiene todas las relaciones sexuales imaginables, prueba todas las comidas, conoce a gente famosa «hasta los límites de su memoria» y un sinfín de cosas más. Sabe que puede conseguir todo, incluso lo que todavía no se le ha ocurrido que pueda desear. En términos complementarios, aquí no hay por qué preocuparse de nada. Este es el lugar donde se resuelven todos los problemas. El sitio donde la perfección es posible. Habíamos quedado en que eso era el cielo, ¿no?
Las preguntas tradicionales sobre Dios, el cielo o el infierno tienen aquí respuestas esquivas. Resumiendo, las etiquetas o los conceptos convencionales carecen de sentido: cada cual accede y se instala en el ámbito que le corresponde, llámesele como se quiera. Dicho en términos cínicos o, simplemente posmodernos, aquí, en este lugar, «se atiende a sus necesidades». Por expresarlo en términos casi groseros, Dios existe, ¡faltaría más!, para quienes creen que Dios existe, ¡faltaría más! A casi nadie le parece mal, porque en el fondo casi todo el mundo «prefiere obtener lo que desea a obtener lo que merece». Como no podía ser de otra manera, este otro mundo es reflejo del que llamamos nuestro mundo, el de la Tierra, del mismo modo que esta otra vida es una proyección de la que habitualmente llamamos nuestra vida terrenal, sólo que corregida y perfeccionada. Es innegable, con todo, que subsisten algunos pequeños problemas: «Con frecuencia tenemos personas que piden mal tiempo, por ejemplo, o que algo les salga mal. Echan de menos que las cosas vayan mal. Algunos piden dolor».
¿Dolor? ¿Han leído bien? ¿En el reino de la perfección y la felicidad suprema? Bueno, estoy haciéndome eco de la perplejidad que invade a nuestro personaje cuando su amable ¿asistente, camarera, azafata? le menciona la existencia de muchos descontentos en el reino de los cielos. Un momento, un momento… He deslizado dos significativas inexactitudes en lo que acabo de escribir. La primera es que he escrito perplejidad y, ciertamente, el narrador está algo desconcertado, pero, para decir toda la verdad, ya se le han dado al lector las suficientes pistas –sutiles, eso sí– para comprender que algo no va bien. La prueba es que el sujeto mismo va haciendo cada vez más preguntas inquietantes a su mentora en vez de entregarse, como hacía al comienzo de todo, al disfrute de todas las posibilidades que se le ofrecen. La segunda es más reveladora todavía. He escrito muchos descontentos, pero en realidad no se trata de muchos. Se trata de todos. En este cielo hecho a la medida de cada cual, proyección perfecta de las aspiraciones más profundas de cada ser humano, el resultado es… una decepción no generalizada sino unánime, hasta el punto que…
Bueno, esperen, esperen… Déjenme antes de llegar al desenlace que les cuente alguna cosa más que ayude a explicar la situación. Ya se han hecho cargo de que la satisfacción integral de todos –todos– los deseos sin límites temporales lleva, como poco, al aburrimiento. El protagonista lo detalla por lo que a él personalmente le concierne: viaja, explora, vive situaciones límite, tiene innumerables relaciones sexuales, se enamora, se concede toda clase de caprichos y placeres, se ejercita en distintos oficios, profesiones y habilidades. Al final, inevitablemente, el resultado no puede ser otro que el que ya conoce de antemano. Todas esas evasiones están abocadas, tarde o temprano, al mismo resultado. Llegados a ese punto, es hasta imposible engañarse, hacerse ilusiones. Así que, con la lucidez que dan los siglos –o milenios ya– de repetición de las mismas experiencias, al narrador se le ocurre una petición que le parece genial: «Escuche, puesto que en el Cielo se consigue lo que se quiere, ¿qué me dice de querer ser alguien que nunca se cansa de la eternidad?» El primer jarro de agua fría ante esa demanda era previsible: no es el primero que tiene esa idea, naturalmente. Más bien lo contrario ?puede deducirse de la respuesta que obtiene?, es decir, que todo el mundo intenta explorar esa vía. ¿Y? La segunda decepción viene de la constatación de los resultados. No funciona, le dice Margaret, su amable asistenta: «Bueno, parece que hay una dificultad lógica. Uno no puede convertirse en otro sin dejar de ser quien es. Nadie puede soportar eso».
Claro, una de las claves de este asunto es que queremos gozar del cielo –de nuestro cielo, sea cual sea y esté donde esté? sin dejar de ser nosotros mismos. Es evidente: yo no podría gozar de nada si dejo de ser yo. Esto implica, visto desde otra perspectiva, que el yo es nuestra cárcel. Estamos condenados a ser nuestro propio yo. Como se dice en el texto, «milenios y milenios de ser uno mismo». Estamos en el cielo, pero llevamos el infierno puesto. Está en nuestro interior. El infierno es cada uno de nosotros. El cielo –cualquier cielo? es un inmenso fraude. Margaret lo expresa con una nitidez sobrecogedora: «Pasado algún tiempo, conseguir siempre lo que quieres es muy parecido a no conseguir nunca lo que quieres». El corolario inevitable es que la aspiración al paraíso, aunque sea universal, no deja de ser el producto o secuela de una supina ignorancia: «Si supieran de antemano en qué consiste el Cielo, puede que no lo pidieran».
Leí por primera vez El mito de Sísifo, de Albert Camus, muy joven, en pleno bachillerato. Aún conservo el viejo ejemplar de Losada de comienzos de los años setenta (del siglo pasado, claro). Quedé deslumbrado, pero no estaba en condiciones de entenderlo plenamente. Lo he releído después en muchas ocasiones a lo largo de mi vida. Me ha acompañado en distintas etapas y circunstancias. Siempre me ha dicho algo nuevo, dependiendo del momento en que lo leía. Ahora, no puedo por menos de traerlo a colación para interpretar cabalmente el relato de Julian Barnes. Se supone que Sísifo está en los infiernos, pero, en cierto modo, lo del lugar es lo de menos. Su infierno está con él y en él, es el castigo de «un trabajo inútil y sin esperanza», la tarea siempre recomenzada de subir una enorme piedra a la cima de una montaña para que de inmediato caiga de nuevo y Sísifo la acarree otra vez hacia arriba en un esfuerzo permanente, sin meta y sin fin.
Lo importante en el mito es la conciencia del protagonista. Si este no supiera que la piedra caerá de manera indefectible, no habría castigo propiamente. El castigo está en la conciencia, porque esta descubre la ausencia de sentido. La genialidad de Camus es que da la vuelta al argumento: «La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio». Por tanto, si el descenso ha de hacerse algunos días con dolor, también puede hacerse con alegría: «La dicha y el absurdo son dos hijos de la misma tierra». No hay dios que pueda arrebatar a Sísifo su «alegría silenciosa», es decir, su satisfacción íntima. Con ella vence a los dioses. «Su destino le pertenece».
Volvamos a «El sueño» –el cielo–, de Julian Barnes. ¿Qué puede hacerse cuando todo está ya hecho? ¿Qué puede desearse cuando el deseo nunca se conjuga en futuro? El personaje de «El sueño» sabe que, llegados a este punto, la gente elige dejar de ser. ¿Morirse? ¡No, por favor, no hay que ser tan dramáticos! ¡Ya tuvimos bastante con una muerte! ¡Y además, todo eso tan desagradable del dolor, el sufrimiento, la angustia, la enfermedad, el envejecimiento! No, no, aquí en el cielo no hay nada de eso. Es todo más sencillo, más sutil, más agradable. La gente, simplemente, se extingue. Como es obvio, esta información no hace más que despertar la curiosidad de nuestro sujeto:
– ¿Y qué porcentaje de personas elige la opción de extinguirse?
Ella me miró directamente a los ojos; su mirada me decía que conservase la calma.
– Oh, el cien por cien, naturalmente. A lo largo de muchos miles de años, calculados según el tiempo antiguo, por supuesto. Pero sí, todo el mundo elige esa opción, tarde o temprano.
En el infierno, Sísifo –dios proscrito, hombre absurdo– logra con su esfuerzo dar sentido a una tarea inútil. Sísifo vence a los dioses, al igual que el hombre se sobrepone a su destino. Las últimas frases del ensayo de Camus son capaces de conmover a la misma piedra que acarrea el condenado: «El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso». La determinación del hombre y su conciencia de la lucha necesaria –¡no se rinde!? han convertido en habitable el mismo infierno.
En esta obra maestra del humor negro que es «El sueño», Julian Barnes nos muestra que el cielo es el verdadero infierno. Ahí, en ese cielo, sí que no hay esperanza posible. Aquí no son los dioses los que condenan, sino algo mucho peor: es el hombre el que se condena a sí mismo. Por eso no puede haber escapatoria: «Puede que no me haga a la idea de que en algún momento querré morirme», insiste pese a todo el protagonista. La cortesía indulgente y algo impostada de Margaret no deja, empero, el más mínimo resquicio:
? Dele tiempo ?dijo ella, enérgica pero amable?. Dele tiempo.
Puede argüirse que tanto en el infierno de Sísifo como en el cielo de Barnes lo insoportable es la eternidad. Pero hay una diferencia sustancial. El tiempo de Sísifo es circular, el eterno retorno de lo mismo. Su ciclo comienza cada vez que coge la piedra y se encamina cuesta arriba hacia lo alto de la montaña. Finaliza en el momento en que llega abajo otra vez, exhausto pero decidido a recomenzar, con sus fuerzas intactas. La eternidad no añade condena a su condena, porque esta ha sido ya vencida en el fondo de su conciencia. En cambio, la eternidad en el cielo de Barnes es –como tantas otras cosas de su parábola? una proyección de las cosas terrenales. Más exactamente, podría decirse que esa eternidad es como una copia paródica de la temporalidad que existe en la tierra: el tiempo de estos felices condenados es también, como el nuestro, un tiempo lineal, que tiene un principio, pero que a diferencia del terrícola, no tiene final. Mejor dicho, lo que no tiene es un final prescrito. De ahí que el cielo se convierta en infierno. A menos que, como ocurre en esos partidos agónicos, pidamos angustiosamente al árbitro que pite el final del partido.