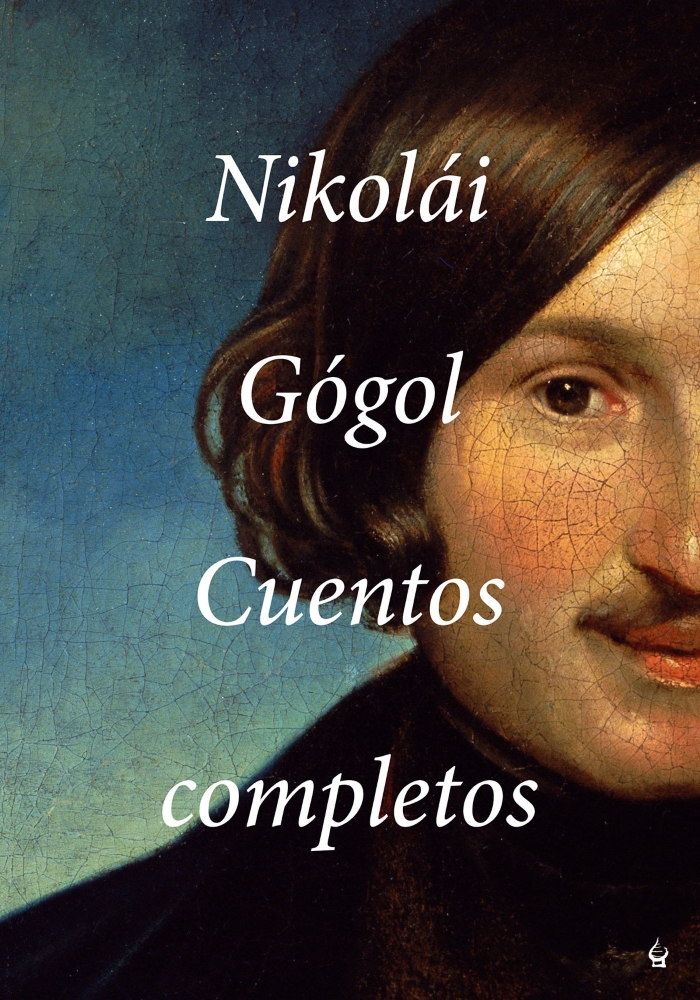A veintiséis años de la muerte de Cortázar y a veinticuatro de la Borges, la literatura argentina puede jactarse –y en lo que puede se jacta– de contar con verdaderos clásicos modernos. Clásicos en el sentido de canónicos. Y clásicos en el que daba a la palabra alguien como Calvino: textos que nunca terminan de decir lo que tienen para decir. El año pasado, los papeles inesperados de Cortázar se leyeron en todo el mundo de habla hispana reavivando la discusión en torno a la influencia póstuma del autor. Este año, Borges resuena en nuevas traducciones al inglés publicadas por Penguin y en la edición crítica en francés de la colección La Pléiade de Gallimard; la editorial Emecé de Argentina, mientras tanto, ha dado a la luz el primer volumen de una edición anotada de su obra completa. Todo lo cual está muy bien, con la salvedad de que los clásicos son sólo una parte de la literatura. La otra es el presente. No es poco decir que el de la literatura argentina se caracteriza por su absoluta falta de complejos. Ya no hay estéticas dominantes ni temas obligados. Hay una robusta, enérgica diversidad. La situación es peculiar, pero la literatura argentina siempre ha sido peculiar. El presente, en un sentido, no hace otra cosa que llevar a la máxima expresión la desenvoltura del más lúcido de los clásicos.
Fue Borges, por supuesto, quien primero planteó que el escritor argentino no se debía a ninguna tradiciónEn «El escritor argentino y la tradición», en Discusión (1932)., sino que podía aspirar a todas. La ambición era impracticable ya entonces, pero no así la libertad implícita: valía elegir cualquier tradición, o inventarse una propia. No parece haber escritor argentino que, consciente o inconscientemente, no le haya tomado la palabra a Borges en ese punto. Cortázar miró a Marechal y a los surrealistas; Juan José Saer cruzó a Faulkner con Robbe-Grillet; Marcelo Cohen vigorizó la ciencia ficción con una prosodia neobarroca; Matilde Sánchez releyó a Bernhard y Elfriede Jelinek a través de la crónica social; Washington Cucurto encontró su piedra de toque en la cumbia. Apenas si es exagerado decir que todo autor argentino de talento acaba convirtiéndose en un excéntrico. Excéntrico con respecto a otras literaturas y, paradójicamente, a la propia. Como el cosmos de Nicolás de Cusa (citado, cuándo no, por Borges), la literatura argentina parecería tener el centro en todas partes y en ninguna. De ahí que sea difícil, en sentido estricto, hablar de tradición. La idea de constelaciones es quizá más práctica.
Ha habido constelaciones de todo tipo, algunas con nombres y otras únicamente nominales. Durante un tiempo hubo una constelación Manuel Puig. Hoy hay una constelación César Aira. Sigue habiendo una constelación de autores salidos de la facultad de letras de Buenos Aires, y otra de autores asociados con tal o cual suplemento literario. Hay también estrellas aisladas (Eduardo Muslip, por ejemplo). Es de notar que la galaxia Borges, como la llamaron los escritores Eduardo Berti y Edgardo Cozarinsky en una antología reciente, está perdiéndose de vista. Borges ya no tiene imitadores serios en su país; las parodias involuntarias que comete un español como Javier Cercas son impensables para cualquier argentino con un poco de oído. (Lo cual es un alivio, sobre todo a oídos argentinos, cansados de tanto adjetivo antepuesto y verbo rimbombante.) En cambio, ha habido nuevos realismos, autoficción y hasta una suerte de literatura comprometida. Un fenómeno que no puede desestimarse, aunque se lo pase por alto en ámbitos académicos, es el ascenso de sólidos escritores comerciales: gente como Guillermo Martínez, Federico Andahazi o Marcelo Figueras. Ninguno de ellos va a cambiar el curso de la novela, pero han refrescado la relación del autor argentino con su público. Competentes, profesionales, a veces carismáticos, estos escritores tienen lectores. Viven de la literatura. Habría que ser muy catastrofista o adorniano para condenar la consagración del oficio. En Argentina, lamentablemente, hay adornianos de sobra; el resultado ha sido una discusión estéril sobre la falsa dicotomía arte/mercado.
Sin ahondar en ella, conviene notar que aunque los «comerciales» tienen por definición mayor visibilidad dentro y fuera de su país, no son los únicos en llegar a nuevos lectores. Las traducciones a otros idiomas –un medidor fiable– incluyen libros de todo tipo; recientemente, Sergio Bizzio se ha publicado en inglés, Eduardo Berti en francés, Samanta Schweblin en alemán. En España, que se ha convertido en la meca para todo autor latinoamericano, las editoriales grandes apuestan a los nombres fuertes (Andrés Neuman), pero hay editores más sutiles que rescatan obras descatalogadas o novelas de autores muy poco conocidos (Rodolfo Walsh, Iosi Havilio, respectivamente). Los agentes y editores siempre discuten sobre quién merece más o menos lectores pero, por incómodo que suene, no existe una relación lineal entre la calidad de la obra y la magnitud del público. Y el debate sobre el mercado distrae de un hecho positivo: actualmente hay una oferta muy variada de literatura argentina. Desde el punto de vista del lector, sobran motivos de entusiasmo.
Ahora tenemos, por ejemplo, los Cuentos completos de Rodolfo Walsh, en una edición cuidada y anotada como se echa en falta incluso en Argentina, con una lúcida introducción de Viviana Paleta. El libro reúne sus tres colecciones publicadas, así como sus relatos sueltos y, leído en bloque, constituye la mejor prueba de la talla literaria de Walsh. La aclaración viene al caso porque Walsh pervive como leyenda de la militancia política: asesinado por la junta militar, ocupa un lugar forzosamente trágico en la historia argentina. Es difícil, también, hacer oídos sordos a la leyenda del brillante traductor y periodista que, cuando no revolucionaba el arte del reportaje, descifraba en Cuba un mensaje codificado en el que se transmitía el plan norteamericano para invadir Bahía de Cochinos. Hasta existe la tentación de leer a Walsh en función de un futuro posible en el que habría escrito una gran obra novelística. Operación masacre –que, como señala el escritor Carlos Gamerro, se adelanta a la non-fiction novel de Truman Capote– es un potente indicio de sus dotes narrativas de largo aliento. Pero los cuentos que quedan no son poco, y Walsh demuestra ser, como dice Alan Pauls, alguien «poseído por el mandato de decir».
Gran parte de lo que Walsh quería decir era una reacción a la realidad contemporánea. Fue un gran autor realista en el contexto de una literatura y una teoría literaria adversas a las convenciones del realismo. Pero su realismo es, de hecho, lo opuesto de un conjunto de técnicas gastadas: es un impulso consciente hacia lo que podríamos llamar lo verdadero. Aunque sus experimentos con el género fantástico no son desdeñables, sus mejores cuentos demuestran que la experimentación formal es a menudo la mejor vía para tomarle el pulso a una época, o incluso documentarla. Una declaración suya sobre Borges, citada en esta edición, viene al caso: «Si alguien tiene mucho talento y escaso tiempo para frecuentar las comisarías y los tribunales, siempre le quedará la oportunidad de evadirse totalmente de lo que ve y escribir una historia tan irreal y tan perfecta como “El jardín de los senderos que se bifurcan”». A Walsh sin duda le fascinaba frecuentar comisarías, tribunales y otras microsociedades donde las jerarquías y el poder institucional enfrentan a los individuos entre sí. Es así uno de los autores argentinos que mejor representa el mundo del trabajo. A veces, esa representación es banal, como en el cuento que abre el libro, «La aventura de las pruebas de imprenta», en el que el saber de un corrector, ese héroe olvidado del mundo editorial, sirve para resolver un crimen. Pero en «Fotos», «Nota al pie», o incluso en «Esa mujer» (acerca de la ausencia de Eva Perón), Walsh responde al mandato conradiano de «hacernos ver» un mundo particular, intimando al mismo tiempo con lo universal. Ningún traductor (soy traductor) debería perderse «Nota al pie», un cuento soberbio en el que la tarea de verter un libro de una lengua a otra recuerda a Sísifo, no sólo por su monotonía, sino por la condena que comporta. El mito se traduce a términos de lucha de clases: al escriba no lo castigan los dioses, sino la maquinaria capitalista. El cuento, escindido en dos, consiste en un texto principal y una nota al pie en la que habla el traductor, figura tradicionalmente invisible que gana protagonismo a medida que pasan las páginas. En esa combinación inesperada está quizá la esencia de Walsh; clásico y experimental a la vez, es un autor de suma conciencia política.
Toda gran literatura es política, como dijo alguna vez Ricardo Piglia, pero hay formas y formas de hacer política en literatura. Copi eligió la anarquía. Residente en París desde 1962 hasta su muerte en 1987, escribió casi toda su obra en francés, aunque, según dijo, «durante mis años de autor prohibido escribí más que nunca en argentino». No hay en ello contradicción. Así como Roman Jakobson conocía quince lenguas, pero «todas en ruso», Copi plasmaba lo argentino en francés. Temas como el peronismo, la homoeroticidad latente en el machismo nacional, la experiencia de la expatriación y el absurdo de ciertas instituciones no pueden entenderse sin referencia a su país de origen. Es justo decir también que su obra abunda en ecos de la literatura francesa. Copi participa de una larga línea de literatura antiliteraria. Y, sobre todo en su trabajo de dramaturgo, no hay que buscar mucho para encontrar a un precursor en Alfred Jarry. La narrativa reunida en este primer volumen de sus Obras intenta quizás acabar con la novela, pero no lograrlo es un de sus aciertos. A diferencia de sus imitadores, Copi es demasiado inteligente para destruir las formas. Más bien las saca de sus casillas, las hace hablar a sacudidas, las irrita. Cuando quiere, es un gran narrador, con un sentido impecable del ritmo y la réplica. Cuando no, puede ser temible.
El uruguayo, el cuento o nouvelle que abre esta primera entrega de sus Obras, se plantea como la serie de cartas que alguien envía a su «maestro» desde Montevideo. No se sabe más de los personajes; dice al narrador: la «razón por la que me encuentro aquí […] se me escapa». Al relato se le escapa, también, la lógica. El narrador se ve envuelto en una revolución, un cataclismo cósmico (desaparece el mar), un amorío con el presidente, un par de actos de necrofilia, la resurrección de los muertos. Como nota María Moreno en su introducción, «todo está trastocado, los sexos, las patrias, los reinos (animal, vegetal, mineral)». Por estas dislocaciones, a Copi se le suele llamar surrealista, pero es un error. No hay aquí nada de la flânerie urbana de los surrealistas en busca de una revelación o de lo maravilloso. Lo fantástico se vive como realidad, sin explicaciones ni asombro epistemológico. Se vive, más que nada, con violencia. Todo el relato es tremendamente violento. Hay desmembramientos, mutilaciones, palizas, asesinatos e innumerables insultos. El oído del autor para captar la violencia oculta en la lengua sólo es comparable al de Osvaldo Lamborghini. El uruguayo puede pensarse como una alegoría lisérgica del exilio, pero es también un acto de subversión verbal. En La vida es un tango, esa subversión se vuelve aún más notoria, porque Copi hizo la traducción castellana prestándole mucha atención a los bruscos usos argentinosDos palabras sobre las traducciones de Copi: El uruguayo está traducido por Enrique Vila-Matas, La internacional Argentina por Alberto Cardín y Río de la plata por Edgardo Dorby. Sólo Dorby es argentino. Las traducciones de Vila-Matas y Cardín, excelentes desde un punto de vista literario, están escritas en español peninsular. El resultado no sólo es extraño e incongruente para los lectores argentinos, sino además idiomáticamente incorrecto cuando hablan personajes argentinos, que son mayoría en la obra de Copi. Nadie, en español rioplatense, dice «col» ni «vosotros» ni que algo le «tocaría los huevos»; dice «repollo», «ustedes» y «me hincharía las pelotas». No es tan difícil. ¿Por qué no darle al lector español la oportunidad de experimentar una variedad dialectal distinta? En la variedad está el gusto.. El autor capta al dedillo, por ejemplo, el racismo arraigado en apelativos «cariñosos» como «negro» o «china» (usados para llamar a cualquier persona de piel oscura o del campo). Y con las palabras expone los estereotipos: «El Negro, los pantalones rojos bajados hasta las rodillas, penetró a Graciela con su enorme falo, mientras el Senador, su propio padre, le sostenía las piernas abiertas». No es que Copi sea un defensor de lo políticamente correcto, se entiende; es un satírico: su literatura se alimenta, se empapuza, de taras lingüísticas y sociales.
La escena recién citada tiene lugar en la redacción del periódico Crítica de Buenos Aires, donde aterriza un buen día Silvano, un poeta de provincias que pretende escribir sobre cultura, es destinado a policiales y acaba culpado de un asesinato. Dicho así, suena a comedia de enredos, pero el libro es mucho más desopilante y multiforme que su resumen. Los episodios se suceden sin orden ni concierto; la cronología está dislocada. Por ejemplo, pese a que en la primera sección hay referencias a la presidencia de Alvear, esto es, a los años veinte, Silvano aparece poco después en París, donde apoya la revolución y baja a las calles en lo que parece ser el mayo del 68. El personaje morirá en su pueblo una vez franqueado el año 2000, acosado por los fantasmas de su historia. La trama sugiere, alegóricamente, la gesta espectral de Argentina, incluidos los deseos (truncados) de abandonar el subdesarrollo, hacerse la Europa (no la América), ascender en la escala social, «ser alguien»; y la sátira implacable de Copi los expone como una mitología hondamente kitsch. En La internacional argentina, la última de las tres novelas del volumen y la más reciente (1988), el mito desmitificado es el exilio. La novela transcurre en París, pero a la plañidera cantilena del destierro, tal como aparece, por ejemplo, en la película El exilio de Gardel (Pino Solanas, 1986), se le opone una historia donde, de nuevo, «todo está trastocado». El narrador es un poeta pésimo que se llama, casualmente, Copi. Un potentado argentino, Nicanor Sigampa, decide lanzarlo como candidato a la presidencia de la nación. Sigampa es negro (un dato no menor en un país casi sin población de origen africano) y está avalado por un grupo de países africanos que manejan en la distancia el destino de grandes potencias. La relación centro y periferia se invierte, así como los estereotipos de la diplomacia latinoamericana. Mientras el narrador hace exactamente lo contrario de lo que se supone que debe hacer un narrador, la novela plasma un desquiciado universo carnavalesco.
Irreductibles a sus tramas e incluso a sus temas, las novelas de Copi son de una belleza, como quería Breton, convulsiva. El autor se ha convertido así en el gran provocador de la literatura argentina, un título que sin duda hubiera querido disputarle Fogwill, fallecido el pasado mes de agosto. Rodolfo Enrique Fogwill firmaba Fogwill a secas desde hacía unos años, cuando su fama estuvo más o menos a la altura de la ambición a que lo trataran como a Borges, a quien sólo las bibliografías llaman Jorge Luis. No es que Fogwill deseara reproducir la estética borgiana; si acaso, su literatura se le opone punto por punto. Donde Borges es sucinto, Fogwill es expansivo; donde elíptico, explícito; donde pudoroso, pornográfico; donde universalista, atento a los particulares (Borges mismo ironizó que era el hombre que más sabía de marcas de autos y cigarrillos). Los Cuentos completos presentan una densidad de caracterización, detalle y narración funcional («abrí la puerta», etc.) que es típicamente novelística (no borgiana); y muchos de ellos son nouvelles por su extensión y realistas en sus temas. En vez de escribir como si Borges no hubiese existido, Fogwill le responde con irreverencia. Así, el relato largo «Help a él», publicado por la editorial Periférica el año pasado y ahora incluido en los Cuentos, es una versión anagramática, distorsionada, de «El Aleph»: la confesión eufemística y metafísica de Borges se convierte en la temporada en el infierno de alguien que, tras la muerte de una ex amante, se entrega a todo tipo de excesos. «Reflexiones» también juega con un tema clave del predecesor: el horror a los espejos. «¡Pero esto de los espejos es muy viejo!», dice, con razón, un personaje. Y la verdad es que Fogwill, pese a su ferocidad verbal, no alcanza a reavivarlo.
El gusto del autor por la reescritura es una de sus flaquezas. «Sobre el arte de la novela» recrea situaciones de El extranjero; «Memoria de paso» es una especie de Orlando en clave argentina, con una integrante de la alta alcurnia porteña que vive doscientos años y en un momento dado se convierte en hombre. Al igual que «Help a él», estos ejercicios son muy superiores a la simple parodia, pero es difícil ver en ellos muestras de lo que el crítico Daniel Link llamó la «inteligencia “superior”» del autor, que estaría «un poco más allá de la capacidad de comprensión del resto de los mortales». Por muy inteligente que sea, Fogwill no siempre es lo bastante inteligente, narrativamente hablando, para encauzar su virtuosismo en relatos libres de pendencias epigonales. Tampoco es incomprensible: es sólo frenético. Esto se ve sobre todo en su estilo, con frecuencia agitado por impresiones, matices, salvedades, retruécanos y reflexiones a posteriori. La modalidad automática es el riff en torno a un hueco emocional. Así, en el comienzo del justamente celebrado «Muchacha punk», se lee: «En diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir “hice el amor” es un decir, porque el amor ya estaba hecho […] y aquello que ella y yo hicimos, ese montón de cosas que hicimos ella y yo, no eran el amor y ni siquiera […] eran un amor: eran eso y sólo eso eran». Brillante, sin duda, pero también un poco fatuo. Curiosamente, es en los cuentos donde la fatuidad es un tema o una característica del narrador, como «Japonés» o el magnífico «Restos diurnos», donde Fogwill mejor se luce. Y en los cuentos de los setenta y ochenta, la fatuidad introduce una dimensión política. Nadie como Fogwill para captar los signos –la ropa, las bebidas, las casas de campo– de una clase adinerada que, rica en panache, no es dueña de sus libertades civiles. Este retrato de la fatuidad encuentra un eco en el proyecto actual de Alan Pauls.
En Historia del pelo, segundo batiente de una trilogía que empezó con Historia del llanto y terminará con una planeada Historia del dinero, Pauls se ocupa de los años setenta, pero evitando los lugares comunes sobre esa década negra (tal como puede encontrárselos, por ejemplo, en la novela Ciencias morales de Martín Kohan, de quien hablaremos en breve). Si la pregunta es cómo narrar los años de militancia política sin caer en la solemnidad o en un romanticismo trasnochado (para entendernos, Bolaño), una respuesta posible es buscar una obsesión frívola que refracte una biografía y su contexto histórico. En Historia del pelo, esa obsesión es puramente capilar. Las manías del personaje, «él», se dividen en dos clases: lo mal o bien que le cortan el pelo, e implícitamente cómo el corte refleja una época, forma parte de sistemas como la moda y la pertenencia de clase. A través de oraciones largas y cuidadosamente rizadas, nos retrotraemos, por ejemplo, a la época en que «él» era un chico de pelo lacio y dócil, más bien rubio, de connotaciones problemáticas: su pelo decía rugbier; decía alumno de colegio privado; decía, bien clarito, «pijo». Y, más tarde, en la adolescencia, no cuadraba con la política revolucionaria a la que el personaje pretendía adherirse. ¿Qué hacer con ese pelo? En un momento, decide raparse: «¿Por qué no? A menudo ha pensado que no hay nada que se acerque más a una solución final». «Solución final» no es, por supuesto, una frase inocente. El personaje, atento únicamente a su obsesión, banaliza el mal y al mismo tiempo se revela como un idiota político sin darse cuenta. Desde El pasado a esta parte, la oligofrenia de la obsesión le interesa a Pauls como conducta y, una vez más, demuestra que obsesionarse con algo es restarle espacio mental y moral a todo lo demás. En un momento, la mujer del personaje lo abandona, pero a él no parece importarle tanto como que desaparezca su peluquero.
Pauls no sigue una cronología determinada, sino que prefiere ir y venir por el tiempo de la memoria, saltando del pasado al presente del personaje y analizando a través de sus ojos los cruces problemáticos entre estética y política: el pelo revolucionario, el pelo de Stalin, el pelo del Che Guevara: la famosa foto del Che, por ejemplo, desgreñado y mirando hacia «la victoria siempre». Estos análisis, que, la verdad, son demasiado finos para una mente como la del personaje, van conformando una gran sinécdoque: el pelo es el signo de los años setenta. Las asociaciones culminan en una historia disparatada, que podría haber escrito Copi, sobre la peluca que usó una guerrillera célebre para secuestrar al general Aramburu, lo que desató el período más oscuro de la historia argentina. Pauls no es inhábil en esta veta, pero el vigor de la novela reside más bien en su lenguaje. En una escena de adolescencia, el personaje mira envidioso a dos que se hacen arrumacos y nota «la imagen de los dedos de ella abriéndose paso por entre los rulos de su mejor amigo, el contoneo de esa patrulla de soldaditos voluptuosos que exploran cada recodo de esa selva oscura y de pronto, lánguidos, se abandonan al roce de los mechones espiralados, ceden a la resistencia que le oponen las matas más espesas y por fin, exhaustos, se quedan quietos, como camuflados en la maraña de pelo, a la espera de la próxima batalla». Metaforizada en el pelo, aparece nada menos que la lucha armada.
Pasar de la suntuosa novela de Pauls a las de algunos de sus contemporáneos puede ser tan desconcertante como experimentar el avance de la calvicie. Uno siente una disminución; preferiría, la verdad, que las cosas fueran de otra manera. El desconcierto aumenta cuando dos de esas novelas reciben premios importantes en España, abiertos a todos los países de habla hispanaSi de algo no pueden quejarse los argentinos es de que las editoriales españolas no les otorguen premios. Alan Pauls ganó el Herralde con El pasado en 2003; Martín Kohan, el mismo premio con Ciencias morales en 2007; Sergio Olguín, el Tusquets con Oscura monótona sangre en 2010; Andrés Neuman (semiargentino), el Alfaguara con El viajero del siglo en 2009; Guillermo Saccomanno, el Biblioteca Breve con El oficinista en 2010; Patricio Pron, el Jaén de novela con El comienzo de la primavera en 2010.. En vista de su calidad, no es en desmedro de los autores argentinos si uno se pregunta cómo habrán sido las novelas que no ganaron; es en desmedro de todos los autores hispanoparlantes. ¿Trescientos cincuenta millones de hablantes nativos en el mundo y esto es lo mejor que se escribió en castellano el año pasado? ¿En serio? Bien fueron pocos los que se molestaron en enviar originales, bien hay que sospechar de los fallos de Tusquets y Seix Barral, que entregaron el premio de novela a Oscura monótona sangre y El oficinista, respectivamente. La suspicacia es estética, aclaro. Sin vanidad personal, hay que tomar los concursos literarios como lo que son: juicios consensuados, con los que cabe disentir.
En el caso de Oscura monótona sangre (gran título, tomado de un poema de Salvatore Quasimodo que sirve de epígrafe), la seducción del populismo sin duda hizo lo suyo. He aquí una novela con «temas sociales», «de actualidad candente», con «horrendas injusticias» y una dosis considerable de sexo agregada al cóctel. La historia, que según los editores es la de «un hombre ejemplar dispuesto a traspasar todos los límites», va directa al choque: un empresario cincuentón de uno de los barrios más acomodados de Buenos Aires recoge a una prostituta menor de edad al costado de una autopista urbana. Empieza un amor trágico. Las maromas narrativas que ejecuta Sergio Olguín para que mundos tan apartados se encuentren son un espectáculo digno de verse, pero lo más problemático es que su voz nunca llega a habitar ninguno. Si cualquier historia es un ejercicio de persuasión, ni por un minuto uno se convence de que «un hombre ejemplar» actuaría como el empresario. Peor aún, no se convence de que el empresario actuaría como el empresario. Los personajes son marionetas, zarandeadas por un titiritero que no logra distraernos de los hilos.
De El oficinista, descrita por Ricardo Menéndez Salmón como «un triunfo del arte de novelar», cabría esperar precisamente las cualidades que se echan en falta en la novela de Olguín: caracterización, motivación, dosificación de datos, uso de la elipsis, etc. Y en estos puntos, el libro es en efecto consistente, con un triángulo amoroso entre dos hombres y una femme fatale como armazón argumental. Lo malo es el trasfondo: un futuro impreciso, o quizás un presente alternativo, en una ciudad sin nombre donde las bombas estallan por doquier, la ley es insondable y la abrumante monotonía laboral sólo se interrumpe por despidos tiránicos. Antes de cantar «¡Kafka!», consideremos que «lo kafkiano» no es el tema de Kafka sino su resultado, y que, aunque el autor había leído muy bien a Gogol y Dostoievski, no se la pasaba aludiendo a sus predecesores con fervor de groupie. Saccomanno alude a todos: además de la atmósfera kafkiano-melvilliana en que vive el oficinista, le da al personaje un sobretodo raído (como en «El capote» de Gogol) y lo somete al tema del doble (como en la novela de Dostoievski). Por si no quedara claro qué tradición busca reciclar, inventa un personaje secundario que lee a los «grandes rusos». El oficinista, de ser un disco, estaría hecho de covers; pese a su futurismo, pertenece apenas al pasado literario. Y lo curioso es que, por razones diferentes a la de Olguín, esta obra resulta deficiente en un sentido muy parecido. Ambas quedan presas de la ficcionalidad de la ficción, los engranajes consabidos de la trama, la celda de la cita. La falencia técnica comporta una debilidad metafísica: se postulan realidades ficticias insuficientemente complejas como para que uno crea en su autonomía.
La relación entre ficción y realidad, hay que decirlo, es un problema muy argentino, tanto en la primera como en la segunda. Pero uno esperaría que, si no los políticos, los novelistas lo tuvieran a estas alturas resuelto. Algunos lo han hecho por vías paradójicas: un escritor de literatura fantástica como Marcelo Cohen imagina realidades alternativas de tal densidad social, lingüística y material que el lector no tiene inconveniente en suspender la incredulidad. Pero cuarenta años después de que Barthes escribiera el ensayo «El efecto de realidad» –en el que expone el artificio implícito en todo intento de verosimilitud–, se siguen construyendo relatos que exhiben la ficcionalidad de la ficción como algo novedoso. Lo más notable es que quienes crecieron con esta ortodoxia la encuentren aún provocativa. Así, Martín Kohan, profesor de teoría literaria y novelista premiado, ha escrito en Cuentas pendientes una novela que parece partir no de situaciones imaginadas, sino de cierta «problemática» de lo real. Lo hace con brío, con indudable inteligencia y hasta con autoironía: el narrador, por ejemplo, resume en términos bastante cómicos el tema de un libro anterior del autor, Segundos afuera («La idea fue esa: recortar dos mundos […]. Un poco la sociedad del espectáculo moderna, ¿no? Y la dicotomía de los apocalípticos e integrados, sin que sea indispensable resolverla»). Pero esas cualidades no resarcen a su nueva novela de su enorme falta de sustancia.
Hay en ella dos personajes enfrentados, Giménez, un jubilado octogenario con problemas económicos, y el dueño del apartamento en que éste vive sin pagar el alquiler desde hace meses. De ahí las cuentas pendientes. La primera parte narra en bastante detalle la vida del anciano, una sucesión de absurdos, fracasos y frustraciones poco difíciles de soportar. Pero Giménez es un personaje un poco demasiado interesante para un octogenario retirado: apuesta a las carreras, hace trabajos semilegales, tiene una familia monstruosa, visita prostitutas adolescentes, etc. Su atipicidad nos da una pista. Como se revela en la escena central de la novela, Giménez, o lo que venimos leyendo sobre Giménez, no es más que un producto de la imaginación del narrador, el dueño. (El «verdadero» Giménez es distinto en muchos aspecto del imaginado.) Pero la historia no se resuelve en ese coup de théâtre, sino que se vuelca entonces a la vida del narrador; así nos enteramos de que su relato imaginario es el escapismo de un hombre engañado, que se niega a hacer frente a sus propias «cuentas pendientes». Aunque el mecanismo es efectivo, no deja de ser un mecanismo. Y si Kohan ha querido sancionar el «efecto de realidad», el coste, por demás elevado, acaba pagándolo el lector. El segundo personaje tiene la misma insustancialidad que el primero. En el libro sólo encontramos fantasmas.
Se ha hablado de una crisis, en la novela moderna, en cuanto a la representación de personajes, pero Kohan es la prueba de que no será la veta teórica la que vaya a solucionarla. Así como la economía se reactiva inyectando liquidez, quizá sólo hagan falta novelas con personajes memorables. Opendoor, de Iosi Havilio, tiene varios. Havilio es el autor más joven de los reseñados y se parece muy poco a cualquiera de los otros. Sin ser un artista de ruptura, no es un escritor irreflexivo ni meramente convencional. Su opera prima toca nervios de la literatura y la historia de su país como la ausencia, la identidad y la oposición ciudad/campo; pero el estilo es inusitado, un virtuosismo de la disminución, casi una escritura neutra que se opone a los fuertes estilos argentinos. Puede que Havilio haya leído con atención a Camus: una frase apenas lírica como «me tiro en el pasto boca arriba y el cielo me deja tonta» recuerda a «Tenía todo el cielo en los ojos y era azul y dorado» de El extranjero. La voz de la narradora es escrupulosa e impasible; es una ventana, como dice Sartre de la de Meursault, «transparente a las cosas y opaca a sus significados». La trama, ambientada en un presente difuso, tampoco explica, sino que irradia sugerencias. Tras la misteriosa desaparición de su pareja, la narradora se siente cada vez más atraída por la localidad campestre de Open Door, adonde llega un día por trabajo y donde inicia un relación con un hombre mayor. Al cabo decide quedarse, pero el tono no cae en el bucolismo. El campo inquieta («La noche, sin luna, era un encierro»). Sus habitantes fascinan por extraños. La narradora se enamora así de Eloísa, una adolescente «perversa» o «pendeja bruta, elemental, salvaje». En paralelo, descubre que en Open Door se fundó en el siglo XIX el primer asilo para enfermos mentales de puertas abiertas de Argentina. Sin que se enuncie nunca, la idea de que la localidad entera es un manicomio flota por encima de la historia. Y quien dice la localidad dice la provincia, la capital, el país.
Personajes atípicos, descripciones minimalistas, saberes diversos, citas de libros viejos, diálogos discontinuos, observaciones al paso: el libro de Havilio combina elementos heterogéneos en una narración siempre fluida. Cumpliendo casualmente con una exigencia de V. S. Naipaul, trae noticias de un mundo particular, sin duda desconocido para la mayoría de los lectores. Desde luego, no es que nunca suene una nota en falso: las escenas de sexo explícito, por ejemplo, desequilibran la elipsis que las precede. Y por momentos se incurre en una especie de romanticismo de lo inexplicable. Pero los aciertos compensan las zozobras. A un nivel general, merece señalarse la variedad interna, el dominio técnico, la originalidad de escenario y la frescura de la voz. Son todas cualidades que se ven en Copi, en Walsh, en Pauls, con frecuencia en Fogwill y, antes aún, en clásicos modernos como Cortázar. ¿Es, entonces, por este camino por donde se llega a los clásicos futuros? Más vale no apresurarnos. Constatemos por ahora que la literatura argentina va camino a muchas partes.