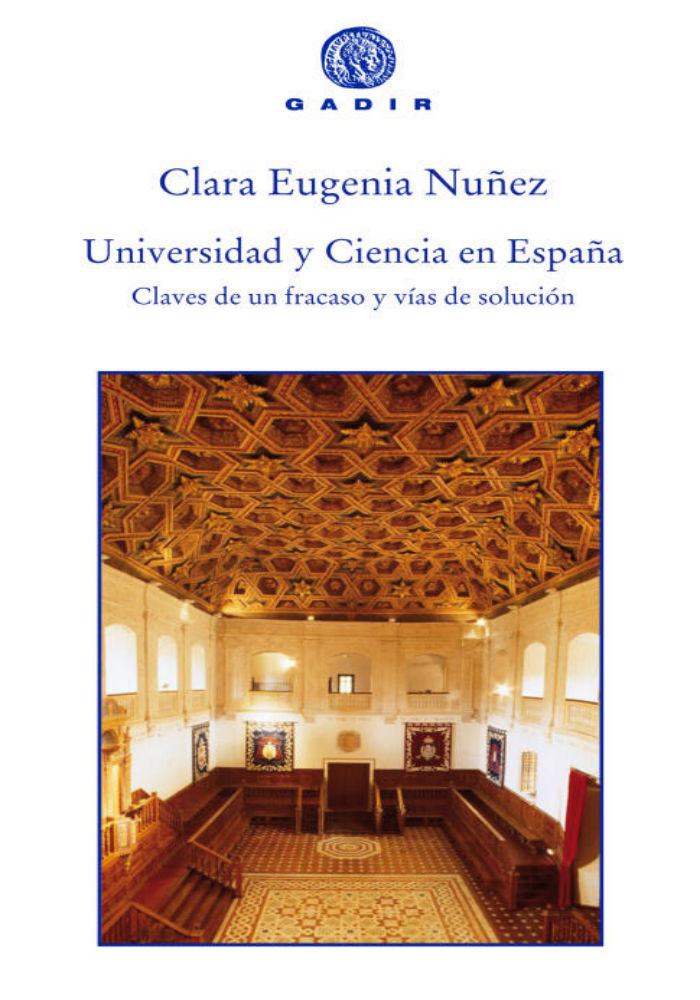Hace algunos meses, mi hija, de dos años y medio, trajo a casa uno de los volúmenes de la minúscula pero exquisita biblioteca de su guardería, en el que los personajes de los cuentos tradicionales se mostraban cansados de los inflexibles marcos espacio-temporales que los oprimen y decidían saltar a otras historias, de modo que veíamos a Caperucita Roja en el país de Oz o a Pinocho en el de las Maravillas, jugando con los tres cerditos. Leyéndolo, era imposible no fantasear con ejemplos de la literatura para adultos, e imaginar así a don Quijote ante las puertas de Troya (como tantas veces se imaginaría él mismo), a Emma Bovary caminando junto a Ovidio por el infierno, a Huckleberry Finn en Macondo o a Sherlock Holmes despertando un día convertido en un gigantesco insecto.
Pocos días después, leyendo Las efímeras, recordé aquel juego descontextualizador, pues desde la primera página hay en esta fascinante novela un desajuste sutil pero violento, difícil de desentrañar. Deliberadamente, Pilar Adón propone desde el principio unos elementos narrativos que rompen los presupuestos normales y trituran los lugares comunes, colocando al desprevenido lector en un espacio que, lejos de los tácitos pactos habituales entre quien escribe y quien lee, produce no sólo extrañeza, sino una verdadera intranquilidad, como si, en efecto, el Lobo Feroz pudiera irrumpir en cualquier momento en el Edén, o como si hubiese lugar para lo teratológico en el centro mismo de un locus amœnus.
Alguien podría entender que este planteamiento (que la autora, afortunadamente, no explica ni acolcha de ninguna manera, dejando que el lector se familiarice con un espacio donde seguramente no querrá instalarse, que se coloque en un lugar que se pretende hospitalario y resulta extraordinariamente amenazante) es también un modo muy elegante de mostrar disconformidad con la mayor parte de lo que está haciéndose en la narrativa española actual, pero para intentar entender la singularidad de la obra de Adón basta con explorar sus aspectos internos, intuyendo que a lo que está enfrentándose es más bien a la confortabilidad satisfecha con la que normalmente leemos, engendrando ella un relato que, escrito en un «idioma» simbólico distinto, expulsa a los lectores perezosos y reclama nuevas herramientas descodificadoras.
Mucho más que la trama, y por encima de sus personajes (que no son en absoluto maniqueos, pero sí «de una pieza», casi como alegorías: la autoridad, la crueldad o la inocencia, aunque esto es sólo en principio, y hay lugar, por supuesto, para las sorpresas y los sustos), es el escenario lo que convierte Las efímeras en una novela hipnótica, lo que hace que deje una sensación algo pegajosa de la que es difícil desentenderse y que no será fácil de olvidar. La naturaleza, escenario idílico de los cuentos populares, multiplica aquí sus aspectos desasosegantes, pero lo hace de un modo impreciso. Si Adón hubiese querido escribir una saga, habríamos asistido a la voluminosa explicación de la concepción y fundación de esa comunidad rural, «la Ruche», pero tal y como está concebida la narración se nos arroja a la historia un poco in medias res, cuando la degradación de ese proyecto socioecológico ya está muy avanzada, aunque tal vez no sea evidente, o al menos cuando todavía no es irreversible, cuando aún se mantiene viva una titubeante esperanza que tal vez encarna el recién llegado Tom, quien suplica ser admitido. Para ello tiene que hacer suyo el ideario de ocho puntos casi sagrados que dirige la cotidianeidad del proyecto, entre los cuales se proclama con contrastada ingenuidad que «Sin peligros del exterior, dominemos los del interior» (detalle que hará que algunos lectores recuerden la película El bosque, de M. Night Shyamalan, que creo que en su día fue minusvalorada), y a los que se añaden «mandamientos» anexos, como ese que afirma que «Cada cuerpo sobrevive solo» (un principio con mucho de wishful thinking que luego queda desmentido en uno de los mejores y más estremecedores pasajes del libro, en el que la joven Violeta Oliver no es rescatada de lo que literalmente es un abrazo de la naturaleza, una recepción por parte del barro, casi un autoenterramiento en el que la muchacha «pensó que si aquello, después de todo, era lo previsto, ¿quién era ella para querer alterarlo?»: p. 186).
Que la última palabra de la novela sea «verde» acepta una interpretación, por tanto, irónica, o al menos paradójica, ya que en la naturaleza de Las efímeras no hay tanta armonía como hostilidad, y puede existir la belleza, pero siempre de una manera inquietante y a menudo terrible. En este sentido, al hablar de la naturaleza me refiero también a la humana, pues pocas criaturas del grupo inspiran bondad o confianza, y ninguna demuestra sostenidamente la primera ni satisface la segunda, con lo cual se entiende plenamente la intención de uno de los dos exergos generales del libro, en el que Proust avisa de que «No son hombres, son leones». Pero aún más revelador es que el otro gran epígrafe reproduzca las últimas palabras del segundo bloque de El árbol, el maravilloso ensayo de John Fowles que, traducido por la propia Pilar Adón, ha aparecido simultáneamente entre nosotros, pues ese opúsculo es una convincente defensa del no ajardinamiento, una apuesta por dejar a la naturaleza a sus anchas, algo de lo cual parece Las efímeras un ejemplo inquietante, al mostrar en sus páginas qué puede llegar a suceder en una sociedad que haya asumido que humanos, animales y vegetación formamos parte de una sola naturaleza y que acaso deberíamos convivir y fundirnos de un modo menos civilizado y social, más esencial e instintivo.
Fowles maldice el momento en que el hombre comenzó a mirar a su alrededor con antropocentrismo, con utilitarismo, con codicia, y, aunque sabe y explica que es impensable ese retorno a lo primitivo, anhela –pero sin candor– un nuevo adanismo en el que el ser humano pudiera volver a relacionarse con el resto de lo vivo de un modo más horizontal, menos oportunista. «La Ruche» es un experimento en ese sentido, y en él introduce Adón la inquietud, la duda, el escepticismo, algo que no convierte Las efímeras en una impugnación de El árbol, sino en un complemento perfecto: sucede que no hay modo de entender la naturaleza sin asumir que se basa en el dominio de unos sobre otros, en la prevalencia de lo fuerte sobre lo débil, en el afán de supervivencia y alimentación y crecimiento y reproducción, y que eso, de nuevo, es aplicable a todos. La escasa filantropía de la autora (quiero decir, la poca credibilidad que, con razón, concede a nuestra especie) le hace sospechar que cualquier tipo de sociedad humana acabaría enrarecida de un modo u otro (aquí el escaso número de habitantes implica ciertas perturbaciones sexuales apenas sugeridas, así como peculiares conflictos de tipo material o económico) y, en todo caso, allá fuera está siempre la naturaleza para imponer su propia violencia silenciosa, su salvajismo inconsciente, su tendencia a invadir y tragarse todo. Y aunque a veces se manifiesta en forma de extraño lagarto irreconocible o de permanente riesgo de tormenta, como principalmente se presenta es («et in Arcadia ego») en forma de muerte, y lo hace sin ningún elemento suavizante, con una crudeza de la que no sólo no se huye, sino que se investiga, se explora, se subraya sin ninguna elipsis (excepto en el mismísimo desenlace del libro), aunque Adón logra hacerlo sin sordidez, y consigue que todo eso no ensucie su historia, sino que, muy al contrario, de algún modo la purifique definitivamente.
Escrita con un lenguaje que es también muy particular, y que, con un estilo que es denso pero también fluido, mezcla lo culto y lo frondoso con expresiones familiares («No seas melindres») y aun vulgares («No se te ocurra volver a tocarme. En toda tu mierda de vida»: p. 117) con una naturalidad que podría resultar sorprendente, ni Las efímeras es un producto literario al uso (más bien es difícil concebir algo menos convencional) ni Pilar Adón, felizmente, pertenece a ninguna dinastía literaria identificable. Lo suyo, guste o convenza más o menos, es siempre distinto y valiente, y el mundo que ha conseguido fundar en Las efímeras, así como el espíritu que ha acertado a insuflarle, atraen y deslumbran al lector de un modo muy poco común. Y es oportuno que se trate de una novela breve, pues en el infernal paraíso de «la Ruche» hay mucho vacío y bastante tedio, pero poco tiempo. Todo es muy viejo allí, pero las cosas (leyes, vínculos, personas) no duran.
Juan Marqués es poeta y crítico literario. Es autor de los poemarios Un tiempo libre (Granada, Comares, 2008) y Abierto (Valencia, Pre-Textos, 2010).