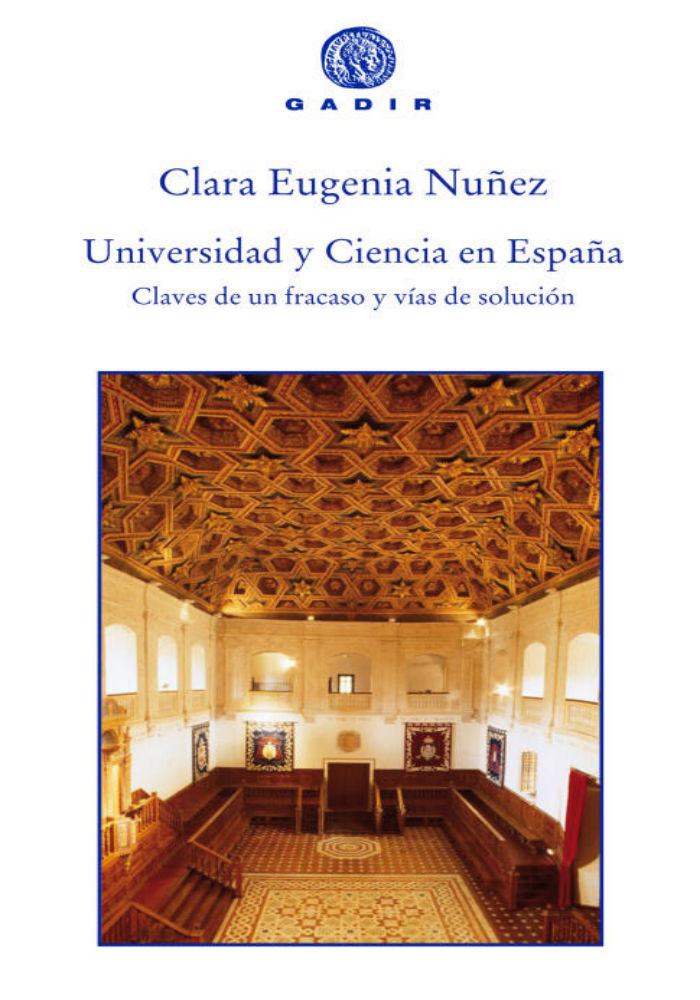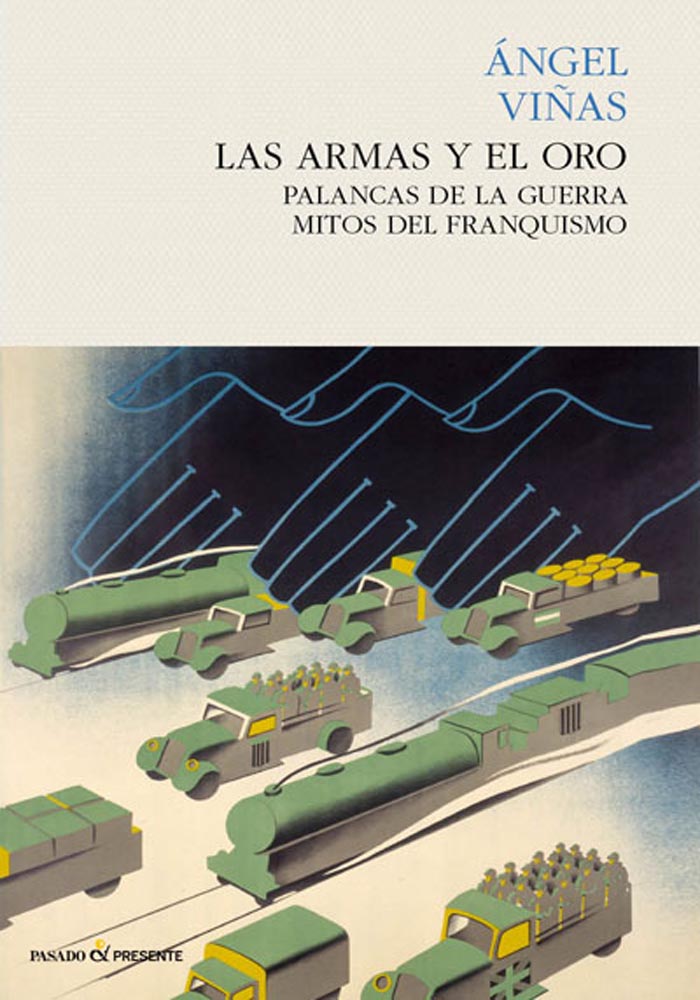Clara Eugenia Núñez, doctora en Historia por la Universidad de Nueva York y en Economía por la Universidad de Alcalá, es profesora titular de Historia Económica en la UNED y fue Directora General de Universidades de la Comunidad de Madrid desde finales de 2003 a principios de 2009. Este período abarca la primera presidencia de Esperanza Aguirre, que la nombró con Luis Peral como Consejero de Educación, y casi año y medio de la segunda, con Lucía Figar. El libro que nos ocupa es un relato de su gestión, dividido en tres partes de interés y alcance muy distintos. La primera la forman unos apuntes de historia de la Universidad en España, cuya función es defender que la Universidad española ha sido siempre un fracaso, con la sola excepción de los institutos, que funcionaron a principios del siglo XX bajo la gestión de la Junta de Ampliación de Estudios. La parte segunda relata los esfuerzos de la autora por introducir disciplina financiera e incentivos a la productividad en las universidades madrileñas, contra la resistencia de sindicatos y rectores. La tercera parte cuanta cómo se creó el IMDEA, un instituto de investigación con pretensiones de protagonismo mundial, y cómo políticos miopes lo ahogaron en la cuna.
A primera vista, el título de libro no se ajusta bien al contenido: del fracaso de la Universidad española trata sólo la primera parte. Las otras dos se limitan a Madrid, cuentan dos historias de éxito y una de ellas no se refiere a la universidad, sino a institutos de investigación. Sin embargo, la generalidad del título se justifica por la tesis del libro: que esas dos historias madrileñas muestran el camino para la redención de toda la universidad. El texto está bien escrito y sigue los cánones del relato heroico, de modo que la aventura de la protagonista llega a enganchar al lector al margen de su interés por la universidad y su gobierno.
La primera parte, si bien no pretende ser una contribución a la historiografía, contiene mucha información interesante e instructiva, al menos para un aficionado como el que esto escribe. Es verdad que no se para a documentar el punto central, el del fracaso secular de la universidad española, que da por evidente con un «baste decir que ninguna universidad española está entre las mejores doscientas del mundo’», pero tiene la disculpa de que así lo hace todo el mundo. Quizá se echa de menos una mayor precisión sobre las dos causas a las que la autora atribuye el fracaso –los defectos de las leyes y los vicios de los individuos–, aunque, en cualquier caso, queda muy claro que las dos se refuerzan casi de continuo. Más cuestionable es la amalgama de la universidad con la Junta de Ampliación de Estudios, cuando, en realidad, funcionaron con gobierno y financiación independientes, pagando cada una por su lado al personal que trabajaba en ambas, una separación que continuó cuando los laboratorios de la JAE se incorporaron al CSIC después de la Guerra Civil. Éxito o fracaso, la JAE y el CSIC son institutos de investigación aparte de la Universidad, lo mismo que, como veremos pronto, los IMDEA.
Descrito el lamentable estado en que han ido dejando a la universidad española sucesivas reformas frustradas, la segunda parte del libro comienza cuando Esperanza Aguirre llama a Clara Eugenia Núñez para poner orden en, al menos, las madrileñas. Se narra aquí la batalla que nuestra autora libra con los intereses y las inercias responsables del desastre, personificadas en los rectores y en los sindicatos, a los que unas veces convence y muchas más doblega. El mal, claro está, no son sólo Saturnino de la Plaza, Carlos Berzosa, Ángel Gabilondo o Gregorio Peces-Barba, sino su entorno: esos profesores, ese personal de administración y hasta esos estudiantes que, en vez de servirla, patrimonializan la universidad como fuente de prebendas y para la «captura de rentas». Ahora bien, si pueden hacerlo, es porque las instituciones se lo facilitan. El problema de fondo está en que los rectores son elegidos y se deben a sus electores. Para conseguir votos, distribuyen mercedes, y para pagar estas mercedes, extraen fondos de la Comunidad de Madrid valiéndose de intrigas y artimañas. Si no consiguen bastante, se endeudan en la confianza irresponsable de que, tarde o temprano, la administración pagará, pues las universidades no pueden quebrar. Costó, pero al final los rectores y los sindicatos aceptaron someterse a unas normas de financiación. Y no cualesquiera normas, sino buenas normas incentivadoras de la competencia. Dinero por alumno, para que las universidades compitan por atraerlos; dinero por actividad científica, para que lo profesores compitan entre ellos buscando proyectos e investigación y publicando.
Es difícil de evitar que la lógica del relato lleve a exagerar ciertos puntos y a descuidar otros. Ejemplo de exageración: afirmar que «nada impide» a los rectores «contratar nuevos profesores ni promocionar a los viejos colegas» es, sin duda, excesivo. Puede que los rectores lo hagan, pero, desde luego, no sin muchos impedimentos. Ejemplo de descuido: contar en impersonal que «en los últimos años, con la creación de nuevas universidades», las viejas han perdido alumnos, pero se resisten a ajustar sus plantillas. ¿No merecen ser mencionados por sus nombres quienes crearon o autorizaron universidades sin prever (o previendo) que si las nuevas contrataban, las antiguas tendrían que ajustar plantillas? Y, ¿acaso no vienen de esas decisiones políticas buena parte de los problemas a que nuestra autora tuvo que enfrentarse? En fin, las reglas de financiación se aprobaron y aplicaron, con el resultado de un notable aumento de la financiación que, combinado con la disminución de alumnos en las universidades públicas, provocó el mayor incremento de la historia en el gasto por alumno. (Pese a lo cual los rectores siguieron endeudándose, con las consecuencias que luego se han visto.)
Al tiempo que se ocupaba de la gestión cotidiana, nuestra heroína tejía los hilos de su proyecto extraordinario: crear un centro de investigación de nivel mundial. Como se vio en la primera parte, incluso las mejores reformas fracasan cuando no se cambia la gente al tiempo que las instituciones. Se trataba, pues, de buscar primero a las personas adecuadas en el «circuito internacional»; y, segundo, de mantenerla con las reglas adecuadas, que son las de la competencia. Si los investigadores no funcionan –si no consiguen financiación, si no publican cómo y dónde se espera– se les echa y se pone a otros en su lugar. Y lo que se hace con las personas se hace con las líneas de investigación, y lo mismo con los centros: si fallan, se cierran.«Se establecía la posibilidad de corregir el problema inmediatamente mediante el despido, y, en último término, el cierre. El sistema sólo podrá permitirse la supervivencia de los mejores» (p. 231). Tras ensayar con las ciencias sociales, el campo que la directora general conoce bien, se eligen luego ocho campos punteros y actuales: matemáticas, agua, energía, materiales, alimentación, nanotecnologías, redes y software. El relato se centra en los dos que salieron mal. Matemáticas fracasó porque su director, Enrique Zuazua, prefirió irse a Bilbao. El proyecto falló y el Instituto se cerró, así deben ser las cosas. Con IMDEA Sociales, en cambio, ocurrió al contrario: funcionaba, pero fue ahogado en la cuna por las malas artes de la bruja Figar con la ayuda del verdugo Juaristi. Todo parecía ir bien en la empresa de convertir a Madrid en un lugar mundial de referencia para la ciencia cuando, al cambiar la legislatura en 2007, el enemigo se cuela en casa y ataca con insidia por la espalda. Nuestra autora se resiste a creer que la misma Esperanza Aguirre, que plantó miles de árboles en Madrid, y que siguieron creciendo porque sus sucesores los regaron, deje secarse o incluso arranque de cuajo sus propios plantones de MIT y de Oxford. Pero, sin duda mal aconsejada, la despide fríamente cuando presenta su dimisión. A continuación, la nueva consejera emprende sin más la destrucción del IMDEA-CS. La información sobre el caso es fragmentaria, pues ocurrió tras el cese de la autora, pero parece (confieso no haber averiguado nada por mi cuenta) que la Universidad Carlos III y FEDEA (un centro privado de investigaciones económicas) conspiraron para quedarse con el dinero del Instituto.
También en este momento, sin duda el clímax del relato, el dramatismo induce a la hipérbole. El lector tiene la impresión de que todos los IMDEA han sido destruidos, pero, en realidad, la única víctima ha sido el de Ciencias Sociales. Los demás funcionan y, como puede comprobarse en sus páginas web, trabajan en ellos doctores por las universidades más prestigiosas que publican en las revistas de más impacto. De modo que sólo con un nivel de aspiraciones muy alto puede en esta historia hablarse de fracaso. Con la salvedad, recordemos, de que el éxito en la creación de institutos de investigación tiene poco que ver con la redención de la universidad.
¿Qué interés tiene un libro como este más allá de la peripecia de su autora? Pese a sus falencias, o puede que gracias a ellas, la historia contada por Clara Eugenia Núñez induce a plantear algunas cuestiones que la trascienden, en el preciso sentido de que se refieren a las condiciones de posibilidad del relato mismo. Una de estas cuestiones es la relación en la universidad entre investigación y los alumnos. En todo el relato de Núñez apenas se menciona la docencia, cuando uno esperaría que hubiera sido su cuidado principal. Pero es que la autora la confunde simplemente con la investigación. Así, para justificar su fórmula de financiación escribe que «la financiación seguía a los estudiantes y apoyaba, además, una docencia de calidad al reconocer explícitamente la investigación»(p. 192). ¿De dónde viene esta creencia, por lo demás tan común, de que premiando la investigación se fomenta la docencia? En las famosas research universities norteamericanas que se nos proponen como modelo, los grandes nombres tienen poco contacto con los alumnos de grado, que son pastoreados por asistentes mal pagados; en su vida diaria, todo profesor tiene que elegir entre enseñar o investigar, y muchos economistas, como Louis Lévy-Garboua, han estudiado hace ya mucho esta contradicción y sus consecuencias. Un libro que confunde la JAE y los IMDEA con la universidad invita a preguntarse en qué condiciones la investigación mejora la enseñanza y en cuáles la perjudica.
Otra de estas cuestiones es la de las bondades de la competencia entre universidades públicas, que se da por tan evidente como la bondad de la competencia entre hoteles o entre compañías de teléfonos. Ya se sabe, eso es lo que hay en Estados Unidos, que tiene las mejores universidades del mundo. Ahora bien, no basta con tener algunas universidades buenas para tener una buena universidad: las malas también cuentan. Tampoco es obvio que se pueda o se deba seguir el ejemplo de los fundadores de Harvard, Yale o Princeton utilizando dinero público. Y convendría, asimismo, distinguir la competencia entre empresas por ganarse el mercado de la competencia entre organismos públicos por ganarse a los gobernantes. Tratándose de universidades, como ha escrito Andreu Mas-Colell, uno de los mentores que Clara Eugenia Núñez reconoce, es muy de temer que entre ellas la competencia mala (ejemplo: atraer alumnos bajando la exigencia) predomine sobre la buena (atraer alumnos aumentando el rigor). La perversión de la competencia se da, como es bien sabido, en las universidades privadas norteamericanas que cobran altas matrículas, pero puede producirse igualmente entre universidades públicas cuya financiación pública depende de los alumnos que atraigan.
No menos cuestionable es el supuesto de la bondad intrínseca de la industria de investigación. Parece razonable, por ejemplo, preguntar qué gana Madrid, o los madrileños, gastando dinero en centros de investigación al nivel del «circuito internacional» en vez de gastarlo en otras muchas cosas de que andan necesitados. ¿Acaso el prestigio de que el nombre de Madrid suene en el mundo de la ciencia? ¿Quizá las repercusiones locales de la transferencia de conocimiento? Esto segundo resulta económicamente más convincente que lo primero, pero repárese en la contradicción: ¿cómo se asegura la repercusión local de una industria que, en principio, produce conocimiento en competencia (y colaboración) con el mundo entero? El asunto, sin duda, merece alguna reflexión.
He dejado para el final el problema central del libro: cómo conseguir que funcione con independencia una institución dependiente de la administración. La contradicción es evidente: hay que dotarla de una constitución que la ponga al abrigo de los cambios de gobierno y, al mismo tiempo, hay que exigirle cuentas para que no se convierta en refugio de cazarrentas. El repetido latiguillo de «autonomía y rendición de cuentas» formula un problema, no una solución. Un problema viejo, bien conocido, que ha querido resolverse de muchas maneras, entre ellas el trabajo a destajo, las órdenes religiosas o de caballería, el honor profesional, los gremios o la burocracia, ninguna de las cuales ha logrado prevalecer sobre las demás. Mostrar en vivo esta contradicción, de la que acabaron siendo víctimas la autora y «su» IMDEA, y la dificultad de resolverla es quizás el mayor valor de este sentido libro.
Julio Carabaña es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense. Es autor de Educación, ocupación e ingresos en la España del siglo XX (Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1983), Escalas de prestigio profesional (Madrid, CIS, 1996), con Carmuca Gómez Bueno, Dos estudios sobre movilidad intergeneracional (Madrid, Argentaria-Visor, 1999) y Las desigualdades entre países y regiones en las pruebas PISA (Madrid, Colegio Libre de Eméritos, 2008).