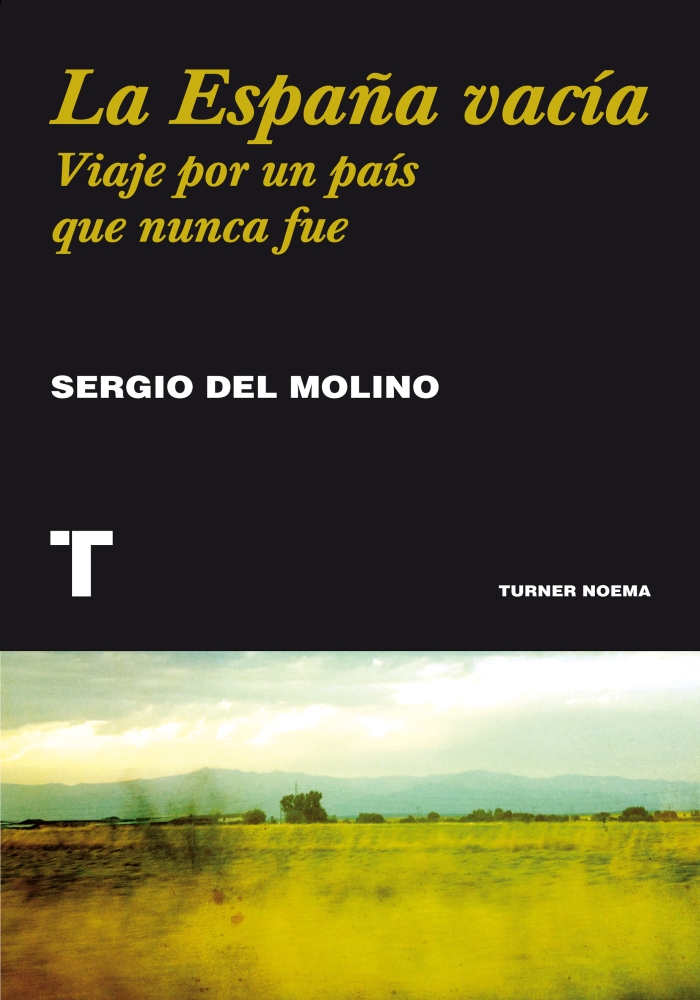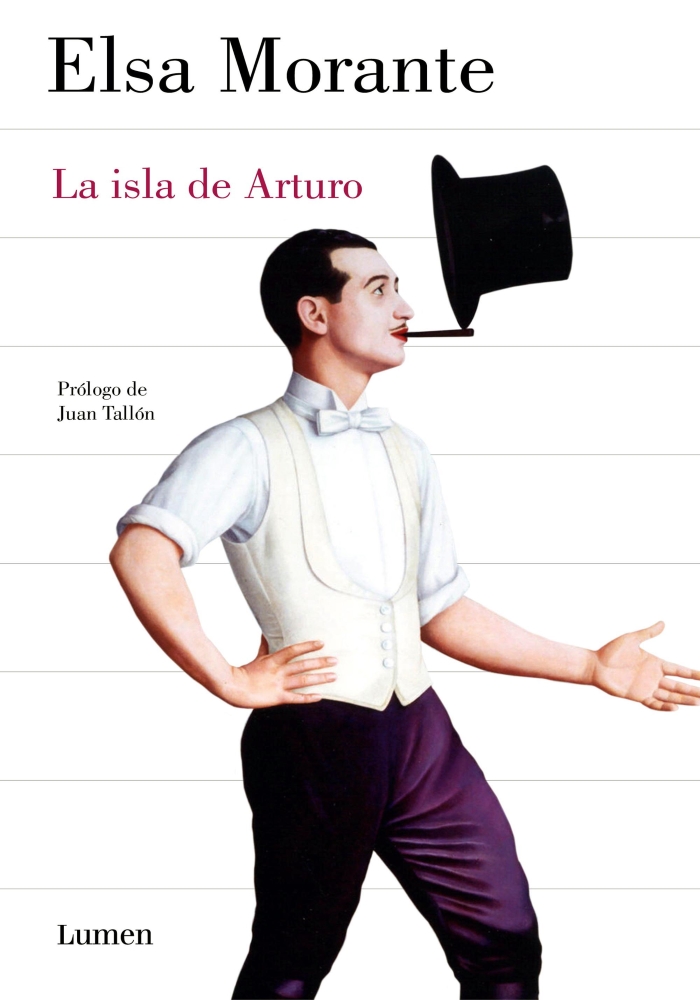Azorín hecho un beatnik, Valle-Inclán como un punk, Ciro Bayo y Extremoduro, Joaquín Luqui y el carlismo. Danzando en torno, Sender, Buñuel, Dieste, Bécquer, Machado, Unamuno, Delibes, Cervantes y su Maritornes, Francisco Casavella y Javier Pérez Andújar. Como banda sonora, los disparos de escopeta que se escuchan desde Puerto Hurraco. Escenario: la España vacía, el páramo, las leguas y más leguas desiertas, la llanura inacabable; un territorio deshabitado único en Europa, y que en algunos puntos supera en desamparo a las tierras altas de Escocia o a Laponia.
Estas vendrían a ser las mimbres con las que Sergio del Molino ha tejido su libro La España vacía, acotada a una parte de la España rural que se extiende más allá de la Meseta y a la que ha puesto unos límites tan arbitrarios como firmes. Sergio del Molino nació en Madrid en 1979. Se prodiga en su blog y en sus cuentas de Facebook y Twitter, ha publicado varias novelas y durante diez años trabajó como reportero. En este ensayo se propone hacer un viaje literario por una España prácticamente deshabitada, un territorio que ocupa casi la mitad del país y que, sin embargo, no alcanza el diez por ciento de su población.
Al libro no pueden negársele virtudes. La mayor, el tema escogido. Al fin y al cabo, millones de españoles tienen su origen en esa España preterida y hay quienes incluso hemos nacido allí, en alguno de sus desocupados rincones. La escritura de Sergio del Molino, sentenciosa y contundente, es otro de sus aciertos, tanto como la combinación de ideas e imágenes propias de la mitología personal del autor. Del Molino observa esa España vacía con distancia y lo que propone no es un libro de antropología, ni de sociología, ni de geografía política. Su objetivo es más discreto: como él mismo reconoce, «un viaje a través del tiempo y del espacio de un país insólito que está dentro de otro país». No puede negársele sinceridad cuando expresa la forma de llevarlo a cabo: «Escribo desde la ignorancia feliz del diletante».
La España vacía es un viaje entretenido y polémico, una buena serie de divagaciones sobre los mitos del ruralismo español. El primero es el de la heterofobia, el miedo al otro, la desconfianza al forastero. Del Molino trata en la introducción del misterioso grupo Meibion Glynd?r (nunca llegó a saberse quiénes lo compusieron), que entre 1979 y 1991 incendió más de doscientas casas de campo en Gales con el fin de que sus propietarios, recién llegados de las urbes inglesas, abandonaran sus nuevas viviendas. El propósito del autor, como él mismo confiesa, es comprender el porqué de esa violencia. Del Molino toma partido por el inglés a quien le han quemado la casa, y afirma que está «obligado a entender también» a los incendiarios: «por qué me odian, por qué no me quieren allí […]. Mi propósito no es tanto evitar que me quemen la casa de vacaciones, sino contemplar sus ruinas sin asombro, con las manos en los bolsillos y no en la cabeza».
La heterofobia es uno de los fundamentos del nacionalismo, es decir, de cualquier nacionalismo. Si en España se ha aquilatado la lacra xenófoba es gracias, en parte, a que hay quien ha tratado de buscar los porqués del odio en lugar de plantarle cara. Se entiende, pues, la postura de Sergio del Molino, porque no deja de seguir una tradición típica del periodismo español: la de buscar los porqués del terrorismo y, por tanto, entrar en el campo de sus justificaciones. El libro se resentirá por ello.
La España vacía nunca estuvo llena, dice Del Molino. Su «gran trauma» ha sido la fulgurante urbanización del país y el despoblamiento de las zonas rurales. Un desequilibro, cabe decir, que podría remontarse a la Edad Media y cuya conformación actual tiene su origen en el Plan de Estabilización de 1959. Hasta esa fecha, España tenía la misma fisonomía que en los años gloriosos de la Edad de Oro. La desertización demográfica propició el mito de la aldea, resumido por Del Molino en un ataque feroz contra Fray Antonio de Guevara, autor del libro Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Llega a llamarlo «caradura» por incluir en sus obras citas falsas y noticias inventadas. Se ve que Del Molino no concuerda con Américo Castro, que defendió las invenciones de quien fue obispo de Mondoñedo («las falsificaciones de Guevara fueron parte de su espectáculo») ni con Álvaro Cunqueiro, que alabó siempre la prosa que critica Del Molino («Fray Antonio es uno de los más sabrosos escritores de las letras castellanas»). Tras sus diatribas, Del Molino expondrá una idea llamativa: la del autoodio de los habitantes de la España vacía. La fundamenta en un fragmento del Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela, en el que éste habla del desprecio de los mozos de Guadalajara hacia las jóvenes que habían ido a servir a Madrid. Seguidamente, y tras exponer la pervivencia del mito de la aldea amable contrapuesta a la urbe viciosa, Del Molino habla de nacionalismo. Porque «al nacionalismo nunca le han gustado las grandes ciudades». Siendo cierto el aserto, no termina de comprenderse bien qué quiere decir con ello. La España vacía podrá mirar con encono a la España urbana, pero no hay constancia de que sea nacionalista. Nacionalista es, precisamente, la España que Del Molino ha dejado fuera de las lindes con que ha demarcado el paisaje que quiere describirnos. En Cataluña, los nacionalistas acusan precisamente de autoodio a los demócratas que denuncian su xenofobia, y nadie mejor que un nacionalista vasco como Arnaldo Otegi para comprobar hasta qué punto puede corromperse el mito del aldeanismo. La España vacía no es un espacio donde haya prendido el nacionalismo, precisamente.
Pero Sergio del Molino insiste en constatar el intento de creación de identidades culturales en la España vacía. Para ello busca una anécdota que pretende elevar a categoría. Es muy crítico con el Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural, una iniciativa nacida en la Universidad de Zaragoza que pretende utilizar la historia para desarrollar turísticamente una zona intercomunitaria especialmente despoblada. Del Molino es contundente a la hora de valorar sus resultados: «Hasta el momento, han fracasado […] han pasado treinta años sin que se note una mejora en esas comarcas». Lo cierto es que el Instituto se fundó en 2014, hace solamente dos años, aunque se base en el Proyecto Segeda, iniciado en 1998, un plan de protección arqueológica que fue desarrollándose con el tiempo hasta derivar en algo más ambicioso desde el punto de vista de la reactivación económica regional. Lo importante, en este caso, no es la lícita crítica al Instituto Celtiberia, sino lo que subyace en ella. Y es que la España vacía lo es también en este libro, desierto demográfico asimismo, pues rara vez nos toparemos con personas de carne y hueso entre sus citas literarias y sus numerosas y entretenidas anécdotas. En el libro no hay una sola mención al momento en que la España vacía hizo amago de llenarse. Jamás se desbordará, pero hubo un punto de inflexión de enorme interés. Los pueblos comenzaron a poblarse con inmigrantes. Gentes venidas de Marruecos, del Perú, de Ecuador, de Rumanía, de Bulgaria…
Hace unos años deambulé por la zona de las Tierras Altas, en la provincia de Soria. El núcleo más poblado es San Pedro Manrique. No llega a los seiscientos habitantes. Me acerqué hasta una buitrera cercana, vislumbré un par de pueblos abandonados en los que había pernoctado unos años atrás e hice una visita a Yanguas (el pueblo originario de los yangüeses de El Quijote), uno de los enclaves más hermosos de la provincia. Aunque era tarde, conseguí comer algo en un pequeño hostal. Violeta, la hija de la dueña, me daba conversación –a su manera, porque apenas balbuceaba cuatro palabras– mientras daba cuenta de un suculento pollo en pepitoria. Era una niña saladísima, y la única de los cerca de ciento veintiocho habitantes que tenía Yanguas. Diez años después la población había disminuido: eran ciento diecisiete, pero se mantuvo gracias a los veintinueve inmigrantes registrados. Una cuarta parte de su censo. En el pueblo vivían ya diez niños menores de dieciocho años, según el INE (aunque en algún reportaje, fechado dos años antes del censo, se habla de veinte niños), para alegría de todos los habitantes, que apreciaron el esfuerzo hecho por los organismos oficiales, desde la municipalidad a la Diputación, para que tal cosa ocurriera. Ni rastro de heterofobia y, por supuesto, ninguna casa quemada como en Gales. El caso de Yanguas no es anecdótico; no es un caso aislado, sino ejemplo y directriz de lo que ocurre en el resto de pueblos del páramo de los que trata este libro.
Si resulta llamativo que el mayor movimiento demográfico de la España vacía, inexistente y terminal desde los años sesenta no se recoja en este libro, igual de sorprendente es que el autor haya reducido los intentos de resurrección al Instituto Celtiberia. En ese páramo que Eugenio Noel describió «como la palma de la mano de un viejo… de su color, con sus resaltos, sus fundas líneas estériles, sus planos añojales, sus manchas grises de vello o de parto» hay inquietud y lucha por evitar la despoblación total y fulminante. Desde instituciones de la Unión Europea se crearon los Grupos de Acción Local, organismos comarcales formados por representantes de diferentes sectores socioeconómicos, encargados de gestionar los fondos europeos del programa de desarrollo rural Leader+. En España hay en torno a ciento cincuenta, y su éxito e influencia dependen siempre del apoyo de las instituciones públicas. Uno de estos grupos, precisamente el que incluye el pueblo de Yanguas, junto a otros sesenta y siete ayuntamientos, es Proynerso (Proyecto Noreste Soria). Basta acercarse por sus instalaciones, cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Ágreda, para comprobar la variedad de sus acciones y la calidad de sus proyectos. Sus publicaciones son modélicas, así como su gestión para las ayudas a la inversión en la zona. Del Molino no habla en ningún momento de estos grupos. Sí lo hace, en cambio, de los neorrurales –aquellas personas que buscan paz y trabajo en aldeas perdidas– en el capítulo dedicado al asesinato del alcalde de Fago, un crimen cometido en 2007 en un pueblo casi deshabitado. Quienes conozcan bien el páramo castellano podrán corroborar que Del Molino es demasiado proclive a la pincelada tremendista y a cierta solemne displicencia, que contrasta con las mejores páginas del libro. Me trae a la mente una viñeta de Don Pako publicada en Gracia y justicia el 9 de febrero de 1935, en la que una acaramelada pareja loa el campo mientras al fondo un lugareño descuartiza a un vecino.
En cualquier caso, el viaje de Sergio del Molino va por otros derroteros, más literarios. Lo que no evita que, en ocasiones, trate de cuestiones más prácticas. Es el caso del capítulo dedicado a la Ley d’Hont, que para el autor es una forma de remediar el secular abandono del agro español: «La España olvidada y ridiculizada, la España de los paletos, de los crímenes y del bestialismo, tuvo una influencia política que ni siquiera bajo las carlistadas del siglo XIX pudo soñar». Todo ello lo resume en una sentencia mil veces leída y escuchada y otras tantas rebatida: «políticamente, un soriano es mucho más poderoso que un madrileño». De ser así, no se entiende por qué Soria sigue siendo una de las provincias más abandonadas de España. En este capítulo, otro de los comentarios del autor tiene que ver con el papel de los políticos a los que votan los escasos ciudadanos de la España vacía, más pendientes de la obediencia al partido que al papel asignado por los votantes: «Los diputados de Soria no van al Congreso a hablar de Soria». En la página del Congreso es posible buscar información sobre los diputados y su actividad parlamentaria. Uno de los últimos diputados por Soria tiene las siguientes estadísticas: 331 preguntas orales, 3.663 preguntas escritas y 239 solicitudes de informes. Basta echar un vistazo a todas esas iniciativas para comprobar que prácticamente el 100% están relacionadas con temas relativos a la provincia de Soria.
No es el único error fácilmente detectable en todo el relato. Hay una imprecisión, acaso nimia, pero que demuestra que la contundencia que reserva el autor para otros escritores (Julio Llamazares, entre otros ejemplos, recibe un tirón de orejas en estas páginas por una pequeñez estilística) podría habérsela aplicado a sí mismo en su tarea de documentarse. En el capítulo dedicado a Las Hurdes olvida un libro que quizá sea el más bello dedicado a esa región: Donde Las Hurdes se llaman Cabrera, de Ramón Carnicer. La primera edición es de 1964 y se reeditó posteriormente en 1985, 1989, 1991, 2007 y 2012. Carnicer, uno de los grandes cronistas de la España vacía, un fino escritor con especial dote para la observación inteligente y la ironía, tiene además otro libro dedicado a Extremadura, Las Américas peninsulares. Del Molino, hablando de los viajeros que recorrieron en su momento Las Hurdes, comenta el de Mauricio Legendre, que describió la región en el libro Las Hurdes. Estudio de geografía humana, y llega a decir que nadie lo leyó hasta que fue editado en español en 2006. De haber seguido los pasos de Carnicer y sus textos sobre Las Hurdes, habría comprobado que el docto y culto leonés lo describe en Las Américas peninsulares, y con mucha precisión en otro de sus libros, Sobre esto y aquello. Fue publicado en 1988 y recoge artículos, conferencias y textos misceláneos de años atrás. El dedicado a Las Hurdes es un completo resumen bibliográfico y cita otro texto de Legendre publicado en el Bulletin Hispanique de Burdeos en 1927.
Otro de los errores tiene que ver con el capítulo donde habla del carlismo y el locutor Joaquín Luqui. Para elaborar su teoría sobre la influencia del carlismo en la España vacía le sigue el rastro a Ramón María del Valle-Inclán, y especialmente a Ciro Bayo, que en 1912 publicó Con Dorregaray. Una correría por El Maestrazgo, unas memorias de su paso por el ejército carlista al mando del comandante Antonio Dorregaray. Del Molino llega a decir que Ciro Bayo se alistó en el ejército carlista por falta de prejuicios, porque los carlistas «estaban más cerca de una verdad, algo que no podía encontrarse en la ciudad». Y asegunda: «El último bohemio creía que los tradicionalistas no eran una caricatura y que estaban en contacto con algo esencial y misterioso que no podía ser conocido desde la ciudad liberal». Que todo un capítulo se articule sobre este fundamento es sorprendente, porque si Ciro Bayo se alistó con los carlistas no fue porque anduviera detrás de ninguna verdad ruralizante, sino porque no pudo alistarse en el ejército liberal. No hace falta irse muy lejos para comprobarlo: lo cuenta él en ese mismo libro de memorias y aventuras, uno de los más entretenidos de su autor. En torno a 1874, Ciro Bayo había obtenido el título de bachiller, contaba con quince años y en un viaje en barco con su madre conoció al general liberal Arsenio Martínez Campos. Le causó una gran sensación y, poco después, se presentó a una convocatoria en la que se solicitaban bachilleres que, una vez pasado un examen, entrarían en el ejército liberal con el grado de alférez. Aunque pasó el examen, su familia –y gracias a la mediación del capitán general del distrito– impidió que se aprobara su ingreso. Con ánimo rebelde y sin pensárselo dos veces, se presentó en el colegio de cadetes de Mosqueruela, perteneciente al ejército carlista, y se alistó allí. Esta es toda la historia, que nada tiene que ver con las divagaciones acerca del ruralismo y el desprecio a la ciudad.
Podría extenderme con otros ejemplos de errores e imprecisiones, pero abundar en ello sería falsear mi propósito acerca del ingenioso artefacto que es este libro. Mi propósito no es otro que recomendar su lectura, por las virtudes que he citado al principio y por la capacidad del autor para la polémica y, muy especialmente, para relacionar ideas y personajes aparentemente contradictorios. ¿Qué papel cumplen en estas páginas, por ejemplo, los cronistas del extrarradio barcelonés Javier Pérez Andújar y Francisco Casavella? ¿Y el grupo argentino Bajofondo? ¿Y el joven poeta del Baztán, Hasier Larretxea? Lo que cuenta de ellos aparece en los mejores capítulos del libro. Son los más inteligentes, y fascina en ellos cómo pasa la sombra del autor por aquellas personas de que quiere hablar con agradecimiento y con entusiasmo. Sin duda, Del Molino está mejor dotado para el elogio que para el denuesto.
Sergio Campos Cacho es bibliotecario, coautor de Aly Herscovitz y colaborador de Arcadi Espada en su libro En nombre de Franco. Los héroes de la embajada de España en Budapest.