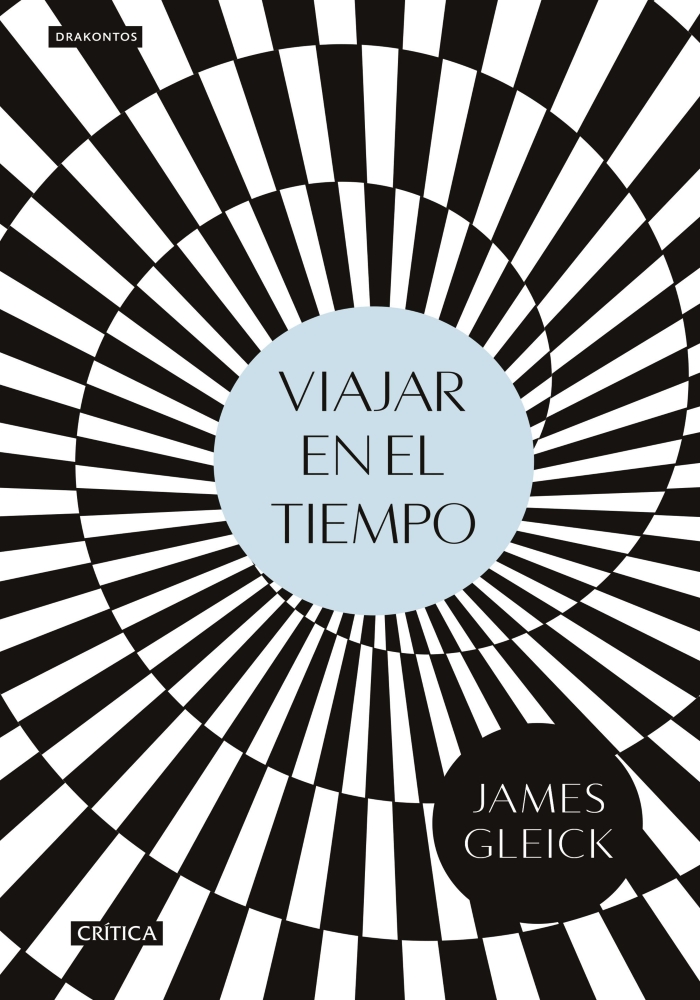«La narrativa ?escribió Ursula K. Le Guin? es el único barco que nos permite navegar por el río del tiempo», pero antes navegó por el espacio, de preferencia por mar. Los argonautas zarparon en busca del vellocino de oro, los griegos lanzaron los bajeles hacia Troya, Eneas huyó con sus naves a Macedonia y así de seguido, sin olvidar los viajes nostálgicos de los héroes trágicos (bien hubiera hecho Agamenón en no volver a Argólida) y el regreso del astuto Odiseo, al cabo de diez años de parrandas. La narrativa siguió yendo y viniendo durante la Edad Media, y tanto John Mandeville como Rustichello de Pisa, autor de Los viajes de Marco Polo, cautivaron a sus lectores con cuentos de maravillas transoceánicas. Desde entonces, la alianza entre los relatos de viajes y el género fantástico no hizo más que afianzarse, aun a contrapelo de sus autores: Jonathan Swift, como dice por ahí Borges, escribió Los viajes de Gulliver para satirizar a la sociedad británica de su época, pero el libro pervive como una fantasía casi autónoma.
Hubo que esperar hasta finales del siglo XX para que los viajeros trascendieran el espacio. Como señala James Gleick en su amenísimo Viajar en el tiempo, el momento puede datarse con exactitud: fue en 1895 cuando apareció el primer viaje temporal en la ficción, fruto de la pluma de un «hombre minuciosamente moderno, que [creía] en el socialismo, el amor libre y la bicicleta». Se llamaba H. G. Wells y alumbró esa extraña invención, por supuesto, en la novela breve La máquina del tiempo. Wells no creó la expresión «viajar en el tiempo», sino «viajero del tiempo» (en inglés, time traveller), que en pocos años daría time travel por derivación regresiva. Esa derivación es sinónimo de influencia. «De un modo u otro ?escribe Gleick?, las invenciones de H. G. Wells tiñen cualquiera de las historias subsiguientes sobre viajes en el tiempo». A Gleick le interesan dos fenómenos: la continuación de esa idea en la literatura de ficción; y su repercusión en la cultura científica real. En consecuencia, su libro es una excitante miscelánea de divulgación, crónica cultural, crítica literaria y hasta biografía.
Hoy día, cuando cualquiera de nosotros lleva una vida expuesto a innumerables relatos sobre viajes en el tiempo plasmados en películas, series, novelas y dibujos animados (un favorito: el episodio de Los Simpson en que Homer viaja a la prehistoria, pisa sin querer una lagartija y cambia la filogénesis de la humanidad entera), cuesta creer que la noción tenga poco más de un siglo. Gleick considera sus posibles predecesores, pero aun haciendo un repaso enciclopédico de la historia literaria, encuentra sólo un puñado de relatos sobre visiones de futuro o personajes que despiertan al cabo de largas ensoñaciones, como en un cuento del Mahabharata o en la fábula «Rip Van Winkle», de Washington Irving (una mención que se le escapa, curiosamente, es «El brujo postergado», de don Juan Manuel). Aun con antecedentes, Wells concibió una imagen hasta entonces única: la autopista de dos vías por la que el héroe, sin moverse de su sitio, puede unir el presente, el pasado y el futuro a través de la «cuarta dimensión».
La frase figura en La máquina del tiempo, con una apostilla tramposa («¿Puede existir un cubo instantáneo?»), aunque Gleick señala que también «estaba en el ambiente». Así como no parece casual que un viajero inglés abandone el espacio cuando la Europa de los imperios estaba quedándose sin lugares exóticos, tampoco lo es que lo hiciera cuando los físicos y filósofos estaban centrándose como nunca antes en la naturaleza y las propiedades del tiempo. Gleick, un divulgador de primera línea sobre materias como la física del caos o la historia de la información, se mueve con comodidad en este terreno. Nos remite oportunamente a Henri Bergson y sus elucubraciones sobre la durée o el tiempo de la conciencia y repasa los comentarios de filósofos menos conocidos. También recuerda que diez años después de Wells, en 1905, Einstein haría estallar el tiempo newtoniano con la publicación de su teoría de la relatividad especial.
Todo parece indicar, en cualquier caso, que Wells no vio el potencial netamente narrativo de la idea. La máquina del tiempo empieza siendo un viaje al estilo del de Gulliver, una suerte de etnología imaginaria sobre dos especies descendientes de los humanos, y acaba con una visión desolada de la muerte del planeta, cuando no queda absolutamente nada de ninguna civilización. A Wells, como a Aldous Huxley, le interesaban cuestiones relativas a la historia y el futuro de la humanidad. Pero la máquina del tiempo prometía nuevos temas, y en manos de sus sucesores permitió nada menos que la entrada de la paradoja en la narración, hasta convertirla en su motor. El viajero de Wells es un antepasado directo de Marty McFly, pero este último nunca habría nacido de no ser por la fecunda ciencia ficción de comienzos del siglo XX. También es cierto que, a fin de que la imaginación narrativa produjera una obra maestra como Regreso al futuro (1985) ?y lo digo en serio?, hubo que pasar por una seguidilla considerable de malos relatos pulp y películas de serie B. Aun después tuvimos que soportar fantasías idiotas como Las alucinantes aventuras de Bill y Ted (1989).
El libro de Gleick se demora en algunos relatos de la ciencia ficción clásica, cuyos argumentos disparatados debe resumir en detalle para sacar una gota de iluminación filosófica; pero tampoco se le escapan las verdaderas joyas del género, como «Por sus propios medios», publicado en 1941 por el entonces joven escritor Robert A. Heinlein, que imaginó el cruce de un personaje llamado Bob con diversas encarnaciones de sí mismo. Gleick llama al cuento ?en el que distintos Bob van apareciendo por un portal de su despacho, suscitando la confusión de todos? «el ejercicio sobre los viajes en el tiempo más enrevesado, complejo y cuidadosamente urdido que se había escrito hasta la fecha»; y sólo su descripción, con diagrama de Minkowski incluido, da vértigo. Pero Heinlein se superaría a sí mismo en 1959 con «Todos vosotros zombis» (inspirador de la estupenda película Predestinación, de 2014), cuyo protagonista, un desconcertado viajero del tiempo, resulta ser hermafrodita, cambia de sexo, tiene relaciones sexuales con su encarnación anterior (o posterior, según se mire) y engendra un bebé que acaba siendo él mismo. Más paradójico, imposible.
La anterior es una versión benévola de la «paradoja del abuelo», que aparece de distintos modos en muchas obras de ciencia ficción: si viajo en el tiempo y mato a mi abuelo, ¿cómo puedo haber nacido para para hacer el viaje y cometer el asesinato? (Regreso al futuro le agrega una vuelta edípica a ese planteamiento.) Pero, sin duda, la paradoja es un problema que pertenece al ámbito del enunciado, no de la realidad. Como dice Gleick en otro lugar, los relatos sobre viajes en el tiempo se basan siempre en un truco. ¿Cuál? «Todas las paradojas son bucles temporales. Todas nos obligan a pensar en la causalidad. ¿Puede un efecto preceder a su causa?» Lógicamente, no. Aun así, no le pregunten a un lógico profesional, porque ampliará esa intuición en docenas de páginas, y quizá hasta la contradiga. Tal vez escriba cosas como la siguiente:
La afirmación de que no existe un sistema uniparamétrico de triespacios ortogonal a las líneas-x? se sigue inmediatamente de la condición necesaria y suficiente que debe satisfacer cualquier espacio vectorial v en un tetraespacio si se quiere que exista un sistema de triespacios en todos los puntos ortogonal a los vectores del espacio.
Así Kurt Gödel, que, en esa frase, según Gleick, habla del continuo espacio-tiempo de Einstein. Si usted la entendió antes de la glosa, felicitaciones; si, como en mi caso, no la entiende siquiera después, apreciará aún más una de las ideas centrales de Gleick sobre los enfoques «científicos» de la cuestión. Es esta: «Dudo que cualquier otro fenómeno, real o imaginario, haya inspirado más análisis filosóficos desconcertantes, enrevesados y, en última instancia, inútiles que el viaje en el tiempo». Gleick también aventura que los físicos están condicionados por demasiada ciencia ficción.
Uno detecta allí una nota de fastidio, y la impresión se refuerza con el correr del libro, pero no cabe duda de que a Gleick le fascina la historia de la necedad intelectual, así como los esfuerzos dignos de Bouvard y Pécuchet que han hecho algunos científicos para salvar sus hipótesis. A su entender, Gödel, cuya monografía «Soluciones a las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein» hipotetizaba la posibilidad del viaje en el tiempo, puso «el listón muy bajo»: en la pura matemática. Einstein mismo fue «más cauto», señala Gleick, y advirtió que debe sopesarse si las ecuaciones de Gödel «van a ser excluidas o no sobre la base de la física», es decir, el universo. En la misma línea, una de las refutaciones de Gödel más contundentes que hay (aun siendo anecdótica) es la de Stephen Hawking: si viajar en el tiempo fuera posible, estaríamos inundados por turistas del futuro. Hawking sabe bien de lo que habla, no sólo por ser un eminente físico teórico, sino por ser inglés. ¿Hay alguien más ducho que los ingleses en turismo?
En un capítulo dedicado a la obsesión con el tiempo rayana en la estulticia, Gleick considera el caso de lo que podría llamarse «turismo futuro estacionario», o también «arqueología dirigida»: la moda estadounidense de enterrar cápsulas con objetos especialmente fechados para su descubrimiento por las generaciones venideras. El 25 de mayo de 1940, por ejemplo, se enterró en Atlanta una que contenía un «Mickey Mouse y una botella de cerveza, una enciclopedia y una revista para los amantes del cine», a fin de guardar «nuestra civilización». Olvidaron el destapador. Comenta Gleick: «la cápsula del tiempo es un invento característico del siglo XX, una máquina del tiempo tragicómica [que] no va a ningún lugar, permanece inmóvil y espera».
Esa tragicomedia no merecería incluirse en un libro sobre la idea pionera de Wells si no hallara un eco profundo en la psique humana. «Los creadores de cápsulas del tiempo ?escribe Gleick? proyectan algo hacia el futuro, pero más que nada se trata de su propia imaginación». ¿No hacen lo mismo los escritores, o incluso los sofisticados físicos que intentan probar que entre las leyes del universo hay trampillas ocultas o bucles que permiten escapar de la realidad? Como demuestra Gleick con un apabullante abanico de referencias, el viaje en el tiempo es, en esencia, un anhelo. Es un experimento mental propulsado por una suerte de añoranza, que bien puede dirigirse al futuro o al pasado, pero que sin duda quiere escapar de lo que el autor llama, en las últimas y resonantes palabras del libro, «el ahora infinito». De ahí que la narrativa, como dice Le Guin, sea el único barco que nos permite navegar por el río del tiempo, con el corolario de que sólo podemos hacerlo imaginariamente. Para muestra, me quedo con un episodio que Gleick no menciona, pero que ilustra muchas de sus preocupaciones.
El 21 de octubre de 2015 se celebró de manera extraoficial lo que muchos entusiastas llamaron el «día de Regreso al futuro». Era la fecha, de acuerdo con la segunda entrega de la trilogía, en la que Marty y Doc llegaban al futuro desde el remoto año de 1985. Y lo que se dice llegar, llegaron. En la emisión de ese día del programa Jimmy Kimmel Live!, el presentador homónimo empezó a referirse a la efeméride, como hace siempre en su monólogo inicial con los sucesos de actualidad, cuando se apagaron las luces del estudio, el escenario se llenó de humo y relámpagos y entró el famoso DeLorean que hace las veces de máquina del tiempo, para dejar salir a Marty y Doc, interpretados por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. El público se volvió loco: los aplausos y gritos se prolongaron durante más de un minuto. Incluso Jimmy Kimmel, sonriendo de oreja a oreja, se mostraba encantado de asistir a semejante momento histórico, por mucho que el momento fuese falso. Enseguida se instaló la incómoda verdad.
Cuando los actores empezaron el sketch preparado con Kimmel, quedó claro que la chispa de los ochenta había desaparecido. Lloyd, a sus setenta y cinco años, parecía tener problemas para recordar el texto, y ciertamente no encajaba una sola réplica en el momento justo. El caso de Michael J. Fox era aún más triste, pues el actor lleva más de dos decenios lidiando con el parkinson y apenas lograba farfullar sus líneas a toda prisa, de un modo casi inaudible. Ambos, ni que decir tiene, estaban treinta años más viejos. Lo único que no había cambiado era el DeLorean, pero esa máquina fabulosa servía para destacar exactamente lo opuesto que sugiere en la ficción: no hay manera de dominar el tiempo. El tiempo, por el contrario, nos consume. Literalmente, nos hace polvo. ¿Cómo no soñar con artilugios que se tomen la revancha?
Martín Schifino es crítico literario y traductor. Entre sus últimas traducciones figuran las de James Joyce, Retrato del artista adolescente (Madrid, La Oficina de Arte y Ediciones, 2017); Joseph Mitchell, La fabulosa taberna de McSorley (Barcelona, Jus, 2017); y Victor Segalen, Ensayo sobre el exotismo. Una estética de lo diverso (Madrid, La línea del horizonte, 2017).