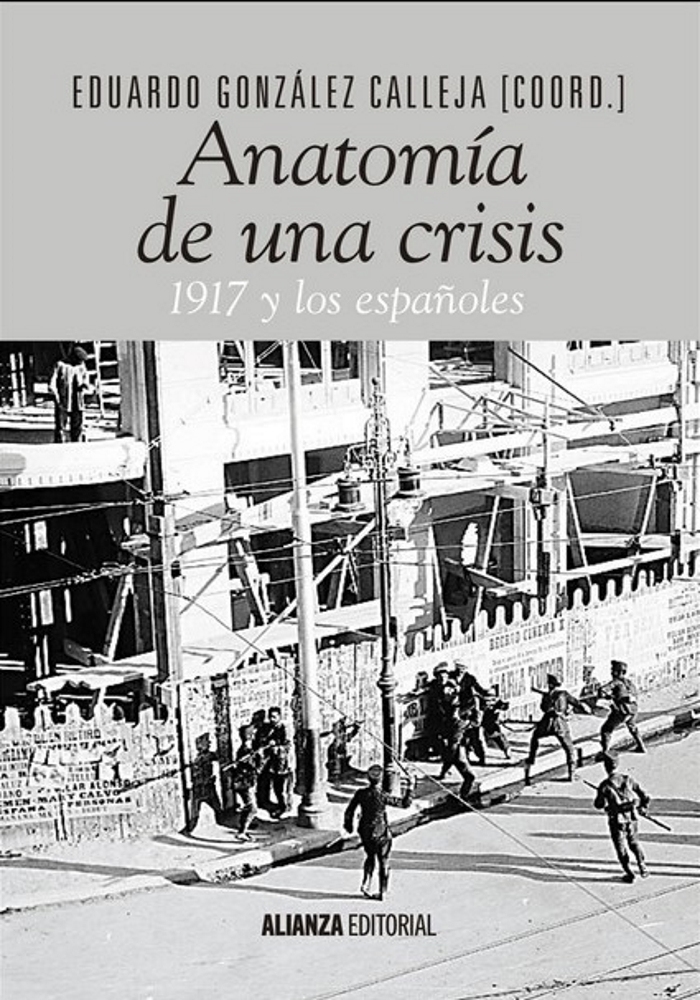«¿Cuántos vatios consume esta ciudad de los placeres?», pregunta la enviada especial del Kremlin al productor de cine que trata de seducirla apelando a los méritos de París, con el fin de retener así al compositor ruso con el que quiere hacer una película. Hablamos del espléndido remake de Ninotchka que firmó el armenio Rouben Mamoulian en 1957 de la mano de Cyd Charisse y Fred Astaire, llena de punzantes bromas a costa del comunismo y de inolvidables números musicales. Ni que decir tiene que la inflexible apparatchik termina desertando y el autor de Oda al tractor se complace en adaptar sus composiciones para el consumo de masas. Pero si traigo aquí a colación esa pregunta es porque tiene el acierto de sintetizar el problema que plantea el tipo de transición ecológica delineado por el plan estratégico España 2050 que la Moncloa presentó con su boato habitual hace un par de semanas.
Si nos tomamos el plan en serio, desvinculándolo de sus usos propagandísticos, hay que ocuparse de sus contenidos. Entre ellos, la cuestión de la sostenibilidad ambiental ocupa un lugar prominente, ya que las decisiones que se adopten en ese terreno pueden —según cuáles sean— condicionar al resto de las políticas públicas. Estos días, sin ir más lejos, ha entrado en vigor una reforma de la facturación eléctrica que tiene propósitos educativos, en la medida en que trata de cambiar —la letra con euros entra— los hábitos de consumo de los ciudadanos españoles. La lectura del capítulo dedicado a la transición ecológica demuestra conocimiento de la literatura especializada, o al menos de una parte de la misma, razón por la cual seguramente abusa del tiempo futuro a la hora de describir cómo será la sociedad en el año 2050: servidumbres de la prospectiva. Ya que hablamos de escenarios y probabilidades, quizá podría haberse suavizado ese rasgo de estilo en beneficio de algún tipo de condicional o subjuntivo. Al fin y al cabo, el propio informe admite que es difícil anticipar lo que pasará de aquí a entonces y por esa razón se toma como referencia un escenario —en sí mismo plausible— en el que la mitigación del cambio climático no alcanza todos sus objetivos, pero se logra «una reducción moderada del ritmo de emisiones actuales».
Ahora bien, el propio informe advierte de que para describir la sociedad española del año 2050 es necesario combinar distintas tendencias, entre ellas «la dinámica demográfica mundial, los cambios en los estilos de vida o los avances tecnológicos». ¡Casi nada! Hayek protestaría diciendo que el comportamiento de los sistemas complejos no se deja predecir; y tendría razón. De hecho, aquí no nos las vemos solamente con lo que sucede dentro de la sociedad, sino con el efecto que las interacciones socionaturales tendrán sobre la habitabilidad del planeta para los seres humanos. A su vez, el impacto del ser humano sobre los sistemas naturales está mediado por la cultura (en sentido amplio) y la tecnología, además de condicionado en términos brutos por la demografía. Estos dos últimos factores, en particular el desarrollo tecnológico, serán decisivos para determinar la forma que terminen adoptando las relaciones socionaturales allá por el año 2050. Por ejemplo, el informe da por hecho que los combustibles fósiles jugarán un papel marginal en la alimentación de la mayoría de los dispositivos de uso común para esa fecha, porque se espera que los esfuerzos que se realizan en esa dirección darán fruto; más difícil es anticipar cuál será a su vez el impacto medioambiental de esas nuevas fuentes de energía una vez pasen a emplearse masivamente.
De la lectura del informe se desprende, no obstante, una cierta ambivalencia. Sus referencias a la transformación tecnológica y energética sugieren por momentos la aceptación de un marco modernizador que apuesta por la adaptación del capitalismo antes que por su abolición o superación. Su apuesta por la desaparición completa de los combustibles fósiles se antoja optimista, empero, toda vez que se sigue rechazando el recurso a la energía nuclear; la descripción del futuro se parece aquí mucho a una prescripción. Por momentos, el informe España 2050 parece apuntar en una dirección muy distinta cuando —caramelo para la prensa escéptica— señala que
«en las próximas décadas, la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal, la cantidad de prendas de ropa que compra, o el número de dispositivos digitales y electrodomésticos nuevos que adquiere al año. También tendrá que volverse más comedida en sus desplazamientos (sobre todo cuando estos se realicen con medios altamente contaminantes), y prestar atención a la huella ambiental que su consumo genera más allá de nuestras fronteras».
¡Adiós a los viajes del Imserso! Y si se hacen, serán en tren; o eso tenemos que suponer. También hay que olvidarse de las parrilladas, así como de caer en las tentaciones de esa fast-fashion que facilita una continua renovación del vestuario personal. En cuanto a importar bienes de otros países, ya sean auriculares coreanos o ediciones norteamericanas de películas de culto, conviene ir pensándoselo también. Ante semejantes limitaciones, alguno se preguntará: energía renovable, ¿para qué?
Se dibuja así un contraste entre dos narrativas diferentes sobre el futuro, que a grandes rasgos se corresponden con los imaginarios del ecomodernismo y del decrecentismo. Cada uno de ellos propone un camino diferente a la sostenibilidad medioambiental, pero también guarda una relación distinta con el ideal emancipatorio que ha propulsado a la modernidad hacia delante y más allá. No se olvide que el progreso de las sociedades humanas en los últimos trescientos años ha creado las condiciones para la gradual atenuación de las necesidades materiales de los individuos, que es el presupuesto para la realización personal a través del ejercicio de la autonomía personal. Al hacerlo, sin embargo, ha creado riesgos medioambientales que amenazan con obstaculizar ese mismo progreso material y, con ello, la continuación del proceso de emancipación humana en un sentido moderno que compartían Karl Marx y Adam Smith. De ahí que el sentimiento de apertura utópica con que solíamos contemplar el porvenir se haya visto reemplazado en Occidente por una sensación opuesta, a saber, la de que vivimos un cierre distópico que apenas nos deja respirar.
Abundan así quienes denuncian la aparente incapacidad de la democracia moderna para garantizar las condiciones materiales de su propio desarrollo. Y de esa circunstancia se deduce la necesidad imperiosa de que el ideal emancipatorio se separe de la noción tradicional del progreso; aquella que animaba a los seres humanos a controlar el mundo natural. Es el viejo argumento de los límites al crecimiento, cuya primera aparición pública de importancia tuvo lugar en 1972 con el famoso Informe al Club de Roma. A la vista de los desafíos planetarios que caracterizan el Antropoceno, se diría entonces que las ideologías expansionistas de la modernidad han de ser sustituidas por visiones del futuro que enfaticen la autocontención material; recordemos que los verdes alemanes se presentaban en los años 70 como jenseits von rechts und links, más allá de la izquierda y la derecha, declarando con ello su rechazo parigual a los industrialismos capitalista y comunista.
Es ahí donde se sitúa la alternativa decrecentista, cuya descripción de la sociedad sostenible se parece mucho a la que viene realizando el ecologismo radical desde los años 70. Se apuesta por un mundo desglobalizado en el que viajaríamos poco y comerciaríamos menos, donde habitaríamos comunidades autosuficientes menos orientadas al consumo de bienes que a un florecimiento humano enraizado en el cultivo de los vínculos personales y el disfrute del ocio. El teórico político irlandés John Barry tiene acuñada una fórmula resultona: «low-carbon, high quality life». ¡Menos es mejor! Si bien se mira, este paisaje armónico recuerda al de la sociedad sin clases marxista: allí donde desaparecen los conflictos, las cosas se administran y uno decide si es poeta o fontanero.
Se supone que este es un modelo deseable de sociedad. Y los autores del capítulo correspondiente en el informe España 2050, cuyo bosquejo de la sociedad del porvenir no es tan restrictivo como el de los decrecentistas estrictos, depositan sus esperanzas en la recepción social positiva que tendría una sociedad menguante. Escriben:
«Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía. (…) En un plano más amplio, existe literatura que demuestra que un mayor gasto en comida, vivienda, automóviles u otros servicios no guarda una relación directa con un mayor nivel de satisfacción vital».
Esta afirmación proviene de la literatura científica —hablamos de psicología, sobre todo— que señala cómo los incrementos marginales en nuestro nivel de renta no aumentan nuestro bienestar de forma proporcional. Hay truco: eso solamente sucede a partir de un cierto nivel de renta. Y es lógico: ir a un buen restaurante ocasionalmente no es lo mismo que hacerlo a diario. El decrecentismo parece confiar en que se alcanzará un equilibrio virtuoso (y estático) en el que disfrutaremos del preciso nivel de renta que nos hace felices mientras aceptamos —¿todos?— abandonar la búsqueda de satisfacciones materiales suplementarias. De qué manera se podrá mantener ese nivel suficiente de bienestar material una vez removidos los incentivos para la mejora individual, no se aclara en ninguna parte. De ahí que haya corrientes del decrecentismo que prefieran no subordinar el éxito de su propuesta a la necesidad de reducir el impacto antropogénico por razones de sostenibilidad: lo que ha de hacerse a regañadientes quizá no se haga nunca. Esa dependencia causal es una debilidad: si pudiéramos seguir volando gracias a las innovaciones tecnológicas, ¿qué sucedería con el ideal decrecentista? En otras palabras, decir que el crecimiento económico indefinido es insostenible no garantiza el tipo de adhesión que el decrecentismo necesita. Se trata entonces de argumentar que el crecimiento es indeseable por razones morales o relativas a la vida buena; el capitalismo nos conduce hacia falsos valores que nada tienen que ver una auténtica realización personal. El objetivo es así que abracemos eso que Samuel Alexander llama «simplicidad voluntaria». Según los decrecentistas, disfrutaríamos de otro tipo de prosperidad: seríamos ricos en tiempo libre, creatividad individual, ocupaciones satisfactorias. A la pregunta de Ninotchka —«¿Cuántos vatios consume esta ciudad de los placeres?»— se responde así que es necesario apagar las luces temprano y vivir de otra manera.
Sin embargo, la compatibilidad del decrecimiento con la democracia no es el único problema que aqueja a esta propuesta. Uno de ellos consiste en la minusvaloración de las necesidades materiales humanas, incluida la energía; incluso si desmantelásemos el capitalismo, querríamos al menos comer y resguardarnos de los elementos. Y solemos querer más cosas, por ejemplo un servicio público de salud capaz de aplicar las innovaciones correspondientes: ¿de qué manera se financiará y sostendrá en un mundo que decrece? La teoría decrecentista tiene mucho de salto al vacío; las condiciones existentes en un mundo que ya no crece difícilmente coincidirán con las que anticipan los pensadores que especulan sobre ellas. Los decrecentistas sostienen que la nueva sociedad seguiría siendo democrática y pluralista, si bien estas dos afirmaciones descansan antes en un desideratum que en una argumentación plausible. Al fin y al cabo, ¿no habría de abandonar el Estado en semejantes circunstancias toda pretensión de neutralidad, obligando por el contrario a sus ciudadanos a adoptar una única forma de vida permisible? ¿No sería más razonable esperar que la escasez derivada de la contracción económica conduciría a formas autoritarias de gobierno?
Esta insoslayable dificultad se plantea ya, de hecho, con la propia transición hacia el decrecentismo. ¿De verdad puede conducirse democráticamente? El líder conservador Pablo Casado ha dicho que la política no puede interferir de esa manera en la vida de las personas, obligándoles a comer menos carne o tener menos ropa. Y tiene razón, si conservamos el marco normativo y jurídico propio de la sociedad liberal. Pero no tiene toda la razón, ya que el liberalismo tampoco puede suicidarse en nombre de la libertad o la autonomía; una comunidad política puede establecer ciertas restricciones si lo entiende necesario o justo. ¿Acaso no pagamos impuestos? Pero la tensión entre el decrecimiento y la democracia es evidente: cabe esperar una legítima resistencia al primero por parte de los electorados. Aquí es donde se plantea el dilema decrecentista: tiene que elegir entre convencernos moralmente de sus bondades o poner todos los huevos en la cesta del imperativo sostenible.

Sucede que hay una alternativa: el ecomodernismo. Se trata de la evolución natural de la rama heterodoxa del ecologismo, que converge con el paradigma de la modernización ecológica que ha informado la política medioambiental de los países occidentales en las últimas décadas. Por ecomodernismo hay que entender la búsqueda de la sostenibilidad a través de la innovación: tecnológica, científica, productiva, social, política. En lugar de reducir la actividad humana, se trata de reducir su impacto ambiental en una medida suficiente, al tiempo que se toman medidas para conservar un mundo natural al que se atribuye valor propio. Ni que decir tiene que el ecomodernismo será rechazado por quienes persiguen acabar con el capitalismo. No obstante, ha sido defendido por algunos pensadores como un enfoque compatible con una socialdemocracia global y, de hecho, como la única manera de incorporar a los países pobres al camino del desarrollo. El Manifiesto Ecomodernista define así el «buen Antropoceno» como aquel donde «los seres humanos usan su creciente poder social, económico y tecnológico para mejorar la vida de la gente, estabilizar el clima y proteger el mundo natural». La premisa ecomodernista es que los objetivos ecológicos solo pueden perseguirse a partir de un cierto umbral de desarrollo; las sociedades pobres no pueden permitirse ese lujo. Más aún, la modernización no es una máquina alienadora que impide el florecimiento humano, sino marco que la hace posible al proporcionar altos estándares de vida y asegurar las libertades personales.
Salta a la vista que el ecomodernismo posee también elementos utópicos, hasta el punto de que puede considerársele la gran utopía positiva del Antropoceno: aquella que promete combinar abundancia material, libertad personal y sostenibilidad medioambiental. No obstante, el ecomodernismo es también la prueba de que no hay una sola manera de responder a los desafíos del Antropoceno. El ideal emancipatorio de la modernidad podría así sobrevivir al Antropoceno: en lugar de una emancipación inconsciente que desconoce la existencia de límites al impacto humano sobre el planeta, se trataría de dar forma a una emancipación reflexiva que se basa en la reorganización de las relaciones socionaturales; incluyendo, deseablemente, la discutible relación que mantenemos con los animales. Mientras que una agenda decrecentista es difícilmente compatible con el ideal moderno de emancipación, la estrategia ecomodernista puede reformularlo en tanto que promete bienestar material para todos en un planeta sostenible.
Es así evidente que el ecomodernismo puede sortear con mayor facilidad el obstáculo que representa —a estos efectos— la toma democrática de decisiones. Parece difícil ganar elecciones prometiendo renunciar al crecimiento económico y limitando las libertades personales, sobre todo porque otros partidos prometerán lo contrario. Si adopta una forma democrática, el decrecentismo ha de confiar en que los ciudadanos aceptarán la necesidad de cambiar dramáticamente su vida. Pero si se les presenta una alternativa, quizá no se dejen convencer tan fácilmente. Al fin y al cabo, el Antropoceno es en buena parte el resultado de la democratización de los placeres materiales antes disfrutados por las minorías adineradas: del coche al turismo, pasando por el kiwi fuera de temporada, los electrodomésticos y el entrecot a la pimienta. Y la diferencia política es clara: no es lo mismo decir al electorado que el confort material no puede sostenerse por razones de insostenibilidad, que persuadirle de que no debe seguir llevando una vida en la que el consumo banal de bienes o experiencias juega un papel decisivo.
Tal como sugieren las ambigüedades del informe España 2050, parte de la discusión venidera tendrá por objeto determinar qué conductas habrán de ser eliminadas del catálogo de la sociedad liberal por razón de su impacto ambiental. Claro que no se tratará de las conductas aisladamente consideradas, sino de su agregación masiva: el problema no es el viaje en avión, sino la cantidad total de aviones que surcan los cielos. ¡Y así sucesivamente! La alternativa, ya se ha dicho, es una estrategia ecomodernista que tenga éxito transformando el capitalismo liberal y refinando el modo en que nos relacionamos con el mundo no humano: no solo por su bien, sino también por el suyo. Políticamente, salvo que lleguen a instaurarse «Leviatanes climáticos» (la expresión es de Geoff Mann y Joel Wainwright) que impongan la austeridad material a grandes masas de población, se trata de la opción más realista. Por lo demás, si la vía ecomodernista tiene éxito a la hora de desarrollar innovaciones tecnológicas e institucionales que hagan posible la sostenibilidad de las relaciones socionaturales en el Antropoceno, ningún país dejará de aplicarlas; sean cuales sean los planes que haya diseñado por su cuenta para el futuro más o menos lejano. Ya veremos –o algunos verán– cómo será España 2050; de momento, toca discutir abiertamente cómo querríamos que fuera.