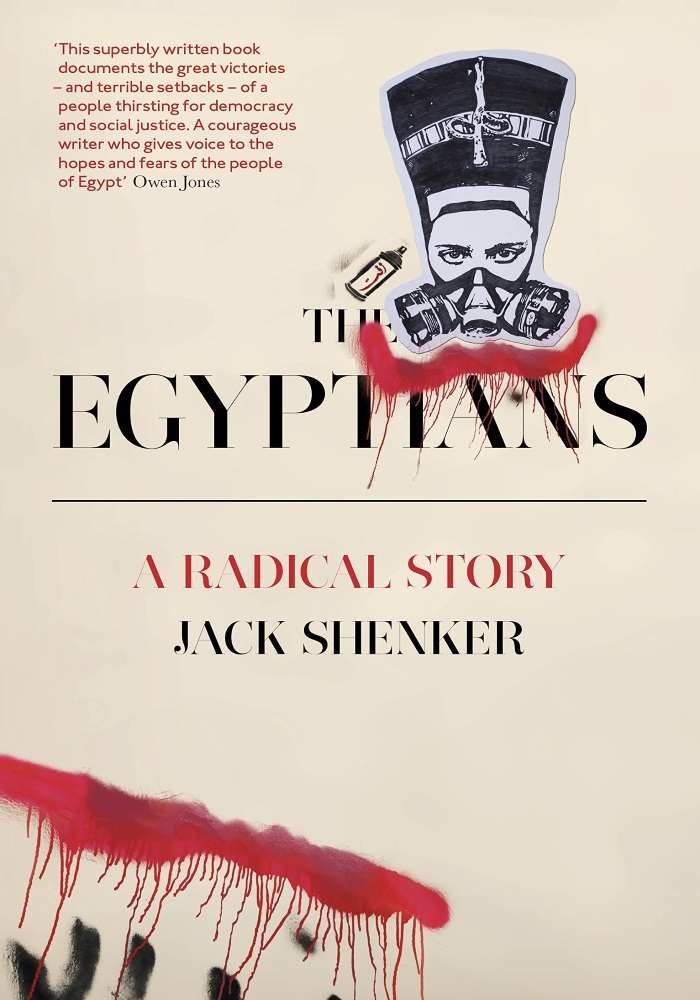Simone Weil nunca produce indiferencia. Su peripecia personal aún despierta asombro. De orígenes judíos, se acercó al catolicismo a partir de una experiencia mística, pero no llegó a bautizarse por considerar que su alma aún debía recorrer un importante trecho para merecer la gracia de los sacramentos. Nacida en una familia burguesa, fue profesora de filosofía durante un tiempo, pero no tardó en abandonar las aulas para trabajar como simple operaria de una fábrica. Su constitución débil y su mente inquieta le impidieron adaptarse a una rutina laboral extenuante. Siempre recordó sus días en una cadena de montaje como una vivencia humillante e incompatible con la dignidad humana. Cuando estalló la guerra civil española, se unió al bando republicano, integrándose en la Columna Durruti. Aunque se desplazó hasta el frente aragonés, no participó en ninguna escaramuza. Se consideraba pacifista y revolucionaria. Más tarde, desempeñó tareas administrativas en la Francia libre del general De Gaulle. Solicitó combatir en las filas de la Resistencia, pero se estimó que carecía de las aptitudes necesarias. Enferma de tuberculosis, se impuso las mismas restricciones alimenticias que soportaba la población de la Francia ocupada, lo cual agravó su estado hasta provocarle la muerte en 1943. Sólo tenía treinta y cuatro años. La mayor parte de su obra se publicó de forma póstuma.
Simone Weil vivió su acercamiento a la fe católica como una experiencia problemática. No se mostró rebelde con Dios –«no deseo otra cosa que la obediencia en su totalidad, es decir, hasta la cruz»–, pero sí reacia a los mandatos de la Iglesia. Estimaba que permanecer en el umbral, absteniéndose de los sacramentos, podía constituir «un contacto más puro que la participación en ellos», sobre todo cuando se desean ardientemente. No aceptar el bautismo no significa rehuir el designio de la gracia, sino someterse a ella. La gracia actúa «bajo la forma que Dios quiera». Dado que no depende de nuestra voluntad, «¿por qué, entonces, preocuparse? No es en mí en quien debo pensar, sino en Dios. Es Dios quien debe pensar en mí». Weil se muestra escéptica sobre la inmortalidad del alma. El mundo le parece un extraordinario don que no necesita justificarse con la expectativa de la eternidad, un atributo que tal vez sólo pertenece a Dios. La inmortalidad no le parece tan esencial como el seguimiento. Su corazón le demanda compartir el destino de Cristo, estar a su lado hasta el final, no huir como los apóstoles, sino apurar el cáliz del martirio: «Lo que yo llamo buen puerto, como usted sabe, es la cruz –escribe al padre Perrin–. Si no me es dado merecer algún día la participación en la cruz de Cristo, sea, al menos, en la del buen ladrón. De todos los personajes, aparte de Cristo, que aparecen en el evangelio, el buen ladrón es con mucho al que más envidio. Haber estado junto a Cristo, en su misma situación, durante la crucifixión, me parece un privilegio mucho más envidiable que estar a su derecha en su gloria».
En 1938, Simone Weil pasa diez días en Solesmes y asiste a los oficios que se celebran entre el domingo de Ramos y el martes de Pascua. Atormentada por unas migrañas que le producen un intenso malestar, advierte que el dolor no es una desgracia, sino la oportunidad de participar en la pasión de Cristo, liberándose de las servidumbres que nos mantienen apegados a cosas triviales. En noviembre de 1938, mientras lee «Love», un célebre poema de George Herbert, siente la cercanía de Cristo. No es una visión, sino algo más íntimo y profundo: «Cristo mismo descendió y me tomó […]. En mis razonamientos sobre la insolubilidad del problema de Dios no había previsto la posibilidad de un contacto real, de persona a persona, aquí abajo, entre un ser humano y Dios […]. En este súbito descenso de Cristo sobre mí, ni los sentidos ni la imaginación tuvieron parte alguna; sentí solamente, a través del sufrimiento, la presencia de un amor análogo al que se lee en la sonrisa de un rostro amado».
Simone Weil y su familia abandonan Francia cuando los nazis ocupan la mitad del país y convierten el resto en un protectorado. A pesar del infortunio, la fe de Weil no se tambalea. Desde Casablanca, escribe: «Es en la desdicha misma donde resplandece la misericordia de Dios, en lo más hondo de ella, en el centro de su amargura inconsolable. Si, perseverando en el amor, se cae hasta el punto en el que el alma no puede ya retener el grito “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, si se permanece en ese punto sin dejar de amar, se acaba por tocar algo que ya no es la desdicha, que no es la alegría, que es la esencia central, intrínseca, pura, no sensible, común a alegría y al sufrimiento, y que es el amor mismo de Dios». Weil reitera que el amor a Dios puede prescindir de la inmortalidad: «Aun cuando no hubiera nada más para nosotros que la vida terrena, aun cuando el instante de la muerte no nos aportase nada nuevo, la sobreabundancia infinita de la misericordia divina está ya secretamente presente, aquí, en toda su integridad». Weil siente la obligación de orientar su vida al servicio de los otros. El ser humano que no hace nada por sus semejantes, el que escoge lo más fácil, rehuyendo la solidaridad y el compromiso, se parece a la higuera estéril que maldijo Cristo: «El sentimiento de ser para Cristo como una higuera estéril me desgarra el corazón».
Simone Weil desprecia la posibilidad de quedarse en Estados Unidos, donde su familia ha encontrado refugio. Tras una breve estancia, viaja a Londres. No puede permanecer indiferente ante el sufrimiento causado por la guerra. Su conciencia exige que se arriesgue, que sufra penalidades, que conozca el peligro. Cuando llega a Londres, manifiesta su deseo de asumir tareas de riesgo. Sueña con saltar en paracaídas sobre la Francia ocupada, participar en actos de sabotaje, rescatar a los infortunados que han caído en manos de los nazis. Mendiga, reconoce, una misión que salve vidas, aunque a cambio ella pierda la suya. Su petición sólo despierta estupor. No tiene formación militar. Es una mujer, no un soldado. Se le asignan actividades de carácter intelectual y administrativo. Weil acepta, pero se impone a sí misma un durísimo régimen de trabajo. Casi nunca abandona su despacho, se alimenta frugalmente, a veces duerme en el suelo o apoyada en su mesa. Su salud se deteriora rápidamente. Hospitalizada, los médicos no logran salvar su vida. Muchos pensarán que Weil se inmoló inútilmente, pero yo creo que se limitó a encarnar el imperativo formulado en una de sus últimas anotaciones: «El mundo tiene necesidad de santos como una ciudad con peste tiene necesidad de médicos. Allí donde hay necesidad, hay obligación». Su trayectoria y su fe producen perplejidad en nuestra época desencantada. Sin embargo, el mundo sigue necesitando santos, personas que vivan y mueran conforme a sus convicciones; no por fanatismo, sino porque la existencia sólo adquiere sentido y plenitud cuando no retrocede ante el dolor y el sacrificio. Simone Weil quiso imitar al Cristo en agonía, desamparado, impotente y fracasado, pues entendió que constituía la máxima expresión de amor al hombre y a la tierra. Podemos dudar de su fe, pero no de su honestidad. No fue una higuera estéril, sino una higuera fecunda y rebosante de frutos.