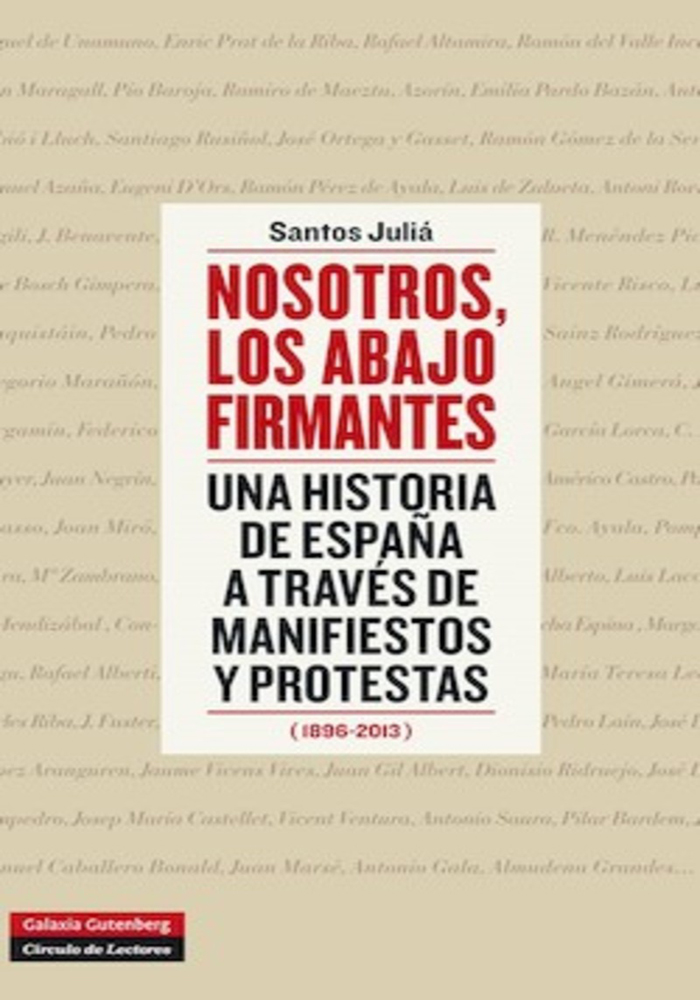Un hito en la historia intelectual de España
Aparecido en 2004, el libro Historias de las dos Españas significó bastante más de lo que su título daba a entender. Santos Juliá y, sobre todo, sus editores de Taurus buscaron identificar aquella lectura confrontada de las visiones contemporáneas de España con el famoso lema de Antonio Machado y, a la vez, propiciar una desactivación inteligente de un mantra tan pegadizo como maniqueo. Pero, de hecho, el volumen podía haberse titulado, con perfecta legitimidad, Historia de los intelectuales españoles (1830-2000) y, de añadidura, vio la luz en la proximidad estimulante de otras dos brillantes monografías que marcaron un hito de madurez de la historiografía intelectual española: el estudio de José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de de España en el siglo XIX (2002), y el de Jordi Gracia, La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España (2004), que tuvieron –como el libro de Juliá– el don de la oportunidad y, además, el atrevimiento y la coherencia que requerían las síntesis de esa naturaleza.
Historia de las dos Españas había dado carta de naturaleza a un género de «historia intelectual» más oblicuo, más centrado en la vida de las ideas que en de la de sus responsables, empeño que lo diferenciaba de los trabajos de otro colega importante galo, Michel Winock, tanto en el Dictionnaire des intellectuels français (que dirigió en 1996 con Jacques Julliard) como en sus dos monografías sobre los mandarines franceses del siglo XX, Le siècle des intellectuels (1997), y de la centuria anterior, Les voix de la liberté. Les écrivains engagés au XIXe siècle (2001). Diez años después, el trabajo de nuestro autor al que se refiere esta reseña no se centra en las argumentaciones complejas, sino en la inmediatez de los textos de combate, producidos por intelectuales en el uso de la más llamativa de sus prerrogativas, la de movilizar la opinión pública. Por eso el subtítulo de Nosotros, los abajo firmantes lo identifica como una «historia de España a través de manifiestos y protestas (1897-2013)» y se parece más a lo que, en el caso francés, ya hicieron Pascal Ory y Jean-François Sirinelli en Les intellectuels français de l’affaire Dreyfus à nos jours (1986) y el segundo de los autores en la antología Intellectuels et passions françaises. Maniféstations et pétitions au XXe siècle (1990), aunque la minuciosidad del esfuerzo del estudioso español vaya mucho más lejos.
Los intelectuales: una foto que siempre sale movida
Al hacerlo así, Santos Juliá ha tenido muy en cuenta la irregular densidad de la vida intelectual española y el predominio de la improvisación individualista sobre la sistematización académica que ha dominado entre nosotros a la hora de establecer la autonomía del campo literario (por citar, al paso, otro imprescindible marbete francés, creado por Pierre Bourdieu). La historia intelectual debe ser la de unos nombres señeros, pero también la de sus relaciones interpersonales, la detección de los grupos activos, la fuerza de las instituciones educativas, los programas editoriales, las revistas y periódicos, a la vez que lo es de los programas escolares y su eficacia, o de la vivencia de las libertades públicas, que garantizan la eficacia de la actividad de los intelectuales. Estos suelen lamentar siempre la cicatería de la legislación vigente, la exigüidad de las libertades e incluso el predominio de la injusticia, pero difícilmente podemos hablar de intelectuales en una sociedad de analfabetos o en un régimen político absolutamente impermeable a la disidencia: en las sociedades más abiertas, la actuación intelectual existe, aunque siempre es más difusa; adquiere su verdadera importancia donde la intolerancia oficial incluye resquicios de permisividad y donde persiste una inevitable dosis de riesgo y de romanticismo en la denuncia y la persuasión, que se transmiten a la movilización que se pretende. La historia emocional de la opinión pública y la mitificación de sus protagonistas forma también parte de la historia intelectual.
Sobre estas cuestiones de naturaleza más teórica hablan las ciento y pico de tupidas páginas del prólogo de esta obra, «Del Desastre a la crisis: un siglo y algo más de manifiestos de intelectuales», que están escritas con el admirable don de síntesis que solamente da el dominio del tema y manufacturadas también, más que a menudo, con un refrescante sentido del humor derogatorio. A Juliá no se le oculta que hablar de intelectuales tiene hoy algo de anacrónico, cuando el derecho a emitir la opinión particular se ha universalizado a través de las redes sociales, cuando la solemnidad del pronunciamiento de ilustres intelectuales ha sido reemplazada por el griterío cotidiano de los periodistas ambiciosos y los tertulianos profesionalizados, y cuando, sobre todo, ha disminuido hasta límites muy bajos el respeto por cualquier signo de superioridad y autoridad, así sean estas de naturaleza intelectual.
Pero ese final estaba ya inscrito en los genes mismos del fenómeno y, de un modo u otro, la legitimidad del mismo siempre ha sido precaria, como también sabe el autor. La sustantivización del adjetivo intelectual y, por ende, la entronización de una identidad colectiva reconocible son fenómenos recientes y han durado poco más de un siglo, aunque quepa atribuir retrospectivamente la condición de intelectuales a los libertinos y enciclopedistas del siglo XVIII, a algunos humanistas de la madurez de la Edad Moderna y, en grado mucho menor, a los curiales que trabajaron para los emergentes poderes políticos absolutos desde finales del siglo XIV. Pero la exitosa difusión del término pertenece al quicio de los siglos XIX y XX y conviene recordar que el éxito de la operación léxica que impuso la sustantivación del adjetivo ha sido tan importante como el de otra operación gramatical, que ha hecho más reconocible el plural del sustantivo («intelectuales») que su uso en singular.
Todo son problemas a la hora de pretender hilar fino en la cuestión. Muchos contradictores han denunciado ya un fraude en el nombre utilizado: como ya señaló Maurice Barrès en su manifiesto contra el escrito fundacional de los dreyfussards de 1898, ¿era legítimo que profesionales que vivían mayoritariamente del presupuesto público se erigieran en censores y críticos del Estado que les pagaba su sueldo? O, como arguyeron los germanófilos españoles de 1915, frente a sus rivales aliadófilos, ¿tenían derecho a usurpar el término de intelectuales quienes eran novelistas, pintores, críticos o periodistas que vivían de la expresión emocional de sus preferencias, mientras que rara vez lo utilizaban los verdaderos hombres de ciencia? Que los presuntos intelectuales eran gentes de escasa consistencia y ánimo cambiante se hizo notar ya –mucho antes de que lo proclamara el neocon norteamericano Paul Johnson– en los tiempos en que Manuel Fraga Iribarne era ministro de Información y Turismo, de cuyas covachuelas salió el panfleto Los nuevos liberales (Florilegio de un ideario político), en 1966, para arrimar estopa a los «traidores» Ridruejo, Laín Entralgo, Aranguren, Montero Díaz, Maravall y Tovar. En fechas mucho más recientes, el hecho de que los manifiestos y protestas mezclaran a los escritores de fama con los cantantes populares, y a los profesionales universitarios con las feministas y los sindicalistas, ha merecido reprobaciones y burlas francamente groseras por parte de la cohorte de periodistas que escoltó con lealtad legionaria al núcleo decisorio del Partido Popular en el segundo y delirante mandato del presidente Aznar y durante los años ilusos del presidente Rodríguez Zapatero.
¿Intelectuales frente a antiintelectuales?
No es fácil delimitar el campo en que se combinan la popularidad y el mérito, pero todavía es más arduo entrar en la batallona cuestión principal: si existen «intelectuales de derechas» cuando la voz cantante la han llevado siempre los de izquierda. La cuestión es compleja. Juliá recuerda que Sartre y Aranguren negaron cualquier legimitidad al «intelectual de derechas». Pero también subraya que Aranguren, a la hora de reeditar su estudio sobre el pensamiento de Eugenio d’Ors, había modificado una frase del original de 1948 («a poco de terminar victoriosamente nuestra guerra») por otra muy distinta: «al poco de terminar la guerra». Después de 1956, ya no era ni «nuestra» ni victoriosa, porque su autor había sido –aunque en forma benigna– un infectado más del indigesto síndrome que configuró el sector más caviloso y contradictorio del fascismo español y no vaciló en ejercer el pequeño y efímero poder de naturaleza intelectual que le fue concedido por los vencedores.
En general, el mundo centrado en la fe religiosa desconfía de la modernidad y suele ser incompatible con la herencia racionalista; se define a menudo como antimoderno y como antiintelectual, pero nada de esto obsta para que una importante parte de él forme parte del movimiento moderno (como ha demostrado un sutil libro de Antoine Compagnon) y para que, por supuesto, podamos hablar con plena propiedad de «intelectuales de derechas». Lo subraya también, con razón, Santos Juliá, quien, en las páginas de este volumen, incluye excelentes observaciones y numerosos textos sobre las lecturas enfrentadas de la Guerra Civil y otros que trazan el itinerario del mundo católico español entre 1931 y 1939: algo había sucedido entre la conferencia de José María Pemán en 1932, «La traición de los intelectuales», pronunciada en la sede de Acción Española, y la afirmación editorial de ABC en 1935, que anunciaba que «por primera vez desde hace doscientos años, la palabra intelectual ha dejado de tener un sentido disolvente para llenarse de plenitud española, de anhelo creador y de continuidad histórica». De ahí vino, por ejemplo, aquella «tercera España» (que bautizó –nos recuerda Juliá– el ensayista ruso-francés Boris Mirkine-Guetzevich en las páginas de L’Europe Nouvelle en 1947), que tuvo tanta importancia desde finales de los años cuarenta, de la mano de Rafael Calvo Serer. Y que nunca ha dejado de estar activa.
El antintelectualismo –la apelación a lo espontáneo, la dolorosa conciencia de la frialdad de la razón– es un huésped fijo del intelectualismo moderno, una suerte de carcoma y de estímulo, a la par: si proclamarse intelectual es una manifestación de soberbia, proclamarse antiintelectual no lo es menos. No es casual que el primer texto de esta antología lleve la firma de Miguel de Unamuno (una carta de 1896 al presidente del Gobierno, Cánovas, solicitando la libertad del intelectual catalán Pere Corominas) y que fuera el catedrático de Salamanca el primero en emplear aquel sustantivo de origen galicano. Con más insistencia y mayor alcance subversivo lo hizo luego Ramiro de Maeztu y, no mucho después, José Martínez Ruiz (luego, Azorín) y Pío Baroja, seguramente responsable de las declaraciones editoriales anónimas de Revista Nueva en 1899. Ninguno de aquellos individualistas radicales se sintió cómodo en las prácticas gremiales y enfáticas del intelectualismo. Muy pronto, Unamuno prefirió la denominación de «espirituales», más fiel a su idealismo de abolengo romántico. Y es tan patético como conmovedor que volviera a usar el término de «intelectual» en su dramática confrontación de octubre de 1936 con los futuros vencedores de la Guerra Civil, a los que había venido apoyando hasta entonces. También Maeztu se arrepintió de haber sido un típico intelectual en los artículos evocativos que escribió durante la dictadura de Primo de Rivera. Pío Baroja no soportaba el componente de irresponsabilidad y vanidad que entendía unido al término, aunque no abdicara nunca del derecho del escritor a su libertad y la dignidad de su profesión. Y Azorín, por su parte, sobrevoló lo que, a menudo, había contribuido a incendiar: fue el motor del manifiesto contra el homenaje «nacional» a Echegaray (tan significativo en la conciencia grupal de los nuevos escritores de 1905); fue aliadófilo fervoroso, a la vez que entusiasta de Action Française, y desde entonces no eludió la presencia en todo cuanto afirmara la fuerza de la profesión intelectual, desde su feliz invención de la «generación de 1898» a su activa participación en el Pen Club español de los años republicanos.
Por las ideas y por la profesión
La historia de los intelectuales es también la de sus esfuerzos por lograr el reconocimiento de la dignidad de su oficio. Política pura y reivindicación gremial se confunden inextricablemente en las declaraciones fundacionales de revistas, que con muy buen tino Santos Juliá ha incluido en su antología: desde la profesión de fe revolucionaria de Germinal en 1897 hasta el desparpajo libertario de Ajoblanco en 1974, pasando por la contundente prosa orteguiana de la salutación del semanario España en 1915, la olímpica ambición de Revista de Occidente en 1923, la buena voluntad de la «Razón de ser», de Cuadernos para el Diálogo (1963), que –no por casualidad– viene seguida por el «Cartel» de Mañana. Tribuna democrática española, editada en París desde 1965. No son manifiestos ni peticiones explícitas, pero tienen mucho de ello los escritos que anuncian la constitución de un grupo –como el de Artistas Ibéricos en 1925 (y otra vez, en 1931) y la comparecencia de los creadores plásticos de El Paso, en 1959– o los manifiestos literarios que fueron tan explosivos y reveladores como el de Ultra en 1919 o el Manifest Groc de 1928.
En 1919, los bohemios de Ultra decretaban el final del arte convencional y avulgarado; en 1925, los artistas –el manifiesto incluía pintores al lado de músicos y escritores– recababan una decidida protección de los creadores por parte del Estado; en 1928, Dalí, Gasch y Montanyá –los firmantes del Manifest Groc– se burlaban de la relamida cultura nacionalista del noucentisme catalán y predicaban la exaltación de la vida mecánica y moderna, tan ajena a la tosca sensibilidad de la Dictadura; en 1959 se pedía, con los circunloquios necesarios, libertad creativa. Y, por supuesto, se repite la misma fusión de intereses cuando repasamos los escritos que, implícita o explícitamente, piden el afectuoso reconocimiento personal de un escritor, o, en algún caso, su reprobación: la ya citada y lacónica diatriba contra José de Echegaray fue mucho más que una ventolera de hastío contra la valetudinaria sobrevivencia del siglo XIX; el homenaje tributado a Valle-Inclán en 1922 subrayó no sólo un cambio de escritura del autor, sino también una mutación de su significado político como escritor de una España diferente; la carta de bienvenida a Francisco Ayala en 1970, en su definitivo regreso del exilio, no fue una anécdota en el largo proceso de la revocación de la «victoria» cultural de 1939.
No es casual que, si los propósitos de cambio político y afirmación cultural se confunden, lo haya hecho también el vocabulario de la acción ideológica que se usa en manifiestos y proclamas. Unas veces proviene del lenguaje militar –el término «vanguardia» empezó a usarse en medios obreristas ya antes de 1848– o llega del léxico político: la palabra clave, «manifiesto», procede de él y se incorpora con pleno derecho a la práctica artística a comienzos del siglo XX. ¿Hay en todo esto un enfermizo complejo de inferioridad, o una delatora y peligrosa admiración por la autoridad? El futurismo –que juntó la megalomanía y la suicida virtud de la sinceridad– tuvo, tanto en Italia como en la Unión Soviética, una historia ejemplar en ese sentido.
La búsqueda de la complicidad
Manifiestos, pronunciamientos y protestas tratan siempre de algo específico, por más que su propósito último sea general. Aunque la palabra «libertad» pueda ser autosuficiente (como supieron muy bien el poema homónimo de Paul Éluard y una canción de José Antonio Labordeta), los escritos de esta naturaleza se apoyan en algo que tenga la eficacia de lo cercano y la emoción de lo que tiene nombre propio. En 1898, pedir la exoneración de Dreyfus era protestar contra una institución injusta y un prejuicio antisemita, pero, sobre todo, era clamar en nombre de un ser humano que sufría injustamente. El lector de esta antología advertirá que se inicia con la denuncia del encarcelamiento de Pere Coromines, uno más de los presos políticos –republicanos y catalanistas– de Montjuic, falsamente acusados de complicidad en la colocación de una bomba anarquista. Veintitantos años después sería el propio firmante de la queja, Miguel de Unamuno, quien fue objeto de la solidaridad indignada por su destierro en Fuerteventura, arbitraria disposición del Gobierno dictatorial de Primo de Rivera. El asesinato del periodista Luis Sirval, en plena represión de la revolución asturiana de 1934, fue otro banderín de enganche, como más adelante lo sería la defenestración en una comisaría de policía del estudiante Enrique Ruano, las noticias de la violencia policial en los primeros años de la Transición o la dura sentencia recaída sobre el juez Baltasar Garzón.
Otras veces, ese plus de emotividad indignada viene constituido por el simbólico traspaso de la denuncia de los hechos a la opinión pública: el primero que lo hizo fue Joaquín Costa cuando, en marzo de 1901, convocó su informe y encuesta sobre Oligarquía y caciquismo como formas de gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarlas, que llenó la sala del Ateneo madrileño. Y se repitió aquella invitación en la campaña de 1909 contra Antonio Maura y, en los meses siguientes, en torno a la Conjunción Republicano-Socialista. Y en los comienzos de los años sesenta, cuando conoció su apogeo la vitalidad de una España paralela y diferente de la oficial, decidida a no dejar pasar una sola arbitrariedad a una España franquista que creía culminar su «institucionalización». La circulación de la carta del 6 de mayo de 1962, en la que un nutrido grupo de intelectuales daba instrucciones para ejercer el llamado «derecho de petición» al jefe del Estado fue todo un memorial de agravios, al que acompañaban las instrucciones para formular la «petición» e incluso el prudente aviso de hacerlo en forma de instancia debidamente reiterada y de encabezar las propuestas con la respetuosa fórmula de «ruego…». Muy pronto llegó otra carta de intelectuales a Fraga Iribarne, denunciando las torturas inferidas a los detenidos con motivo de las huelgas de la minería asturiana. Y la sonrojante respuesta que Fraga dirigió a José Bergamín, uno más de los firmantes, elegido como cabeza de turco, fue respondida de nuevo por más signatarios, y ya no hubo manera de parar las protestas que –por vez primera– unían a casi todo el espectro político de la incipiente opinión nacional.
Pero, como se advertirá, otros traspasos de la protesta a la opinión interesada han sido igualmente importantes. La antología de Santos Juliá permite reconstruir, por ejemplo, la constitución del nacionalismo catalán que, desde 1895 (momento de catalanización del Ateneu de Barcelona, como señala el autor) a la fecha de hoy, es un notable ejemplo de persuasión emocional: episodios como los sucedidos en torno a la defensa de la lengua catalana (1924), que culminaron en el homenaje a los intelectuales castellanos que lo habían promovido en la Barcelona de 1930; la plasmación y desarrollo del dilatado Congrès de Cultura Catalana, que dio a conocer su Manifest en 1977, o –en fechas mucho más recientes– la expansión meteórica del independentismo, promovida por una sedicente Assemblea Nacional Catalana, siempre ha blasonado de partir de grupos cívicos y espontáneos, de naturaleza más cultural que política, donde hasta los intelectuales de referencia han preferido subsumirse en el mismo espíritu de unanimidad espiritual que pretendían trasladar a su comunidad soñada. Pero a quien esto parezca una manipulación inquietante (que lo es), también puede reconstruir en estas páginas los pasos de otro traspaso público necesario, que fue más difícil y más lento, y que topó con muchas más incomprensiones y sospechas: la tajante formulación de la condena del terrorismo de ETA, iniciada por gentes que, muy a menudo, desafiaron las sospechas y arriesgaron su vida o su tranquilidad por hacerlo.
Santos Juliá tampoco ha querido que estuvieran ausentes los signos de apocalipsis que han acompañado la vida política de este país desde el convulso comienzo de la centuria. No ha sido fácil, ni probablemente grato, trasladar a sus páginas estos años de inquinas, frustraciones y descréditos, que quizás empezaron cuando en 1982 se vio al socialismo como un milagro salvador y no se evitaron del todo ni rasgos de cesarismo ni de compadreo partidario. Y todo empeoró cuando el final de aquel largo gobierno fue el fruto de insidias y conspiraciones, que a su vez fueron respondidas más tarde en la agria confrontación partidista de los mandatos de Aznar, que el carácter megalómano y obstinado de éste no hizo nada por aliviar. Y que tampoco remitieron cuando se produjo la llegada de Rodríguez Zapatero y lo que sus enemigos llamaron (con certero tino) el «buenismo». Así se llegó, aquí como en toda Europa, al estado anímico de protesta global contra todo y de infinita compasión por nosotros mismos. Los textos que nos presenta la antología de Juliá –en el apartado «En la red, frente a la crisis (2004-2013)»– se hacen progresivamente airados y egoístas, elementales y demagógicos. No le falta razón al autor cuando compara el manifiesto intelectual de 1982, que apoyaba la candidatura socialista en nombre de la vida cultural, y «el manifiesto que se leyó, entre la euforia y la alegría, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto lúdico, apoyado en todo tipo de recursos mediáticos», bajo el sonrojante título de «Defender la alegría».
La edad de los intelectuales ha terminado, sin duda, pero sería deseable un mejor reemplazo. El último manifiesto compilado nos habla de un «partido de la Red» que se propone tender las suyas a través de una dirección de Internet, con el propósito de «hackear el sistema actual y trastornarlo». ¿Será esto el porvenir del diálogo abierto sobre nuestro futuro?
José-Carlos Mainer es catedrático emérito de Literatura en la Universidad de Zaragoza. Sus últimos libros son La isla de los 202 libros (Barcelona, Debolsillo, 2008), Modernidad y nacionalismo, 1900-1930 (Barcelona, Crítica, 2010), Galería de retratos (Granada, Comares, 2010), Pío Baroja (Madrid, Taurus, 2012), Falange y literatura (Barcelona, RBA, 2013) e Historia mínima de la literatura española (Madrid, Turner, 2014).