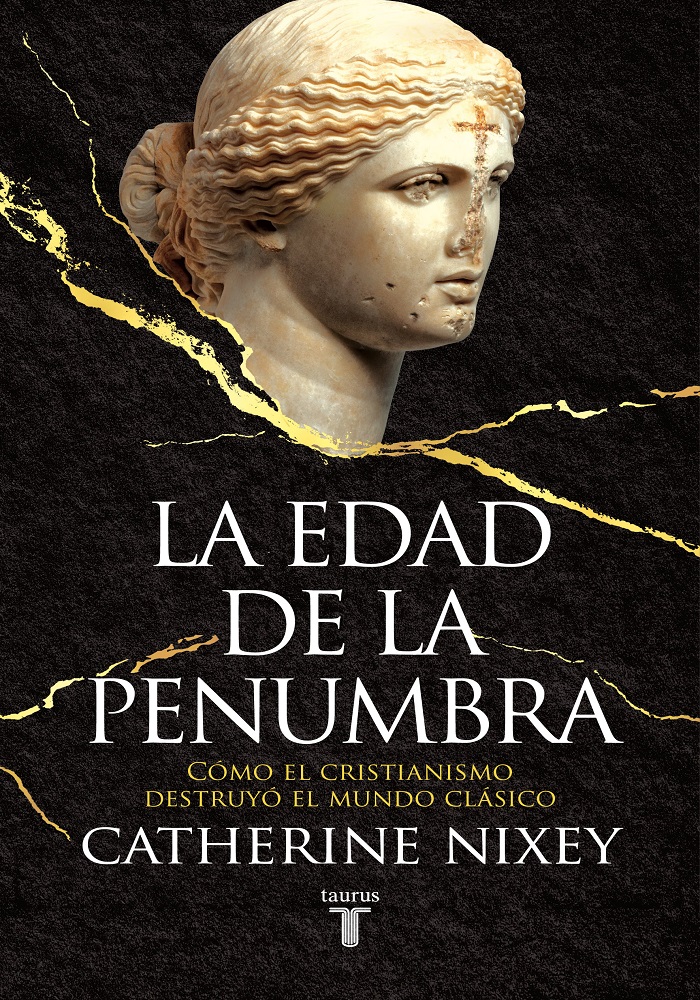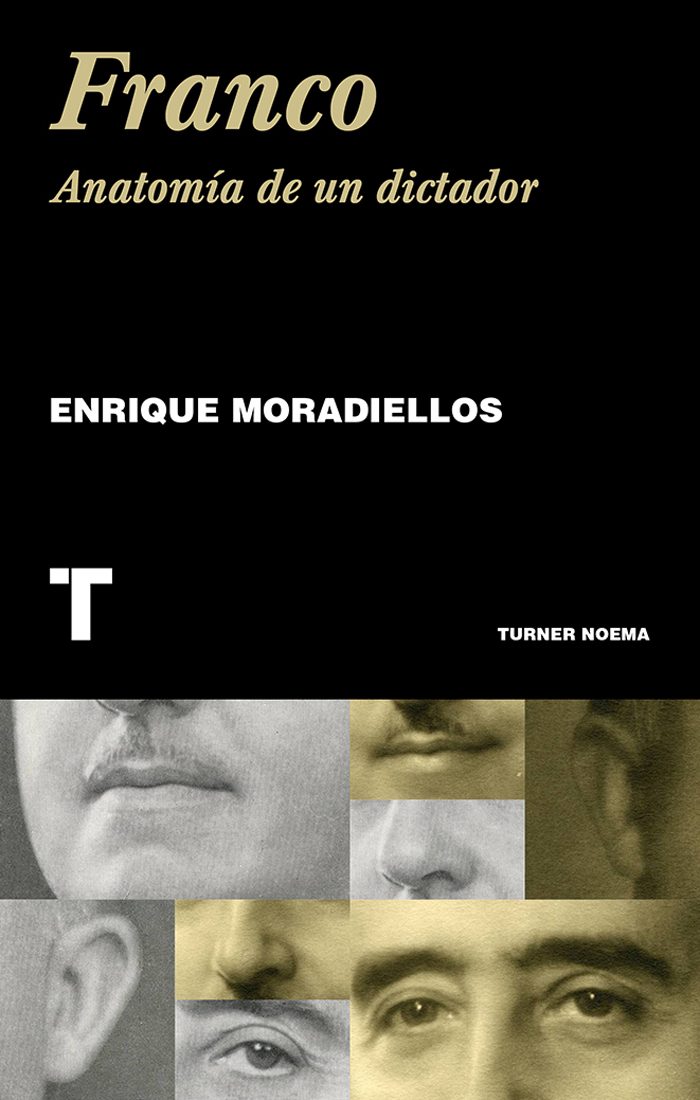La crítica que aparece en la solapa del libro es elogiosa: las grandes cabeceras de periódicos (The Times, The Guardian) destacan el carácter audaz y provocador de la autora, pues consideran que aborda un tema de «historia aceptada» con coraje y mezcla de academicismo y periodismo. El libro se describe como el relato, en parte desconocido, de cómo una religión militante destruyó deliberadamente las enseñanzas del mundo clásico.
Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es si el tema, en efecto, es desconocido, extremo en el que disiento. La historia de la intolerancia que han arrastrado «las religiones» no es nueva y, por desgracia, no dejará de serlo. Cuando la creencia (que, en esencia, debe ser íntima, individual y tolerante) se convierte en fanatismo (que es, por naturaleza, destructor e impositivo) deja de ser creencia. Lo que cada uno crea es independiente de si conduce al Bien como último fin. Por desgracia, además, no es siempre el Bien lo que se busca, sino la ortodoxia de pensamiento, el credo monolítico, la ausencia de voces disonantes: hacer tabla rasa, en suma.
¿Que el cristianismo ha sido sinónimo de fanatismo en períodos de la Historia? Sin duda.
¿Que dicho fanatismo no se produjo sólo en los siglos posteriores al nacimiento de esta doctrina en una lejana provincia del imperio romano? Claro que no: es inevitable recordar a la Inquisición, símbolo hoy de la intolerancia cristiana. Toda esta historia la sabemos, e incluso sabemos la «contrahistoria», en el sentido de que expertos historiadores han explicado cómo esta institución perdió parte de su dureza para ponerse más en consonancia con los otros poderes del Estado: no olvidemos que estamos hablando de siglos de monarquías autoritarias y absolutas que se sirvieron de sus órganos de poder ?de todos? para apuntalar su liderazgo. Hasta la BBC inglesa hizo público hace años un documental (El mito de la Inquisición) que, aunque no de calidad exquisita, desmontaba en clave de humor alguno de los mitos asociados a la Leyenda Negra del Santo Oficio. De desmitificar dicha leyenda ?especialmente referida a las Indias? se ha encargado hace muy poco María Elvira Roca Barea en su premiado ensayo Imperiofobia y Leyenda Negra.
Por tanto, ¿dónde está la novedad? Lo que Catherine Nixey aborda ya se había tratado antes y temo que prima más en la sociedad actual la visión del cristianismo como fanatismo que como uno de los pilares de la cultura occidental, al modo en que se entiende que lo fueron la filosofía griega o el practicismo jurídico romano. La crítica que ensalza la obra de Nixey olvida, o desconoce, la clásica obra de Edward Gibbon (Historia de la decadencia y caída del imperio romano), considerado el primer historiador moderno y que sostuvo ya, entre otras cosas, algunos de los postulados que Nixey repite como un mantra: los martirios de cristianos fueron menores que los que la historia oficial de la Iglesia ha señalado; el clero primitivo fue corrupto y contribuyó a corromper más a los cargos romanos; y apuntó otro dato como causa de la caída de Roma al que la autora no se refiere en exceso: la doctrina cristiana contribuyó a suavizar el Derecho romano y la dureza de instituciones y personas por su marcado carácter pacifista. Y es que, efectivamente, conceptos como la caridad, la piedad o la humanidad influyeron en que el trato a los siervos, a las mujeres o a los hijos fuera más suave. Es sabido que la Iglesia compró siervos para darles la libertad, o que influyó en relajar el rigurosísimo concepto de patria potestad que caracterizó al Derecho romano, de igual manera que el Derecho penal también se hizo más laxo. Esto también es tolerancia, y aunque fuera causa de la descomposición «moral» de un imperio, a nuestros ojos es positiva y debería señalarse.
¿Que a lo largo de la Historia, y en oposición a lo anterior, la Iglesia también fue dueña de personas y haciendas, y que contribuyó a relegar a la mujer no a un segundo plano, sino hasta un tercero o un quinto? También es cierto. Pero lo cortés no quita lo valiente y, si durante los primeros siglos de «convivencia» del cristianismo primitivo con el paganismo hubo actitudes absolutamente fanáticas, también las hubo heroicas, y ambas son Historia.
Abordemos otro punto: varias partes del libro rezuman un cierto maniqueísmo; para empezar, por el abuso de las generalizaciones. La autora repite que la destrucción de elementos de la cultura clásica supuso «el triunfo de la cristiandad». Y señala a los primeros cristianos como «muy malos» (vestidos de negro, los parabolanos encapuchados) frente a los paganos como adalides del pacifismo, hasta el punto de describir que los primeros martirios fueron casi más bien inmolaciones, pues «en todo el Imperio los romanos son frustrantemente reticentes a desempeñar su papel de sanguinarios creadores de mártires» (p. 92) y «otros cristianos estaban tan ansiosos por morir que se presentaban de forma espontánea ante los oficiales», o «a los que se privaba de la ejecución, recurrían en cambio, al suicidio» (p. 93). Si nos ponemos a contar Historia, debemos hacerlo con todos sus matices, cuidando, como es obligado, el fondo y la forma. No es acudir al débil argumento del «y tú más» señalar que las persecuciones de cristianos también son historia aceptada (matanzas de Diocleciano y Domiciano, por ejemplo); las condenas romanas en masa también lo fueron; los asedios que acarrearon destrucción de obras, igual; las condenas a muerte y exilios de griegos y romanos no son desconocidos, como tampoco lo es el revulsivo que supuso el cristianismo cuando se hizo fuerte. Todo ello ?bueno, malo y regular? forma parte de nuestro pasado, nos guste o no nos guste.
Si hoy, por ser políticamente correctos, cuidamos de separar a todos los musulmanes, a todo el islam, de aquellas facciones más radicales de una religión que es impositiva por naturaleza y desde su origen, hemos de ser igualmente cuidadosos y saber discernir entre la doctrina cristiana (la pura, la de Cristo, sus palabras y sus hechos) y las actuaciones de la Iglesia nacida posteriormente, formada por hombres, con sus aciertos y sus errores, sus miserias y sus grandezas. La cristiandad es el compendio de la doctrina en sí misma, junto con la institución nacida posteriormente: es la suma de teoría y práctica. De modo que extrapolar y definir la destrucción de la cultura clásica (que fue una parte, negativa, sí, pero un parte) como el «triunfo de la cristiandad» es tomar una parte por el todo y esto, en Historia, no es saludable. Como tampoco lo es comparar la Iglesia primitiva con el mal llamado Estado islámico. Hay comparaciones que no pueden ni refutarse.
Nixey despliega su tesis a lo largo de dieciséis capítulos, en los que se refiere a la destrucción de instituciones religiosas (antiguos templos) o culturales (la Academia platónica), de obras clásicas de la cultura, así como a la persecución y muerte de paganos (filósofos o sabios como Hipatia de Alejandría). Para ello se sirve de abundante bibliografía coetánea y posterior a los siglos que analiza, pero, aunque el ensayo es ameno, hay algo que flaquea: pone demasiado énfasis en achacar sólo al cristianismo la destrucción de lo clásico. Y parece que soslaya que la presencia de las hordas de bárbaros, la violencia que asoló Europa durante y posteriormente a la caída del imperio romano que colapsó la cultura, así como otros factores nada desdeñables ajenos al hombre (causas climáticas, dificultad de conservación del papiro, etcétera), también pudieron contribuir a la destrucción de la cultura clásica. Cargar las tintas sólo sobre una causa es contar la Historia un tanto sesgadamente. Pero parece que Nixey no es historiadora y quizá por ello se olvida de que, por definición, la Historia es la transmisión de los hechos del pasado de forma objetiva. Por ello, la falta de objetividad de la autora ha sido puesta de manifiesto por profesores de relevancia en el mundo académico, como Averil Cameron, catedrática de Historia Tardoantigua y Bizantina de Oxford, entre otros.
La Historia debe citar tanto a Teófilo, patriarca de Alejandría, y destructor del Serapeo, el más destacado templo de la ciudad de Alejandría, como a Sinesio de Cirene, obispo de Ptolemaida, pero también amigo de Hipatia de Alejandría, neoplatónico y filósofo. Sobre Hipatia han corrido ríos de tinta desde que Alejandro Amenábar la diera a conocer al gran público en su película Ágora, pero la historiografía científica ha tenido claro desde el principio que la muerte injusta de esta sabia de Alejandría obedeció más a un conflicto político entre dos facciones que a motivos estrictamente religiosos.
La Historia, como la vida, es una moneda de dos caras: hay cara y hay cruz. Si el fanatismo de muchos en los primeros siglos del cristianismo dañó y oscureció la pureza con que había nacido esta religión (acertadamente, la autora ha optado por el concepto de penumbra), no es menos cierto que las obras clásicas grecolatinas fueron llevadas al Medioevo por autores cristianos, y fue en el contexto de la filosofía cristiana donde eclosionó la escolástica, tras el primer reducto cultural de los monasterios benedictinos y el nacimiento de las escuelas monacales, catedralicias, palatinas y las primeras universidades. También hay luz.
Alicia Duñaiturria Laguarda es profesora de Historia del Derecho en ICADE. Es autora de La justicia en Madrid. el arbitrio judicial en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1751-1808) (Madrid, Dykinson 2010).