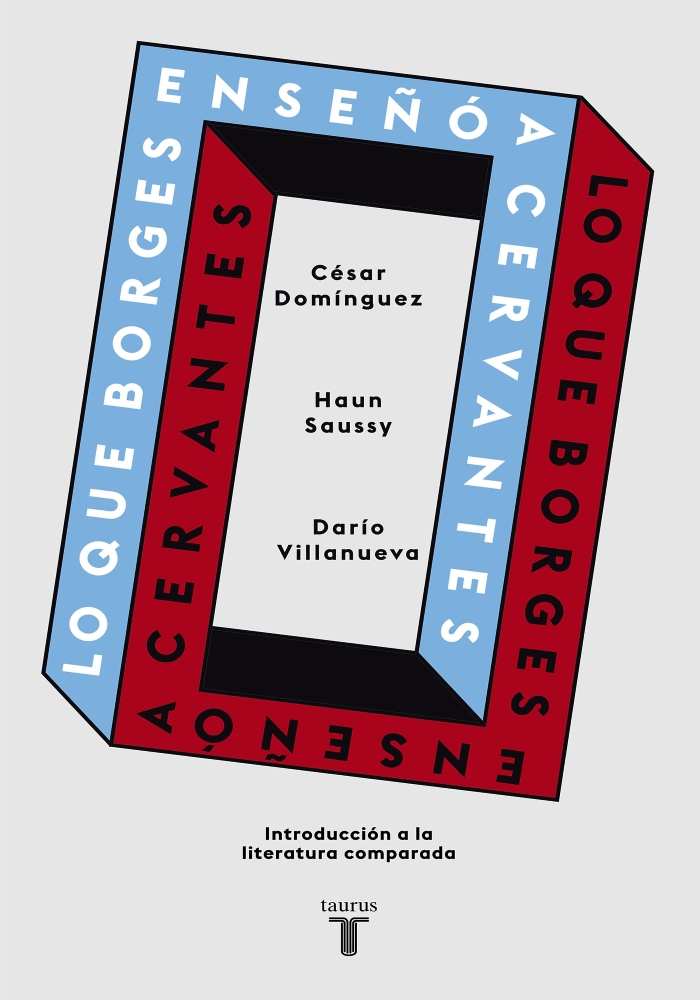La revolución cultural nazi es obra de un reconocido especialista que ha escrito otras dos tituladas Le nazisme et l’Antiquité y La loi du sang. Penser et agir en nazi. Sobre ambos temas vuelven otra vez las páginas de este nuevo trabajo, producto de la reelaboración de artículos sueltos que han sido revisados y conjuntados con destreza. Pero no tanta como para no echar de menos alguna vez la intensidad y la coherencia de una monografía hecha ex profeso.
En la página 30 de La revolución cultural nazi, por ejemplo, se cita un breve pero expresivo párrafo de un artículo de Werner Jaeger en el que se encomia el significado de Platón y su filosofía como forjadores del Estado moderno. Se publicó en 1933 en la revista nacionalsocialista Volk in Werden (Pueblo en conversión), el mismo año del ascenso de Hitler al poder, que también lo fue de la primera edición del libro más conocido e importante de Jaeger, Paideia. Die Formung des Griechischen Menschen, que se reimprimiría notablemente aumentado –tal fue su éxito– en 1936. Lo que nos resulta sorprendente es que Johann Chapoutot no resalte la autoría de una deslumbrante historia de la cultura griega vista a través de la constitución del ideal educativo que forjó la unidad del mundo helénico y dejó su profunda huella en la historia de la humanidad. Tampoco nos cuenta, por consiguiente, que un año después de su edición definitiva, Jaeger se exiliaría en Estados Unidos, no tanto por aversión al nazismo como por estar casado con una mujer de ascendencia hebrea; en 1939 profesaba en Stanford y en 1942 ocupaba una cátedra en Harvard.
Ese año Paideia se tradujo al español por el filósofo exiliado Joaquim Xirau y se publicó en México por el Fondo de Cultura Económica. La nota de agradecimiento escrita para la edición insiste en que la obra no intentó destronar la historia solvente de los acontecimientos para sustituirla por una discutible historia de las ideas. Paideia –cuenta Jaeger– «se escribió durante el período de paz que siguió a la Primera Guerra Mundial», y podría haber añadido que precisamente cuando surgieron muchas y hermosas síntesis históricas de parecidos calado e intención, pero «ya no existe el mundo que pretendía ayudar a reconstruir» y ahora habitamos «en el valle de muerte y destrucción que por segunda vez en la misma generación atraviesa la humanidad». Y «en este libro esa fe de un humanista se ha convertido en contemplación histórica», lo que quiere decir que Jaeger había olvidado piadosamente su colaboración en una revista nazi de título tan revelador como Volk in Werden. Y seguía defendiendo el lugar de privilegio que ocupaba Platón en la configuración del Estado moderno y de la constitución de su rígido orden social: tal es el tema del libro III de Paideia, «En busca del centro divino», que concluye con un brillante análisis de La RepúblicaEchamos de menos otra ficha biográfica al final del libro, en la página 249, cuando se habla de la película La habanera (1938), dirigida por Detlef Sierk para la productora estatal nazi: se trata de una comedia racista sobre el choque de unos perfectos colonizadores arios y unos estúpidos terratenientes de abolengo hispano en la Cuba colonial (la protagonista era Zarah Leander, la más glamurosa de las estrellas alemanas y amante de Goebbels). Detlef Sierck era de origen danés, aunque nacido en Hamburgo y emigrado muy joven a Alemania, donde realizó estudios de historia del arte con Erwin Panofsky y destacó como director de teatro moderno en Berlín y luego como responsable de películas de éxito para la UFA. Como tantos otros cineastas, estaba deseando escapar de Alemania, cosa que logró en 1937, poco antes del estreno de La habanera, para establecerse en Estados Unidos, reclamado por la Warner. En adelante firmó sus películas como Douglas Sirk. Su primera película americana fue precisamente la comedia bufa The Hitler’s Madman, pero su éxito y reconocimiento llegó de la mano de los grandes melodramas que lo consagraron como referente del género en los años cincuenta (Obsesión, Escrito sobre el viento e Imitación a la vida, entre otros)..
Las palabras solemnes y atribuladas nunca son inocentes. Saber algo de ese «mundo que pretendía ayudar a construir» (tanto Jaeger como otros muchos universitarios eminentes) es una tarea que Johann Chapoutot ha dejado en un discreto segundo plano, más atento a la descripción funcional de la vulgata del pensamiento nacionalsocialista y a la mención –nunca demasiado pormenorizada– de la copiosa red hidrográfica que venía del respetable mundo de la ciencia histórica, jurídica y filosófica. Pero, con mucha razón, Chapoutot levanta la sospecha sobre el helenismo nazi: «En semejantes condiciones, el estudio de la filosofía griega no es una cuestión reservada a la piadosa erudición de los seminarios de Kiel, Bonn o Heidelberg, o circunscrita al pálido silencio de las bibliotecas», porque aquella «filosofía es fuerte, decisionista, voluntaria, en tanto que expresa la fortaleza de sangre o su regeneración […]. Si es heroica y aristocrática, expresa con evidencia la pureza de una sangre nórdica aún inmaculada. A partir de ahí, se comprende mejor por qué tanta gente, bajo el III Reich, habla de Grecia y de la filosofía griega: Hitler en Mein Kampf, al igual que en muchos de sus discursos; Alfred Rosenberg, Joseph Goebbels, así como Goering y Himmler». Pero no se trata sólo de fuentes.
Las complicidades del nacionalismo
En La revolución cultural nazi sólo hay otra solitaria mención de George L. Mosse, historiador alemán y judío, aunque se menciona después de unas frases que honran a Chapoutot: «Se camina con un paso positivista más seguro por archivos que permiten establecer hechos y seguir procesos. Es intelectualmente más desestabilizador, humanamente más perturbador y, a decir verdad, psicológicamente más peligroso adentrarse en una manera de ver el mundo –o sea, una visión del mundo– que pudo darles sentido y valor a unos crímenes incalificables». Mosse lo hizo como nadie. Tenía quince años en 1933 cuando abandonó Alemania para trasladarse a Inglaterra y luego a Estados Unidos, donde se formó como historiador en Cambridge y Harvard. Y allí escribió La nacionalización de las masas (1975), un libro que cambió el punto de vista sobre el nacionalsocialismo al ligarlo a los cultos y mitos historiográficos inventados por la Alemania romántica de 1800 y que alcanzaron la dosis de intoxicación en los años del Segundo Reich. De allí, inflamados por la ira de la derrota y la venganza de la Europa Occidental, desembocaron directamente en la Alemania de posguerra, donde la insurrección callejera de los Freikorps y la gestación del NSDAP surgieron también apenas callaron los cañones.
Por supuesto, la construcción de un ideal pangermanista y la celebración de sus hitos principales (desde la batalla de Teoteburgo hasta las guerras napoleónicas y desde las luchas medievales del imperio contra el papado hasta el Tratado de Versalles y la «puñalada por la espalda» de los vencedores de la guerra) se constituyeron como una cultura popular, pero que fue elaborada con el consenso y bajo la autoridad de la alta cultura. De la crisis del país entre 1780 y 1815 había surgido una institución fundamental en la vida del país: la reforma e invención de una universidad moderna que muy pronto sería un modelo para la del resto de Europa. En 1809, la ciudad de Berlín creó la suya, al amparo de los reyes de Prusia y con la destacada inspiración de los hermanos Von Humboldt, cuyo nombre lleva hoy la institución. Y en 1818 la Universidad de Bonn llevó a Renania el mismo espíritu de la academia prusiana que, en 1826, inspiró también el traslado de la vieja universidad bávara de Ingolstadt a Múnich, donde enseñaron el filósofo Friedrich Schelling y el químico Justus von Liebig. No es casual que en la universidad berlinesa dictara Fichte sus catorce Discursos a la nación alemana, que marcaron el inicio del nacionalismo alemán y sellaron la peligrosa alianza de un esplendoroso crecimiento intelectual y un orgullo patriótico alentado por la conciencia de superioridad y tentado siempre por la ambición de la hegemonía europea.
De aquella «reconstrucción de la razón» de la que hablaba Jaeger surgieron productos intelectuales de voluntad inequívocamente universal (pienso en la estilística de Karl Vossler o en el esplendoroso ensayo de Ernst Robert Curtius sobre la Edad Media Latina y la literatura europea), pero también productos ideológicamente más confusos, como La decadencia de Occidente (1918-1923) de Oswald Spengler, que –enarbolando la herencia de Nietzsche– logró un éxito internacional. La Kriegideologie (ideología de guerra) inspiró alarmas y reproches que están presentes en los últimos trabajos de Max Weber o en casi todos los del más olvidado sociólogo Werner Sombart (que ya en 1911 había trasladado a El capitalismo judío la interpretación económico-religiosa que Weber dio a la Reforma protestante). Escritores como Ernst von Salomon y, sobre todo, el joven excombatiente Ernst Jünger, dieron voz a un mundo en el que el pacifismo se asimilaba a la decadencia espiritual y donde la idea de Humanidad aparecía como una ficción vacua frente a la sólida llamada de la tribu nacional. La Konservative Revolution de estos años tiene antecedentes bismarckianos, pero tampoco dejaría de ser un acompañamiento discreto de la violencia y la protesta que, en 1924, Adolf Hitler –preso a consecuencia del Putsch de la cervecería de Múnich– empezaba a consignar en las páginas de Mein Kampf.
Una oportuna cita de 1942, que el autor recoge de un ensayo del jurista Roland Freisler sobre el porvenir, señala con claridad la venerable genealogía intelectual que la moral nazi pretendía hacer suya: la «concepción alemana» de una «comunidad» (Gemeinschaft) debería sustentarse en «el imperativo categórico kantiano; el deber fichteano; la máxima fredericiana [se refiere a Federico Guillermo de Prusia] de ser el primer servidor del Estado; la concepción clausewitziana de la esencia militar alemana» y, en fin, «el principio nacionalsocialista: el interés común está por delante del interés privado». ¿Nos extrañará la invocación inicial del nombre de Kant, tan vinculado al espíritu de la Ilustración y tan distante de ensoñaciones de hordas populistas? Páginas después, Chapoutot alude a un momento del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, donde el acusado causó la estupefacción y el enfado de sus jueces al justificar sus crímenes en «el imperativo categórico kantiano». E, interrogado al respecto por el fiscal, aquel sujeto (que no había acabado el bachillerato) afirmó haber leído la Crítica de la razón práctica, aunque no se fijara demasiado.
«La política es biología aplicada» (Adolf Hitler)
De todas estas contradicciones ha tratado previamente el importante capítulo titulado «Borrar 1789 de la historia alemana», objetivo que fue la consigna literal que Joseph Goebbels incluyó en su discurso de 1 de abril de 1933 para anunciar urbi et orbi el advenimiento de la nueva era. La «revolución» nazi renunciaba así a la herencia de la Revolución francesa y también a la de 1848, porque ambas se habían hecho en nombre de la libertad de los individuos y con los borrosos objetivos de universalidad que se encerraban en el lema «Libertad, Igualdad, Fraternidad». Para el nazismo no había otra revolución posible que la de los pueblos, la voz de la etnia, que los verdaderos arios reconocían en el sueño del Estado platónico, tan germánico y tan rubio como ellos mismos, en el momento final del esplendor de la Ática, ya amenazada por las Guerras del Peloponeso. No pensaban que debiera haber otra legislación que la vuelta a un Derecho germánico, inspirado por la tradición y preservado por su pueblo, radicalmente opuesto a la presunta universalidad del Derecho Romano. El sucesor de la herencia platónica había sido la vanidosa sofística y su rival, a la larga, fue el estoicismo que vino de las oscuras escuelas de pensamiento asiáticas; el Derecho Romano había nacido del cálculo mezquino y el individualismo de pueblos mediterráneos, claramente cercanos a la influencia judaica.
Las consecuencias –ideológicas y jurídicas– de estas decisiones se explican muy bien en las tres primeras partes de La revolución cultural nazi. Quizás las más llamativas de sus pautas de actuación fueron las que se referían a la identificación de la política con la biología, que Hitler estableció en repetidas ocasiones: «La política es biología aplicada». El mismo concepto de Lebensraum (espacio vital), utilizado por el expansionismo alemán y luego por el nazismo, es –como subraya Chapoupot– una traducción literal de biotopo, la denominación que define la asociación de las especies vivas a un determinado territorio físico. Los derechos de la vitalidad instintiva del grupo, siempre superior al arbitrio del individuo, son ilimitados: el Lebensraum determina, por tanto, quiénes son los dueños reales de un espacio, quiénes son sus auxiliares necesarios y quiénes son los alógenos, destinados al exterminio. Vale la pena repasar las páginas que Chapoupot dedica a la estricta y temprana aplicación de la eugenesia desde 1933 y a la consiguiente eliminación de los individuos defectuosos entre la misma población alemana. Pero la biología abrió la puerta a otras prácticas de las que se ha hablado menos. Los juristas nazis defendieron la equiparación jurídica de los hijos naturales y los habidos en el marco del matrimonio, en parte porque las cuantiosas pérdidas humanas de la guerra hicieron imperativos esos derechos para los descendientes de los héroes muertos. Pero los mismos estudiosos también abrieron la puerta a la consideración de la poligamia como una prerrogativa que deberían alcanzar los varones de una raza superior.
Los derechos de la biología llegaron entonces al delirio, como ocurrió, no mucho después, ante la invasión de Polonia y de Rusia, ejemplos patentes de Lebensraum que exigía la domesticación como siervos de quienes sobrevivieran a la conquista. Pero quizá las páginas más terribles se refieren a la justificación del holocausto judío en los términos de una operación de higiene. En los Diarios de Goebbels (anotación del 7 de agosto de 1941) leemos: «En el gueto de Varsovia se ha observado cierto aumento del tifus. Paro se han tomado medidas para que no salgan del gueto. Al fin y al cabo, los judíos siempre han sido vectores de enfermedades contagiosas. Hay que hacinarlos en un gueto y abandonarlos a su suerte o liquidarlos; si no, seguirán contaminando a la población sana de los Estados civilizados». Poco más allá, un folleto dirigido a los soldados lo confirma: «Uno de los más antiguos focos tíficos está en Volinia, donde, como en otros lugares de Polonia, se encuentra una población judía. Una suciedad increíble, así como el sempiterno comercio de trapos infestados de pulgas, son las causas de una propagación incontenible de la epidemia […]. Una simple ojeada al interior de sus miserables viviendas debe servir de aviso suficiente para el soldado alemán. Debe ponerse en guardia ante el peligro invisible que le amenaza en los barrios judíos, rodeado de un entorno de una suciedad extrema». Estos y otros textos, además de referencias cinematográficas, componen la terrible zarabanda final que el autor del libro ha dispuesto antes de establecer su conclusión final: el nazismo fue una verdadera «revolución cultural», aunque su idea de revolución no fuera «una proyección hacia el futuro», sino un «regreso circular al origen». Puede ser calificada de cultural en la medida en que el adjetivo «retomaba la vieja oposición entre Kultur y Zivilisation […]. Son propios de la civilización la superfluidad, la superficialidad y el universalismo nocivo; la Kultur, por su parte, se sumerge en las profundidades de la Innerlichkeit, de la interioridad, y también de la interioridad de la raza». Y «esa escatología biológica, esa gran paz del espacio vital, es lo que una guerra espantosa quiso edificar».
Los traductores del libro no siempre han esquivado los riesgos de trasladar la sintaxis compleja y, sobre todo, los neologismos algo caprichosos, propios de la prosa de alta divulgación francesa desde hace treinta o cuarenta años. Quizá por emulación, hallamos numerosos vocablos de aire indiscutiblemente galicista: «feniciano» por fenicio, «instintual» por instintivo, «eugenistas» por eugenésicos, «obsidional» por obsesivo y hasta un inédito «nanciano» en vez de la perífrasis «natural de Nancy».
José-Carlos Mainer es catedrático emérito de Literatura en la Universidad de Zaragoza. Sus últimos libros son La isla de los 202 libros (Barcelona, Debolsillo, 2008), Modernidad y nacionalismo, 1900-1930 (Barcelona, Crítica, 2010), Galería de retratos (Granada, Comares, 2010), Pío Baroja (Madrid, Taurus, 2012), Falange y literatura (Barcelona, RBA, 2013), Historia mínima de la literatura española (Madrid, Turner, 2014) y Periferias de la literatura. De Julio Verne a Luis Buñuel (Madrid, Fórcola, 2018).