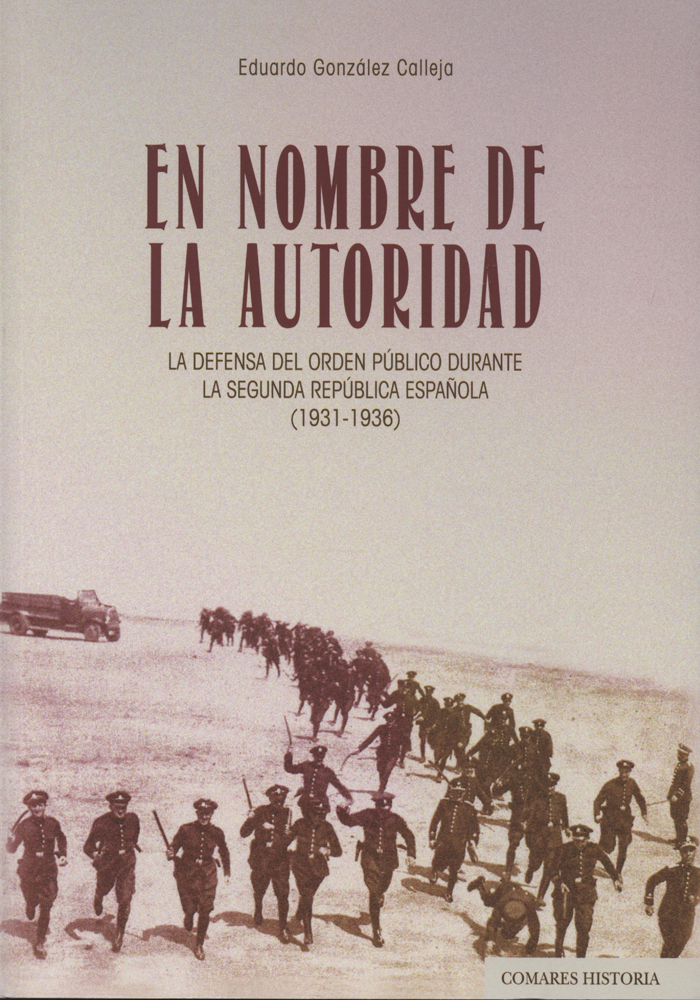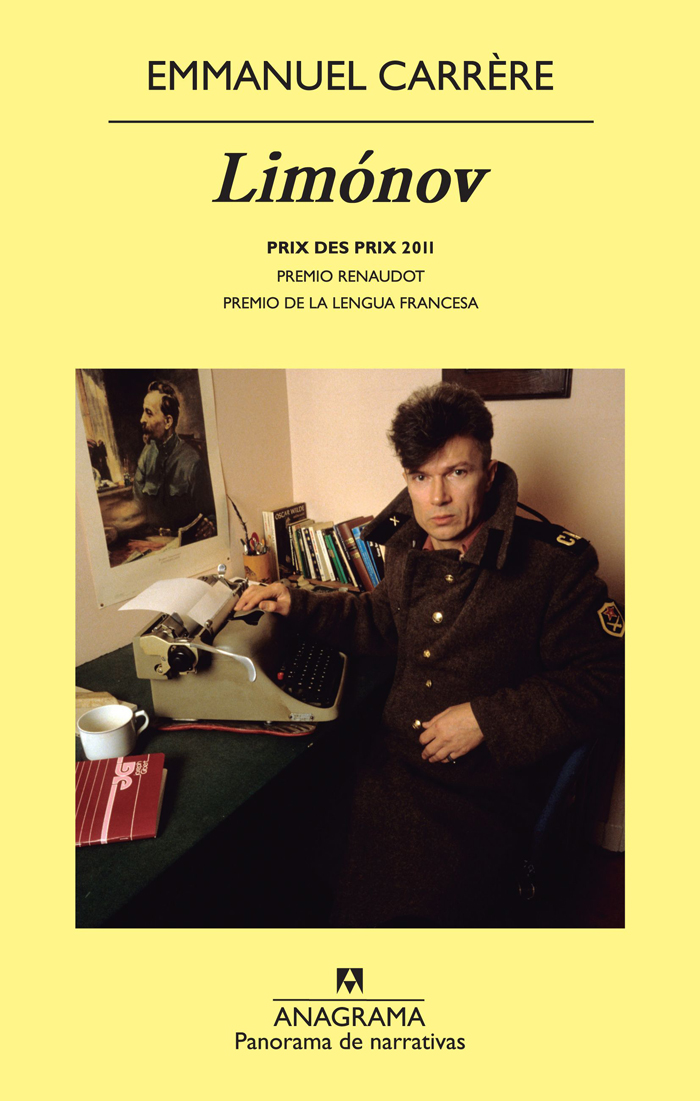El autor es un distinguido estudioso que ha realizado numerosas contribuciones de interés a la historiografía española. Su trabajo más reciente explora la cuestión esencial del orden público durante la Segunda República. Aun en sus períodos «liberales», el Estado español moderno se valió con frecuencia de una fuerza abrumadora y brutal para suprimir a una oposición potencialmente violenta. Durante la Restauración, el orden público pasó a identificarse con una defensa autoritaria y militarizada de la propiedad privada y de las personas. Esta preponderancia militar limitaba las posibilidades de una negociación pacífica con los grupos de descontentos. Como afirmó Cánovas en 1888, las fuerzas armadas constituían un «robusto sostén del presente orden social e inevitable dique a las tentativas ilegales del proletariado, que no logrará por la violencia otra cosa sino derramar inútilmente su sangre en desiguales batallas» (p. 13). En contraste con las naciones occidentales más avanzadas, que habían separado el poder militar del civil, España conservó hasta bien entrado el siglo xx una legislación que permitía a los tribunales militares perseguir a los civiles por «insultos» contra las fuerzas armadas y «ataques» contra la unidad nacional. Un Estado militarizado y centralizado ofrecía una escasa protección para las libertades democráticas. El autor ofrece la interesante estadística de que durante veinticinco de los cincuenta y seis años que duró la monarquía de la Restauración, las libertades públicas se vieron gravemente restringidas en toda o parte de la PenínsulaLos cálculos e interpretaciones de Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo y Fernando del Rey Reguillo, en El poder de los empresarios: Política y economía en la España contemporánea (1875-2000) (Madrid, Taurus, 2002), difieren considerablemente de los de González Calleja. Véase también Gerald Blaney, «En defensa de la democracia: políticas de orden público en la España republicana, 1931-1936», Ayer, núm. 88 (2012), pp. 99-123.. La militarización del orden público demoró la creación de fuerzas policiales civiles que llevaran a cabo un control no violento de la multitud. Su amplio conocimiento de la historia de las políticas europeas permite al autor demostrar el retraso español a la hora de hacer uso de fuerzas policiales modernas. A comienzos de los años veinte, en cambio, la policía y los militares declararon la guerra al enemigo sindicalista interno, cuya represión alcanzó su cenit durante la dictadura de Primo de Rivera.
Sin embargo, el ejército y la Guardia Civil no consiguieron defender la monarquía cuando cayó en la primavera de 1931. La Segunda República intentó sin éxito alejarse de las fuerzas policiales autoritarias y militarizadas y acercarse a modelos civiles y profesionales que fueran capaces de proteger las libertades democráticas. «Los viejos usos y costumbres clientelares» (p. 63) perduraron durante (y después de) la Segunda República y dificultaron la profesionalización en todos los niveles de la administración. Ni izquierda ni derecha respetaron la autonomía municipal, que se vio sometida a los caprichos de aquellos que ostentaban el poder político nacionalFernando del Rey, Paisanos en lucha: Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 399, 423, 430 y 497.. Los reformistas no consiguieron modificar de forma significativa las fuerzas policiales imbuidas de militarismo: «Azaña o Casares Quiroga apenas controlaron los resortes reales del orden público, y hubieron de resignarse a aceptar e incluso a justificar la deriva perversa de una lógica profesional marcadamente represiva, como lo atestiguan los sucesos de Casas Viejas […] y los de Yeste» (p. 54) y también, en realidad, los de Castilblanco. Los propios militares intervinieron para detener las quemas de conventos en mayo de 1931 en Madrid, la revuelta anarquista en el Alto Llobregat en enero de 1932 y la rebelión de la Generalitat en octubre de 1934. El autor sostiene que la «extrema brutalidad» de la represión militar de la «Comuna asturiana» en 1934 fue el resultado que «la experiencia colonial trajo a la Península» (p. 57). Sin embargo, «esa mentalidad colonialista» no fue el único motivo para la sangrienta crueldad que caracterizó a las fuerzas españolas del orden. Tipos similares de atrocidades que daban por supuesta la «absoluta deshumanización del transgresor» (p. 153) se produjeron frecuentemente en ambas facciones durante las guerras civiles revolucionarias/contrarrevolucionarias en Rusia y China, en las que no existía el antecedente marroquí o de las colonias de ultramar. Desde la Revolución Francesa hasta el presente, los enfrentamientos entre revolucionarios y contrarrevolucionarios han solido traducirse en asesinatos masivos.
La Segunda República se sintió abrumada por sus numerosos desafíos y se vio obligada a hacer frente a una serie de cuestiones –la relación entre Iglesia y Estado, gobierno militar y civil, región y nación, y reforma agraria– que naciones más desarrolladas ya habían dejado resueltas en los siglos XVIII y XIX. El intento de afrontar todos estos problemas simultáneamente debilitó a la República, pero su fracaso –a partir de febrero de 1936– a la hora de proteger la propiedad privada y la seguridad personal resultó incluso más fatídico. Además, las numerosas tramas y conspiraciones contra la República de 1932 a 1936 superaron en número y en intensidad a las dirigidas contra la República de Weimar, que alcanzó la estabilidad desde la Gran Inflación de 1923 hasta la Gran Depresión de 1929. Las condiciones políticas y sociales españolas hacían difícil, si es que no imposible, que Azaña, Lerroux o cualquier otro democratizaran y profesionalizaran las fuerzas policiales de la República.
Aunque la tradición militarista y reaccionaria de los cuerpos de seguridad acabó por beneficiar a los golpistas de 1936, la izquierda también politizó las fuerzas policiales locales y nacionales y las utilizó para conseguir sus propios propósitos. La Ley de Defensa de la República (1931), la Ley de Orden Público (1933), la Ley de Vagos y Maleantes (1933) y otras normas legales concedieron a las autoridades amplios poderes para prohibir casi cualquier acto que se tuviera por hostil a la República, lo que dio lugar a una «aplicación abusiva de la normativa de excepción (desde agosto de 1933 hasta el final de la República apenas se encuentran dos meses de total normalidad constitucional en todo el país)» (p. 206). En otras palabras, por parafrasear a Javier Tusell, la república democrática era en la práctica antidemocrática y socavó su propia legitimidad a ojos tanto de los moderados como de los revolucionarios. En 1933, las autoridades detuvieron a los dirigentes anarquistas Buenaventura Durruti y Francisco Acaso, que fueron acusados de «vagabundeo». Además, la Ley de Vagos y Maleantes permitió el internamiento de novecientos «indeseables» en el vapor «Uruguay», lo que se convirtió en un anuncio de los campos de trabajo que se establecerían en la zona republicana durante la Guerra Civil. La indiferencia tanto de izquierdistas como derechistas hacia la aprobación de una normativa para el control de armas contribuyó a la creciente percepción de la irresponsabilidad y la ilegitimidad del Estado. La guerra hobbesiana de todos contra todos fomentó la privatización de la seguridad personal.
Aun con la capacidad legal de suprimir la oposición política y el «extremismo» tanto de la izquierda como de la derecha, el Gobierno del Frente Popular se mostró incapaz de poner fin al círculo vicioso de violencia. González Calleja defiende que la mayor parte de las víctimas que murieron eran de la izquierda. Es posible que fuera así, pero también insiste, sin presentar pruebas suficientes, en que «la mayor parte de la violencia del período del Frente Popular procedió de movilizaciones pacíficas que fueron desvirtuadas por la implicación de elementos externos, como minorías radicalizadas, agentes provocadores de signo contrario o fuerzas del orden público no inclinadas a la tolerancia» (p. 261). Así, el autor sigue la tradición de una gran parte de la historiografía izquierdista española que, continuamente y de forma algo paradójica, dados sus principios marxistas, ha restado énfasis a las múltiples manifestaciones de la lucha de clases en la primavera de 1936. En vez de ver al proletariado como un grupo capaz de embarcarse en un camino revolucionario por medio de incontables huelgas, ocupaciones de tierras y una violenta iconoclastia, González Calleja afirma que los trabajadores estaban simplemente reaccionando a las provocaciones y a un «gobierno comprometido con el reformismo» (p. 261) que les brindaba nuevas oportunidades para manifestarse.
En otras palabras, los trabajadores españoles respondieron como los trabajadores franceses durante su Frente Popular, cuando, tras la elección de un gobierno de la izquierda, siguieron haciendo huelgas para reclamar salarios más altos y menos horas de trabajo en mayo-junio de 1936. El análisis comparado de González Calleja ignora, sin embargo, las oleadas más extensas de huelgas, las masivas ocupaciones de tierras, los agresivos actos anticlericales y el nivel mucho mayor de violencia política que se dieron en España en la primavera de 1936. Las amenazas a la propiedad privada, a las vidas de los propietarios y a la normalidad burguesa fueron inconmensurablemente mayores en España que en Francia. El propio autor señala que, inmediatamente después de la victoria del Frente Popular español, «hubo enfrentamientos por la renovación de los contratos, se colocaron banderas rojas en muchos edificios públicos, varios casinos de signo conservador fueron asaltados o quemados, y algunos conventos fueron desalojados. […] Proliferaron los asaltos a cárceles y centros políticos, incendios hogueras, escaramuzas y alborotos» (p. 264). En ciertas regiones, «las fuerzas locales de izquierda decidieron asumir directamente el control del orden público a través de grupos armados y bandas paramilitares que efectuaron cacheos y detenciones espontáneas, establecieron controles en las carreteras y cobraron peajes a los automovilistas» (p. 280). Además, el triunfo del Frente Popular desató un gran número de ataques contra las sedes de periódicos derechistas y los edificios religiosos.
En numerosos casos, el autor no consigue mostrar que estos asaltos fueron simplemente una reacción a las provocaciones de la derecha o de la policía. Ni tampoco resulta completamente convincente cuando afirma que el Gobierno del Frente Popular «no dudó en aplicar medidas de extremo rigor contra los propietarios de armas de fuego o las autoridades locales frentepopulistas que abusaron de sus poderes» (p. 286). De hecho, el autor declara, de forma contradictoria, que en la primavera de 1936 «muchos gobernadores no fueron capaces […] de hacerse con las riendas del orden público» (p. 73). Además, «el gobierno no quiso o no pudo aplicar una política estrictamente represiva que hubiese incrementado el malestar de las masas obreras y justificado una involución en sentido conservador […] e incluso contrarrevolucionario» (p. 317). Así, los gobiernos «reformistas» del Frente Popular bien no pudieron o no quisieron poner freno a la oleada revolucionaria o anarquista. Del mismo modo, se mostraron incapaces de contener el levantamiento contrarrevolucionario de julio de 1936. El fracaso del Estado español suponía un marcado contraste con el éxito de sus homólogos franceses y británicos, que supieron controlar la revolución, la contrarrevolución y el fascismo interno a finales de los años treinta.
Enfrentados a la fuerza creciente de los movimientos obreros, los patrones rurales y urbanos crearon sus propias fuerzas policiales privadas, cuyos poderes eran tan desmedidos como los de las fuerzas oficiales de orden público. Derechistas y propietarios armados ayudaban en ocasiones a la Guardia Civil en sus operaciones en el campo. Grandes terratenientes y capitalistas urbanos se ganaron la lealtad de la Guardia Civil proporcionando subsidios a los miembros de sus familias y financiando sus cuarteles, que se rediseñaron para hacer frente a los asaltos y los asedios. La izquierda respondió a su manera a los desafíos al mantenimiento de la paz. Creó la Guardia de Asalto para defender la República y minimizar el nivel de confrontación violenta. El Gobierno no disolvió nunca las fuerzas armadas, que necesitaba para mantener el orden públicoRafael Cruz, Una revolución elegante. España, 1931, Madrid, Alianza, 2014, p. 186.. La Guardia Civil no moderó su manera de proceder y la Guardia de Asalto, con su primer director, Agustín Muñoz Grandes, actuó de un modo más parecido a la Guardia Civil que a las más modernizadas fuerzas europeas que concibieron los republicanos. La izquierda también reforzó sus propias milicias sindicales y partidistas. Su complejo papel en el asesinato de José Calvo-Sotelo fue uno de los detonantes de la posterior guerra civil.
González Calleja es un historiador serio, que ha logrado sintetizar fuentes primarias y secundarias en los principales idiomas europeos, incluidos informes de los embajadores franceses, estadounidenses, británicos e italianos. Sus numerosos gráficos y tablas son muy reveladores de cómo fueron la política y la financiación del orden público. Este libro muestra que los intentos republicanos de modernizar y «civilizar» la policía fracasaron no sólo en las ciudades, sino especialmente en el ámbito rural. A pesar de que sus interpretaciones resultan en ocasiones poco convincentes y llegan a ser incluso contradictorias, ofrece, sin embargo, un tratamiento estimulante y relevante del problema del orden público durante la Segunda República.
Michael Seidman es catedrático de Historia en la Universidad de Carolina del Norte. Su último libro publicado es The Victorious Counterrevolution. The Nationalist Effort in the Spanish Civil War (Madison, The University of Wisconsin Press, 2011), publicado en 2012 por Alianza Editorial como La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria en la Guerra Civil.
Traducción de Luis Gago
Este artículo ha sido escrito por Michael Seidman
especialmente para Revista de Libros