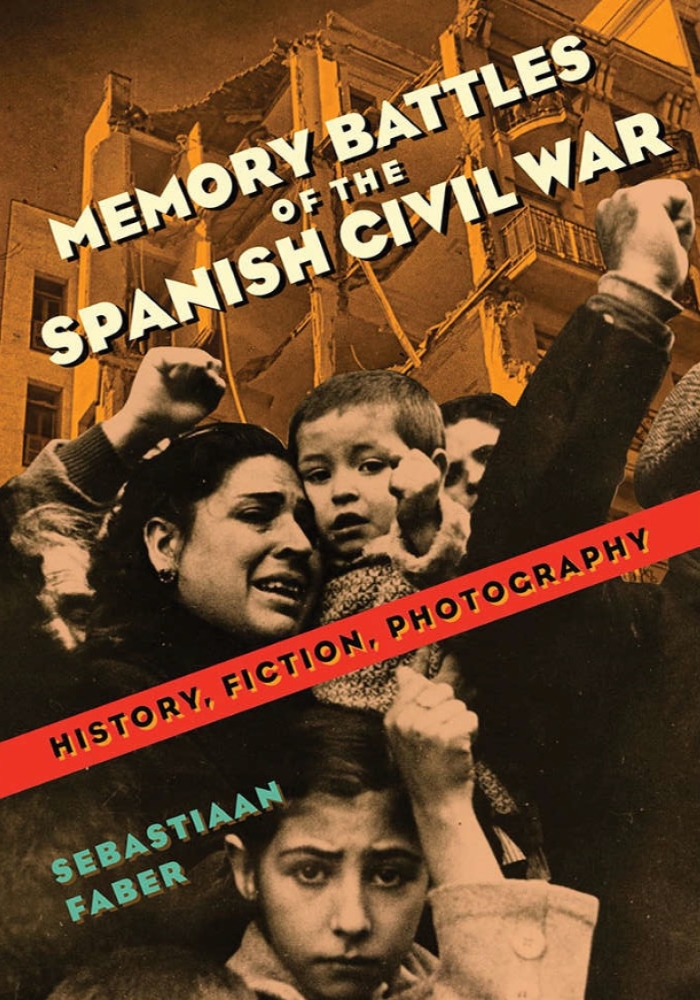¡Qué difícil es ser contemporáneo a estas alturas de la modernidad! Así sucede, al menos, cuando se quiere interpretar el significado de los procesos políticos y sociales que centran la atención de la esfera pública: atrapados entre la experiencia del pasado tal como nos ha sido transmitida e inquietos por un futuro cuyo contorno deseamos poder fijar con nuestra acción, tenemos dificultades para discernir la realidad de las cosas y llegamos a dudar de que haya tal realidad y no meramente interpretaciones —con mucha frecuencia interesadas— de la misma. El debate sobre la crisis de la democracia ante el asedio de los extremismos, que incluye la discusión acerca del modo en que hayan de clasificarse y evaluarse estos últimos, no se libra de esa complicación.
Tal como señalase el gran historiador de los conceptos Reinhart Koselleck, aunque los argumentos históricos fueron siempre una parte de la retórica, a la que han servido para fortalecer posiciones sociales, teológicas o morales, ganaron peso en la época moderna cuando la propia historia se convirtió en una instancia de fundamentación. O sea: cuando la historia dejó de acontecer simplemente y empezó a ser considerada un campo de acción, como algo factible y producible de acuerdo con la voluntad humana en el marco de un proceso de autorrealización social orientado por la idea del progreso. Más que padecer la historia, el ser humano se dispuso a producirla. Solo así puede entenderse rectamente, por cierto, el célebre dictum marxista según el cual el mundo ya ha sido interpretado lo suficiente y ahora toca transformarlo. Ya que el mundo había empezado a ser modificado por el ser humano desde la revolución neolítica; lo que el el pensador alemán estaba diciendo es que había llegado la hora de modificarlo conscientemente de acuerdo con un plan colectivo derivado del uso de la razón.
Pero eso ya ha sucedido y, por lo tanto, ha dejado de ser una expectativa. Cuando nos asomamos al pasado, contemplamos por igual los éxitos y los desastres de la modernidad; lo que quiere decir, también, que nos las hemos de ver con las consecuencias de una experimentación política desarrollada con arreglo a un espíritu bien poco experimental. Ni el fascismo ni el comunismo se caracterizaron, al fin y al cabo, por la prudencia: en lugar de avanzar mediante la prueba y el error, aplicaron de manera dogmática sus creencias a despecho de los resultados. El asunto tiene más delito, como suele decirse, en el caso de un socialismo de inspiración marxista que se reclamaba ilustrado y científico; el fascismo siempre tuvo unas bases teóricas más débiles, si bien no hay que olvidar que participó del mismo espíritu de época. Así lo atestigua la cercanía de la vanguardia futurista: se trataba de acabar con el pasado y empezar de nuevo. Pero mientras el socialismo se inspiraba en la Ilustración y su promesa de igualdad radical, el fascismo se alimentaba de su reverso romántico y miraba hacia los mitos. Ambos son movimientos de masas y ambos quieren construir un «hombre nuevo» capaz de acabar con el decadente tipo burgués cuya expresión política era la democracia liberal o parlamentaria, descrita por unos como simple instrumento de la clase dominante y por los otros como el habitáculo donde se encierran unos parlanchines incapaces de decidir.
En todo caso, esa historia ya la conocemos; deberíamos conocerla. Y es precisamente el imperativo moral de no repetirla lo que nos mantiene en guardia, atentos a los signos que pudieran indicar el riesgo del colapso liberal-democrático. En la medida en que vivimos en sociedades que han dejado atrás su fase auroral y que, debido a su aguda conciencia temporal, temen una y otra vez encontrarse en su crepúsculo, reaccionamos con nerviosismo ante los acontecimientos históricos y nos esforzamos por darles el sentido correcto. Sobre todo, nos preocupa haber entrado en una decadencia irreversible sin darnos cuenta; aquí es donde los cautionary tales procedentes de la historiografía juegan un papel decisivo: ¿sabía Roma que se desangraba? ¿Nos desangramos nosotros? Juzgamos que tomar conciencia de la crisis civilizatoria, si esta existe, puede ayudarnos a mitigarla e incluso a evitarla; desde este punto de vista, estamos saturados de conciencia histórica. El problema es que las situaciones históricas no se dejan interpretar fácilmente, ni es sencillo forjar un consenso acerca de sus significados; también aquí cuesta ponerse de acuerdo.
Por añadidura, cuando los argumentos se esgrimen ante audiencias masivas y su empleo está asociado a —o puede influir sobre— los intereses de partidos o movimientos concretos, la dificultad para debatir es aún mayor debido a la inevitable simplificación de los conceptos que entran en juego. Así sucede, quizá con especial intensidad, en el debate sobre la supervivencia de la democracia ante sus enemigos. Hemos podido comprobarlo en España en las últimas semanas, por medio de eslóganes infantiles («comunismo o libertad», «democracia o fascismo», «comunismo es libertad») que hacen un alegre empleo de conceptos sobrecargados histórica e ideológicamente. Lo que se realiza en estos casos es la fagocitación de la historia por el mercado electoral, cuyos actores echan mano de cualquier recurso que pueda ayudarlos a ganar las elecciones. Se demuestra aquí también la dificultad para renovar los imaginarios sociales, rompiendo con los grandes relatos de la modernidad y generando otros nuevos; quizá en esa clave haya que entender el imparable ascenso en las encuestas de Los Verdes alemanes, mejor equipados que su contraparte feminista para ofrecer un amplio programa de transformación social que cuando se presenta ante el electorado en clave positiva —y no sacrificial— puede recabar un apoyo mayoritario.
También el debate sobre los llamados «cordones sanitarios» ha de entenderse en esa clave revivalista. Si la salvación de la democracia se convierte en activo electoral, el debate sobre la realidad del peligro antidemocrático cambia de plano: deja de ser una conversación orientada por la inquietud moral y por la búsqueda pruebas empíricas capaces de confirmar su temor, para convertirse en una pugna por imponer el marco —democracia o fascismo— que beneficia a quienes lo ponen en circulación. Pero atención: la adulteración electoralista del debate sobre la supervivencia de la democracia no excluye la verosimilitud de la amenaza, sino que solo hace su identificación más contenciosa. A quien le interese que los ciudadanos crean que la democracia está en riesgo, no le vendrá bien que ese riesgo sea desechado a la vista de las pruebas presentadas.
Máxime cuando –ahí está el problema— no existe un manual de instrucciones que nos permita concluir con arreglo a un criterio exterior al debate público y la competición partidista cuáles son los discursos o políticas que hayan de considerarse incompatibles con los principios democráticos. O mejor dicho, liberal-democráticos: no hablamos únicamente de la regla de la mayoría, sino de un complejo entramado institucional que incluye el imperio de la ley, la separación de poderes, la protección de los derechos individuales y de las minorías, el aseguramiento de la independencia de los jueces, la existencia de medios de comunicación capaces de operar libremente, el funcionamiento de instituciones contramayoritarias que filtren la voluntad popular, la promoción del pluralismo social o la neutralidad moral del poder público. Por supuesto, habrá casos en los que la peligrosidad del discurso o la acción política de un partido o movimiento no ofrezca dudas, por ejemplo cuando se demoniza a los inmigrantes o se exija a los jueces que dicten sentencias que coincidan con el sentir social mayoritario. En otras ocasiones, por el contrario, será más difícil determinar si estamos ante tendencias antidemocráticas o ante la expresión de ideas o preferencias que nos resultan incómodas.
Es llamativo, en este sentido, que se distinga con cierta frecuencia entre extremismos buenos y extremismos malos. Bajo esta óptica, los extremismos de izquierda son habitualmente presentados como preferibles a los extremismos de derecha, una suerte de mal menor por el que habría que optar responsablemente si llegamos a la gran batalla final de las ideologías maximalistas. Esta distinción no es inocente —puede tener efectos en la formación de mayorías parlamentarias— y es por eso recomendable determinar lo que pueda tener de cierta. En el debate sobre el populismo de los últimos años, el matiz ha sido frecuente: si se pone el foco sobre los rasgos populistas, las diferencias no destacan tanto como las similitudes; si nos fijamos en los aspectos programáticos, según se inclinen en cada caso a la derecha o a la izquierda, aparece un contraste que puede ser interpretado de distinta manera. Así, en su texto introductorio al excelente Routledge Handbook sobre populismo, el especialista Carlos de la Torre señala que los líderes populistas dicen representar en exclusiva los intereses de un pueblo homogéneo, para a continuación añadir que las variantes izquierdista y derechista del populismo no son la misma cosa, ya que los primeros «al menos prometen más y mejores democracias y no usan el racismo y la xenofobia para seducir a sus seguidores». El pensador francés Pierre Rosanvallon expresa la misma opinión cuando se refiere al tema de los inmigrantes y refugiados como brecha que separa a los populismos de izquierda y derecha:
«Este problema traza todavía hoy una clara línea divisoria entre el populismo de derecha o extrema derecha y el populismo de izquierda. En rigor, el rechazo de la "casta" en los primeros corre a la par con la denuncia de la amenaza inmigratoria para la identidad del pueblo, mientras que los segundos afirman una perspectiva de acogida humanista».
Rosanvallon tiene razón: la pureza étnica y la autenticidad cultural juegan un papel más importante en la cosmovisión de la extrema derecha. No habría que perder de vista, sin embargo, que el populismo de izquierda también construye su «pueblo» de manera excluyente, demonizando a grupos sociales particulares: los miembros de la clase política, los ricos, los periodistas que no les aplauden, los jueces que dictan sentencias incómodas, los expertos que oponen el saber técnico a la voluntad popular… Si nos remontamos a los precentes históricos, el socialismo revolucionario se empeñó en eliminar a burgueses y propietarios rurales como enemigos de la humanidad reunida en el proletariado; igual que el fascismo ejercía la violencia contra los socialistas y los nazis trataron de exterminar a los judíos. No obstante, inmigrantes y refugiados se encuentran hoy en una posición de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, su señalamiento por parte de la extrema derecha es especialmente censurable. Desde ese punto de vista, el extremismo de derecha es peor que el extremismo de izquierda.
De ahí no puede deducirse que el extremismo de izquierda represente un menor riesgo para la democracia liberal. Basta contemplar el estremecedor ejemplo de Venezuela, una sociedad destruida por el llamado «socialismo del siglo XXI», para percatarse de que también aquí podemos incurrir en el famoso narcisismo de las pequeñas diferencias; en este caso, entre ideologías de orientación autoritaria que solo pueden realizarse plenamente a costa de acabar con el pluralismo social por medios coercitivos. Tal es el problema del extremismo en la democracia: el problema de quienes quieren acabar con la democracia. Eso no les impide participar en la competición electoral y aceptar prima facie las reglas del juego; quizá es que no puedan hacer otra cosa en el presente contexto histórico y su renuncia esconda una impotencia.
Recordemos, en este punto, la distinción que traza John Rawls entre la aceptación resignada de la democracia liberal y la convicción moral de que es el sistema apropiado para el gobierno de las sociedades humanas. A lo primero: pudiera ser que las distintas ideologías convivan entre sí porque no les quede más remedio; la democracia no les gusta especialmente y cada una de ellas quisiera poder acallar a las demás, pero en las actuales circunstancias históricas ninguna de ellas puede alcanzar el predominio sobre las demás. En este caso, los extremismos se resignan a vivir en un régimen pluralista. Pero hay una segunda posibilidad y es que la democracia liberal sea escogida por buenas razones: por ser el marco que facilita la convivencia pacífica de las distintas doctrinas morales. Más que resignarnos a vivir en democracia, nos alegraríamos de hacerlo, porque asumimos que nadie está en posesión de la verdad ni debe imponer su verdad a los demás. Bajo esta perspectiva, la democracia resuelve el problema del pluralismo y con ello desactiva el representado por el extremismo.
La clave está entonces en el pluralismo social, que, como señala el propio Rawls, es el producto natural del ejercicio de la libertad. Es el asunto que latía debajo de la discusión que recientemente tuvo lugar en la esfera pública española acerca de la relación entre el comunismo y la libertad. A decir verdad, el comunista solo puede integrarse en la democracia liberal renunciando a sus fines últimos; asunto distinto es que los partidos comunistas europeos hayan jugado en algunos casos un papel prominente en la consolidación de las democracias liberales tras la segunda posguerra. Si la aceptación de la democracia fue en este caso resignada o de principio, parece indiferente. O no: si los extremismos estuvieran persuadidos de las bondades del pluralismo liberal, no representarían un peligro para la continuidad de la democracia y acaso dejarían de ser extremismos. Por algo se ha dicho que el populismo es la salida que ha encontrado el neomarxismo, desvinculado ya de la identificación de clase, para seguir combatiendo a la democracia liberal-capitalista. Y es que la violencia, como vimos durante el proces catalán, carece ya de legitimidad como medio para la realización de fines políticos. La idea de la violencia como partera de la historia estaba vinculada a las filosofías idealistas que están en el origen mismo de la modernidad; si ya no creemos en la revolución es porque hemos dejado de creer en la historia. Por eso, el ataque contra la democracia se hace hoy en nombre de la democracia: en nombre del pueblo o de la nacion.
Si se quieren proteger la democracia liberal y el tipo de sociedad pluralista asociada a ella, distinguir entre diferentes extremismos según se adhieran a los fines políticos de la izquierda o la derecha no tiene así demasiada justificación. Cuando Steven Levitsky y Daniel Ziblatt — apoyándose en el trabajo de Juan Linz sobre el colapso de las democracias— identifican cuatro rasgos de conducta que pueden ayudarnos a identificar al líder con inclinaciones autoritarias, no reparan en matices ideológicos ni finalidades políticas, sino que se centran en los medios a través de los cuales se realizaría en la práctica esa pulsión antipluralista: rechazo de las reglas democráticas, denegación de la legitimidad de los oponentes, tolerancia hacia la violencia política, disposición a restringir las libertades civiles. El propio Linz designa como «pluralismo polarizado» a aquel sistema de partidos donde participan al menos cinco formaciones relevantes, entre las que se cuentan partidos antisistema que socavan la legitimidad del régimen democrático y actuan de manera desleal, sin distinguir—porque no es relevante a estos efectos— entre tipos de extremismo.
Dicho esto, es natural que la preferencia de unos y otros por las formas moderadas de la izquierda o la derecha pueda conducir a la simpatía, según los casos, por las correspondientes formas hipertrofiadas adoptadas por los respectivos extremismos: el socialdemócrata preferirá al extremista de izquierda antes que al extremista de derecha; el caso del conservador será el opuesto. Pero la distinción es irrelevante para la defensa de la democracia liberal-pluralista: no se trata de elegir uno de los dos males, sino de evitar ambos por igual. Asunto distinto es lo que pueda suceder en la práctica, sometida como está la vida democrática a toda clase de tensiones, incluidas las que resultan de la feroz competición partidista en un contexto de creciente fragmentación parlamentaria. Mientras tanto, habrá que considerar afortunado a quien sepa determinar con alguna precisión dónde termina el simulacro y empieza la realidad.