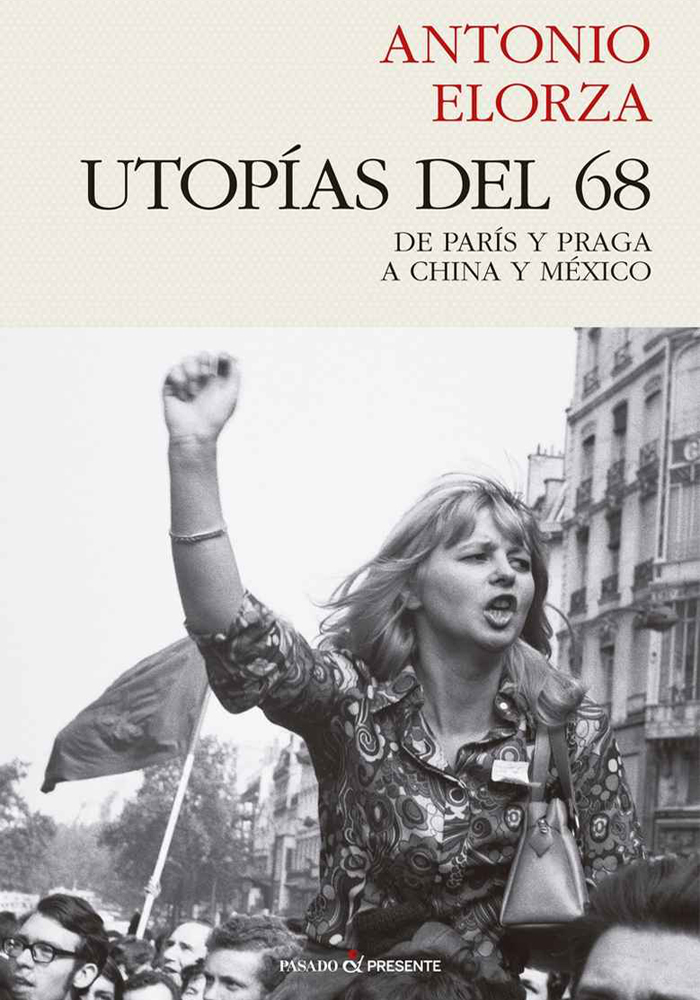Hace unas semanas, en el curso de una breve visita que hice Sevilla con objeto asistir al excelente Festival Internacional de cine que allí se celebra, me di de bruces con una imagen sorprendente: en uno de los edificios de la Avenida de la Constitución, que es una de las calles que rodean la espléndida catedral de la ciudad, colgaba un llamativo cartel de grandes dimensiones —no menos de diez metros de alto y cinco de ancho a ojo de buen cubero— en el que lucía una imagen en plano medio del popular Jesús del Gran Poder, junto a una leyenda inequívoca: «Sevilla a tus pies». A juzgar por la naturalidad con que paseaban por la calle, a un sevillano no puede impresionarle la escena; para un visitante, sin embargo, resulta algo exótica. Y lo es incluso si el visitante proviene de una ciudad andaluza —Málaga en mi caso— donde las cofradías también gozan de un considerable mando en plaza. En todo caso, el contraste era irresistible: el nombre de la calle se refiere a una constitución que proclama el principio de la aconfesionalidad del Estado, mientras de uno de sus balcones cuelga una formidable imagen crística; para colmo, el texto que la acompaña declara la genuflexa adhesión a la misma de toda la ciudad.
Recordemos la célebre afirmación de Bruno Latour: quizá nunca hayamos sido modernos. Y habrá, desde luego, quien no quiera serlo. Pero lo que debe interesarnos es el lugar de las creencias religiosas en la democracia pluralista: que esas mismas creencias se hayan demostrado mucho más resistentes de lo previsto a la secularización no nos dice nada acerca de las mismas, sino que en todo caso nos informa sobre la aparente necesidad de explicaciones sobrenaturales que todavía poseen tantos seres humanos. No seré yo quien se lo reproche; es difícil encontrarle un sentido a la existencia y quien da con alguno —sea religioso o secular— vivirá más tranquilo. Con todo, la principal explicación del papel histórico que han jugado las religiones acaso no se encuentre en el consuelo privado que sean capaces de proporcionar, entre ellos la promesa de una vida ultraterrena, sino en su potencial organizativo: si en el pasado han regulado sociedades enteras, proporcionándoles cohesión por medio de códigos morales y rituales colectivos, todavía hoy suministran a sus fieles principios orientadores y un calendario de actividades a lo largo del año.
Esto se manifiesta con la mayor claridad en la vida de las cofradías que, además de ocuparse del cuidado de sus imágenes y de preparar con celo las procesiones anuales de la Semana Santa, desarrollan sin descanso una intensa actividad social que incluye la articulación de los intereses propios —pensemos en las subvenciones públicas o en la influencia sobre un diseño urbanístico que no puede de ninguna manera entorpecer el paso de las tallas— y el cuidado mutuo entre sus miembros. Desde este punto de vista, las cofradías son sociedad civil y no se diferencian demasiado de las diecisiete contradas que dedican la temporada a preparar las dos carreras hípicas del Palio de Siena. En una ciudad como Sevilla, que vive la Semana Santa de manera tan intensa, el protagonismo de las hermandades es considerable: en el curso de mi visita sucedió también que, echando yo un vistazo en una librería, entró un muchacho a preguntar si tenían allí a la venta —no la tenían— la revista Nazareno. Es fácil imaginar la relevancia que para ese joven tienen los ritos pascuales, con los que seguramente se ha familiarizado desde bien pronto a través de actividades colectivas que mezclan lo sagrado y lo profano.
Que las cofradías tengan tanta fuerza en la ciudad de Sevilla, urbe que en el siglo XVI rondaba el millón de habitantes y aún hoy posee uno de los centros históricos más grandes de Europa, es un hecho interesante por sí mismo cuando lo contemplamos desde el punto de vista de la resistencia a la homogenización globalista; esa que con tanta frecuencia denuncian los críticos de la sociedad liberal o quienes simplemente le afean algunos de sus rasgos. Puede decirse que Sevilla ha defendido con éxito su identidad, que cultiva sin descanso y de la que se siente orgullosa, sin que eso signifique que todos los sevillanos la hagan propia o que no existan iniciativas y espacios que se desvían de la norma tradicionalista: he mencionado ya el Festival de Cine, pero podrían añadirse las audaces «Setas» que cubren la céntrica Plaza de la Encarnación con su diseño futurista y la animada escena hippie de la ciudad, que por lo demás abunda en magníficos restaurantes de todas las confesiones. Sin embargo, como también se deja ver en la animada rivalidad entre sus dos principales clubes de fútbol, el particularismo sevillano ha logrado hasta el momento prevalecer ante la amenaza de desnaturalización que late en el globalismo liberal: la ciudad tiene sus ritmos y sus pausas. Y eso potencia irónicamente el interés turístico de un lugar que bien puede presentarse al mundo como una reserva orientalista; si es que el mundo le interesa y no prefiere volverse sobre sí misma. Para los críticos del capitalismo, su caso encierra así algunas lecciones: quizá la mejor receta contra la indiferenciación cosmopolita contenga valores tradicionales antes que experimentos situacionistas.
Volviendo a nuestro tema: la cuestión es cómo resolver el conflicto que se plantea cuando la religión organizada realiza actividades en el espacio público y de qué manera puede eso cohonestarse con el deber de neutralidad del Estado y su condigno compromiso con la protección del pluralismo.
Tal como ejemplifica el caso sevillano, pudiera ser que no hubiera demasiado conflicto: si nos encontramos con un cuerpo social en el que una tradición religiosa particular es dominante, manera que una mayoría de sus miembros participa de las creencias correspondientes y/o disfruta con las festividades que le son propias (incluso si lo suyo se parece más a una adhesión cultural que a otra cosa), no está tan claro cuál deba ser la obligación «supresora» del Estado. Pensemos en los días festivos del calendario laboral, muchos de los cuales se corresponden con fechas emblemáticas de la tradición católica; o pensemos, de nuevo, en la ocupación del espacio público que tiene lugar en algunas ciudades españolas durante la Semana Santa. Pudiera ser que nadie protestase, sobre todo por lo primero, en cuyo caso podría apelarse simplemente a la mayoría sociológica como factor en la toma de decisiones: si una religión culturalmente mayoritaria se manifiesta de una manera que no molesta a casi nadie, quizá no haya necesidad de cuestionar algunas de las modalidades en que se presenta. ¿O quizá sí? En una columna reciente, la periodista Maite Rico lamentaba que la Comisión Europea publicase una guía de lenguaje inclusivo en la que recomendaba a sus funcionarios felicitar las «fiestas» sin aludir a la Navidad, por la sencilla razón de que «no todo el mundo es cristiano». Desde luego, esto último es cierto; lo que no está claro es que de eso se deduzca lo primero. Se trata de delimitar el grado de neutralidad que debe observar el Estado en relación con una realidad social cambiante y sin embargo enraizada en una historia que será diferente según los casos: no son lo mismo Estados Unidos que Francia, Alemania o España. Y dentro de España, claro, Sevilla no es lo mismo que Madrid.
La cuestión decisiva es que no todas las manifestaciones de las religiones en las sociedades liberales deben ponerse en el mismo plano. Podemos discutir si la adhesión al Jesús del Gran Poder por parte de sus fieles es suficiente para justificar el despliegue de una tela de enormes dimensiones en el centro de una ciudad a la que se coloca «a los pies» del susodicho Cristo sin haber preguntado a todo el mundo; que un país de tradición católica celebre la Navidad o tenga festividades en su calendario parece, en cambio, menos grave. Podemos hablar de un sentimentalismo religioso, de una inercia cultural e incluso de un tradicionalismo banal para designar estos fenómenos y distinguirlos de formas más agresivas de influencia religiosa: desde la impartición de asignaturas con tintes proselitistas en la educación pública a la presencia de signos religiosos en edificios públicos, pasando por la concesión de subvenciones o la discriminación de aquellos que profesan credos minoritarios.
Parece desaconsejable tratar todos estos supuestos de la misma manera, incluso si nos adherimos como norma general a la idea de que los argumentos religiosos carecen de lugar en la esfera pública por referirse a creencias cuya veracidad no tiene manera de ser demostrada. Se me dirá que pasa lo mismo con no pocas creencias de tipo moral e ideológico: tampoco pueden ofrecer demostración alguna de su veracidad. Y a menudo, así es; basta pensar en los defensores de la tauromaquia. Por eso John Rawls se fija menos en la procedencia de los argumentos defendidos en el interior de la comunidad democrática que en el tipo de argumentos que en ella se plantean: estos últimos tienen que ser políticos y en ningún caso metafísicos. El problema es que no se trata de una distinción que pueda hacerse fácilmente, aunque su utilidad se haga evidente cuando pensamos que nadie podrá defender un punto de vista como derivado de la voluntad divina; hace falta algo más. O sea: algo que pueda discutirse sobre bases racionales.
En uno de los episodios de la undécima temporada de Curb Your Enthusiasm, la vitriólica sitcom de Larry David que relata las vicisitudes de su vida ociosa como millonario residente en Los Ángeles, el protagonista discute con un compañero de su club de golf al que encarna Rob Morrow. Ambos son judíos, si bien David mantiene una relación escéptica con la religión de sus ancestros. El padre de Morrow está hospitalizado y por eso pide a David que rece por él, a lo que David replica que ni siquiera sabe cómo hacerlo. «Solo tienes que decir; «Dios, quiero que Saul Berman viva», nada más», contesta el otro. David dice que eso es «tan inútil como ver a las Kardashian en televisión». Morrow se enfada y le reprocha indiferencia añadiendo: «¿Y si tu oración fuera lo que le salvase?». David le pregunta si él, su hijo, está rezando; Morrow dice que por supuesto. Y David replica: «Pongámonos en el lugar de Dios, que ve que el hijo está rezando pero decide que eso no es suficiente… «Anda, es Larry, Larry David está rezando. ¡Entonces lo salvaré!»». Me temo que la razón le asiste, pero Morrow le insiste: «¿Cómo sabes que rezar no funciona?». Pero David lo tiene claro: «¡Porque estoy calvo!».
Es una serie cómica que quizá no haya que tomar en serio, pero el intercambio entre ambos está lleno de elementos interesantes. Por un lado, está la incomunicabilidad de las creencias: no hay manera de que quien tiene fe en la existencia de un dios intervencionista (viene a la cabeza aquella canción de Nick Cave: «I don’t believe in an interventionist God / But I know, darling, that you do / But if I did I would kneel down and ask Him / Not to intervene when it came to you») pueda entender a quien no cree en él y —sobre todo— viceversa. Por otro, están las pruebas de la fe: lo que pide Morrow es indemostrable y, en todo caso, parece haber sólidos indicios de que rezar sirve para poco fuera del consuelo psicológico que esa práctica pueda procurar; aunque siempre habrá quien alegue que si David hubiese rezado con auténtica fe tal vez conservaría pelo sobre su cabeza. Finalmente, está la cuestión de la convivencia entre las distintas convicciones privadas: ¿quién falta al respeto a quién en este caso? Es verdad que David se ríe de la fe que Morrow profesa al intervencionismo divino, pero también lo es que Morrow le presiona para que se sume a sus rezos. Ambos, por lo demás, se mantienen en el interior de la esfera privada y no reclaman nada del poder público. Pero no siempre es así: las cofradías andaluzas, sin ir más lejos, ocupan la vía pública durante toda una semana.
En todo caso, el problema de fondo subsiste: ¿cómo deben tratarse las creencias y las actividades religiosas en la sociedad liberal? No seré yo quien logre responder aquí a esta pregunta, pero quisiera aprovechar la oportunidad para referirme concisamente a una contribución reciente a la literatura sobre la materia: el libro de Cécile Laborde Liberalism´s Religion, galardonado en 2019 con el premio Spitz, que distingue a obras destacadas del pensamiento liberal o democrático. La autora, que es profesora de teoría política en la Universidad de Oxford, toma como punto de partida el tratamiento convencional de la religión en las sociedades liberales como cuerpos de creencias que requieren protección especial (libertad de culto y demás preceptos constitucionales al respecto) y una especial contención (para mantener la separación entre religión y Estado). Pero no acaba de estar de acuerdo en que ese tratamiento especial siga estando justificado.
Su argumento principal concuerda con lo que yo he insinuado más arriba, a saber, que ni la teoría liberal ni el Estado han de vérselas con un concepto más o menos impreciso de «religión», sino con distintas manifestaciones particulares de religiones concretas, dotadas a su vez de distintas dimensiones. Sostiene Láborde que cuando nos preguntamos si un Estado liberal puede ser confesional, si los servidores públicos pueden invocar sus convicciones religiosas en el ejercicio de sus funciones, si los símbolos religiosos mayoritarios pueden desplegarse en el espacio público o si las iglesias pueden tener clérigos de un solo sexo, no debemos resolver estas controversias pensando en los derechos de la religión o las religiones en sentido abstracto, sino centrándonos en
«cómo las leyes e instituciones liberales se relacionan con las variadas manifestaciones de la vida religiosa que las distintas controversias sacan a la luz — hemos de pensar en la religión como afirmaciones cognitivas, símbolos de identificación, formas comprensivas de vida, modos de asociación voluntaria, etc. Cada faceta de la religión plantea sus propios interrogantes normativos».
Dicho de otra manera, su propuesta es que hemos de desagregar la religión por la vía de separar sus distintas dimensiones. La consecuencia es que la religión no es un bloque que debiera recibir un tratamiento singular, sino que ha de ser tratada en función de aquellos rasgos que comparte con otras concepciones del bien e identidades colectivas. A su juicio, individuos y grupos, tanto religiosos como no religiosos, son la misma cosa: expresiones del pluralismo ético y social. Puede así decirse que el fundamento normativo de Láborde es el igualitarismo liberal de cuño rawlsiano, según el cual el Estado liberal proporciona un marco de justicia donde todos los ciudadanos pueden desarrollar su plan de vida; hay libertad religiosa, pero el Estado no posee una religión oficial y se mantiene neutral. En otras palabras, el poder público respeta y protege la religión, pero lo hace en la misma medida que otras concepciones del bien. Recuérdese que el Estado tampoco promueve una concepción particular del bien; al menos, no debiera hacerlo.
Sin embargo, Láborde tiene algunos reproches que hacer al igualitarismo liberal. Principalmente, no cree que responda de manera convincente a los críticos que le reprochan marginalizar a los credos minoritarios. De ahí que su libro persiga, asimismo, robustecer la teoría del igualitarismo liberal; para ello, trata de responder a las dos críticas principales de que es objeto. Por un lado, está el problema de la «prominencia ética» (ethical salience): ¿acaso puede el liberalismo prescindir de una evaluación ética de las distintas creencias y compromisos que se presentan en el espacio público? Por otro, está la cuestión de los límites jurisdiccionales: ¿por qué ha de concederse al Estado en todo caso la autoridad última para delimitar la divisoria entre lo religioso y lo no religioso, lo bueno y lo correcto, lo público y lo privado? Láborde se muestra de acuerdo con ambas críticas; algunas de sus respuestas, que aquí reproduciré concisamente, presentan interés.
En cuanto a lo primero, señala que el Estado liberal no es ciertamente neutral con la religión ni el bien, sino solo con un aspecto restringido de la religión y el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la neutralidad estatal no se refiere a todos los valores o concepciones del bien imaginables: el Estado no puede aceptar algunos de ellos, por ejemplo el racismo, mientras que en cambio puede promover otros —el cuidado del medio ambiente o el cultivo de las artes— sin por ello vulnerar eso que Ronald Dworkin llama «independencia ética» del sujeto. De manera resumida, puede decirse que el Estado no tiene por qué decirnos cómo hemos de vivir ni en qué debemos creer, pero sí puede limitar la difusión de aquellas concepciones del bien que limitan los derechos de los demás y, con las debidas cautelas, puede fomentar determinados valores siempre que al haberlo que no infrinja la libre elección de los individuos en un marco pluralista. En lo que a la religión se refiere, Láborde corrige a Dworkin: el Estado debe ser neutral hacia la religión porque esta última es un sistema de ética personal, pero de ahí se sigue forzosamente que el Estado no tiene por qué ser neutral hacia la religión cuando la religión se convierte en otra cosa. Todo depende, a la Rawls, de cómo se presenten los argumentos: el rechazo del aborto, por ejemplo, no puede invocar la santidad de la vida sino en todo caso el interés del no nacido. El problema, como vimos antes, es que no siempre resulta fácil distinguir entre distintos tipos de argumentos públicos ni es tan sencillo separar los desacuerdos sobre lo bueno de los desacuerdos sobre lo justo. Aunque tal vez no tengamos nada mejor.
Y en cuanto a lo segundo, Láborde alega que el Estado tiene el deber de respetar hasta cierto punto la autonomía asociativa de las asociaciones religiosas. La razón es que la libertad de asociación es un valor nuclear del liberalismo político. Naturalmente, esto último solo podrá hacerse mientras esas asociaciones no traspasen determinados límites; y esos límites habrá de marcarlos el poder público, que goza de la competencia para fijar sus propias competencias. A primera vista, por tanto, esto no cambia nada: las asociaciones religiosas no pueden ser compartimentos estancos ni pueden vulnerarse en nombre del pluralismo religioso determinadas leyes comunes a todos. No obstante, Láborde tiene razón cuando defiende un mayor respeto a las decisiones libres de individuos y grupos, incluidos los grupos religiosos. No es que el Estado no pueda inmiscuirse en ellos; es que no debe hacerlo en una medida excesiva. Desde este punto de vista, nadie podría obligar a la iglesia católica a ordenar a las mujeres como sacerdotes. Pero, ¿podemos decir lo mismo de un club recreativo dedicado a los juegos de mesa? Para Láborde, la respuesta es afirmativa: si hablamos de una asociación voluntaria que una persona puede abandonar sin costes, el grupo en cuestión debe poder fijar sus propias reglas de admisión. En un sentido más amplio, la acomodación de las distintas tradiciones religiosas puede desembocar en alguna clase de «pluralismo jurídico» que permite la coexistencia de distintos ordenamientos normativos, permitiendo, pongamos, que matrimonios o herencias puedan sujetarse a las particularidades culturales y no siempre o no en todo caso a la legislación civil el Estado; quien quiera saber más de esto puede recurrir a la excelente monografía que el investigador español Christian Backenköhler ha publicado este mismo año.
¿Y qué hacemos, entonces, con esa gigantesca imagen del Jesús del Gran Poder que me encontré en Sevilla? No quisiera que me declarasen persona non grata en una ciudad que me gusta visitar: que se quede donde está, si es que los propios sevillanos lo consideran parte de esa idiosincrasia que cultivan con tanto celo. Sí sugeriría que matizasen la identificación entre ciudad e imagen que sugiere el lema elegido —«Sevilla a tus pies»— para acompañar al retrato: algún sevillano habrá, digo yo, que no esté conforme. Dicho esto, el blog se despide hasta después de las fiestas, no sin desear Feliz Navidad a todo aquel que crea en ella… o que no la rechace hasta el punto de irritarse con su sola mención.
[2] https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674976269