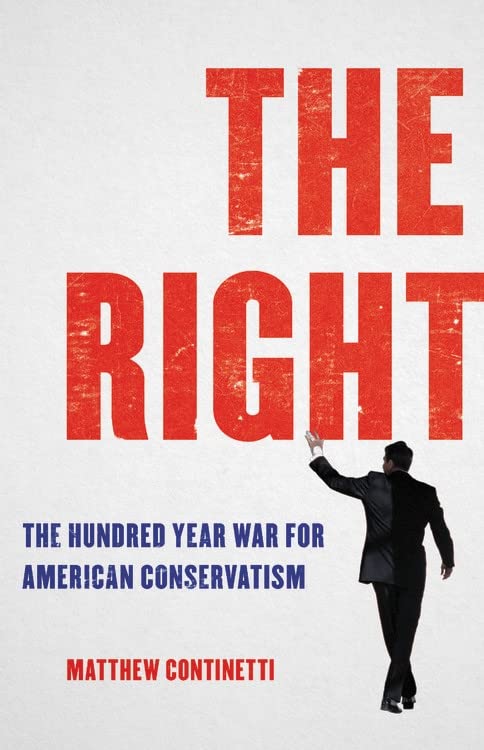Cuando empecé a trabajar en Filadelfia, uno de los primeros sitios a los que me llevó un colega universitario de familia solariega fue el club de la Union League. El de Filadelfia está a dos pasos de los centros de decisión municipal en un elegante edificio victoriano de 1865. Fundado en 1862 el club presume de haber servido de inspiración para otros que aparecieron por aquellos años en el norte de Estados Unidos. Lo de Union en su nombre recuerda que se crearon para apoyar a los estados unionistas del Norte frente a los confederales del Sur en la Guerra de Secesión (1861-1864).
Los clubs de la Union League compartían los objetivos políticos, económicos y militares que defendía el partido de Lincoln y apoyaron la abolición de la esclavitud. Aunque inicialmente abiertos a todos aquellos que quisieran sumarse, tras la guerra civil los clubs se convirtieron en centros de apoyo estratégico y financiero del Partido Republicano y con el tiempo derivaron en lugares de ocio y alterne preferidos por el patriciado local como la familia de mi colega. Eran y siguen siendo zonas de distinción tal y como la entienden las élites locales. En el de Filadelfia no se puede subir al piso de socios sin chaqueta y no se toleran camisas con más del botón superior desabrochado. Quien haya visto Trading Places (Título español: Entre pillos anda el juego) de John Landis (1983) se hará una idea.
Si usted pregunta por qué se llama GOP (Grand Old Party) o Gran Partido Antañón al Partido Republicano sus amigos de familia solariega le contarán que el alias proviene de una broma. El partido se fundó en 1854 y ni siquiera era aún un adolescente cuando ganó la guerra civil frente al mayoritariamente pro-confederal de los demócratas sureños fundado mucho antes, en 1828.
Si echa mano de Wikipedia se encontrará con un resumen contundente de lo que hoy suelen decir de él los grandes medios de élite progresistas. Que es el otro gran partido del país; que surgió como altavoz de grupos abolicionistas; que desde el final de la guerra civil fue el gran protagonista de la vida política hasta 1932; que dejó de serlo por su fracaso político ante la Gran Depresión; que cambió de urdimbre social por su recelo frente a las leyes de derechos civiles de 1964 y 1965 recabando sus apoyos en el Sur conservador desde entonces; y que «defiende impuestos bajos, supresión de regulaciones, aumento de gastos militares, restricciones al aborto y a la inmigración, el uso ilimitado de las armas y trabas a la actividad sindical». En esa cuenta galana del wikipedista anónimo, para decirlo con el lenguaje ramplón de la política española actual, es el partido de la ultraderecha y merecedor, por ende, de ser cancelado por la opinión responsable.
Tal vez.
Pero eso hace difícil entender por qué la presidencia de Estados Unidos ha estado en sus manos durante cuarenta de los sesenta y ocho años que van de 1952 a 2020, justamente los del período aún inacabado de la hegemonía mundial estadounidense. La explicación debe ser algo más compleja de cuanto la pintan los medios globales USA y sus traductores a las lenguas vernáculas en sus equivalentes del resto del mundo.
Para Matthew Continetti lo es. No deja de ser lógico porque Continetti, nacido en 1981, ha tenido una intervención creciente en los debates del Partido Republicano desde que se graduó por Columbia en 2003. No es, empero, un académico, sino un activo participante en la discusión pública de su política a la que ha contribuido con numerosos artículos de opinión en diarios y revistas de toda índole. Actualmente es analista del American Enterprise Institute, uno de los bancos de ideas prominentes en el seno de la diáspora conservadora USA. Fue editor de The Weekly Standard, una revista dirigida por Bill Kristol y que dejó de publicarse en 2017. Kristol y el Standard adoptaron una posición muy crítica respecto de la presidencia de Donald Trump.
Para entendernos, Continetti es parte de una nueva generación de políticos republicanos y, dentro de ella, de lo que ha dado en llamarse neoconservadurismo. Un término enormemente elástico que, sin proponérselo, expresa la gran complejidad organizativa, política, financiera y, sobre todo, intelectual que ha permitido al gran entramado conservador ser parte decisiva en la sociedad americana. En el erial intelectual abonado por la corrección política, el wokismo y la cultura de la cancelación, el libro de Continetti supone, al menos por lo que me toca, una forma insólita de entender la evolución del Partido Republicano, sus contradicciones internas, sus oscilantes decisiones políticas y la dificultad de enlazarlas con los diferentes fundamentos intelectuales que han contribuido a su forja. El partido es hoy el mínimo denominador común del movimiento conservador -lo ha sido siempre-, pero ese movimiento es mucho más amplio y diverso que su sintetizada expresión política.
***
Sigamos esos vericuetos.
En los 72 años que van desde la elección de Lincoln en 1860 hasta la de FDR (Franklin Delano Roosevelt) en 1932 la presidencia correspondió a un republicano durante 52. Es lógico. La Unión republicana ganó una sangrienta guerra civil y luego presidió la reconstrucción del país. Fueron años de ciclópea expansión territorial hasta el Pacífico facilitada por un impresionante tendido de ferrocarriles; de rápida industrialización; de creación de nuevas ciudades; y de una fuerte inmigración principalmente europea que se asimiló con rapidez a la vida americana.
En el primer tercio del siglo XX la expansión económica continuó al tiempo que las oleadas de recién llegados traían consigo expectativas de mejores condiciones de vida y trabajo que en sus países de origen y apoyaron las reformas de la era progresivaLo de progresiva es traducción literal del inglés progressive que carece de la dualidad española entre progresivo (DRAE: «Que avanza o aumenta gradualmente») y progresista (DRAE: «Dicho de una persona o de una colectividad: De ideas y actitudes avanzadas») donde el adjetivo adopta claras connotaciones políticas. En la jerga política de Estados Unidos se suele llamar progressivism al movimiento reformista partidario de la creación de un impuesto federal sobre la renta (enmienda constitucional n.16); elección directa de los senadores (enmienda n.17); prohibición de la venta de alcohol o ley seca (enmienda n.18); y sufragio femenino (enmienda n.19).: ampliación del sufragio, incluyendo lentamente a las mujeres; lucha contra la corrupción gubernamental; medidas antimonopolio; derechos sindicales; creación de parques nacionales; conservación de recursos naturales y la participación de Estados Unidos en la Gran Guerra. Tres presidentes (los republicanos Theodor Roosevelt y Taft y el demócrata Wilson) dirigieron el país durante esa etapa que puso fin al laissez-faire liberal de la segunda mitad del siglo XIX.
La combinación de reforma desde arriba, activismo gubernamental y moralismo creó serias tensiones en el seno de los conservadores hasta el punto de que en 1912 Roosevelt se presentó como cabeza de un tercer partido -Partido Progresivo- escindido del Partido Republicano y contribuyó al triunfo de Wilson, el candidato demócrata. Los años de Wilson, empero, sobre todo desde la entrada americana en la guerra europea (junio 1917), marcaron el fin del movimiento progresivo, uno de cuyos flancos se alió con el amplio movimiento anti intervencionista y facilitó la recomposición del Partido Republicano, su triunfo en las tres elecciones de los 1920s y el retorno a una política de mercados sin trabas, altos aranceles, escaso interés por la política internacional, desarme y limitación de la participación gubernamental a un estricto marco constitucional, todo ello envuelto en una visión social-darwinista donde los empresarios y los políticos americanos se hicieron más spencerianos que Spencer.
Las alegrías intervencionistas del primer Roosevelt -el gobierno federal como «agencia eficiente para la mejora de las condiciones sociales y económicas a lo largo del país»- se habían acabado. Y tras ellas empezaron a manifestarse otras expresiones radicales en el movimiento conservador: fundamentalismo religioso (proceso ScopesJuicio penal en 1925, conocido popularmente como el juicio de los monos, contra John Scopes, profesor de ciencias en una escuela de Tennessee, por enseñar la teoría de la evolución.); restricciones a la inmigración; racismo rabioso del Ku Klux Klan con el que se identificaban entre 3 y 5 millones de americanos por todo el país; vacilaciones republicanas entre su explícito apoyo doctrinal a la igualdad racial y su reverencia por la no intervención federal en asuntos internos de los estados, «una contradicción que iba a cercar al partido durante décadas» (p. 34).
Los Roaring Twenties terminaron tan brusca como inopinadamente en el crac bursátil del martes negro (4 de septiembre 1929) que dio origen a la Gran Depresión mundial y tuvo ingentes consecuencias en Estados Unidos. En los peores momentos el PIB cayó 30%, el paro afectó a 13 millones de trabajadores y 34 millones de personas vivían en familias que no contaban con un solo miembro con ingresos fijos. Políticamente el Partido Republicano entró en una fase de declive de la que tardaría 20 años en recuperarse.
***
FDR recogió corregida y aumentada la inspiración de la era progresiva y su New Deal iba a convertir al estado federal en «un mastodonte omnipresente que regulaba la vida americana y mayormente dispensaba beneficios: ayudas a los parados, subsidios a la agricultura, seguridad social, soporte a los ingresos familiares» (p. 46), en definitiva, la prefiguración de un capitalismo gestionado burocráticamente que se iba a convertir en una falsilla para los estados de bienestar que proliferarían en la Europa occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial y en un caballo de batalla perdurable entre conservadores y liberales en Estados Unidos.
No deja de ser chocante el uso del adjetivo liberal que ha quedado desde entonces en el contexto americano para referirse a esas medidas de cuño socialdemócrata. En definitiva, el New Deal era la negación del laissez-faire republicano de los setenta años anteriores y estaba más cercano económica y socialmente de la herencia conservadora de Bismarck (Alemania fue el primer país que instituyó un programa de seguridad social en 1889) y de algunas de las políticas de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler (obras públicas frente al desempleo; planificación económica limitada). Tal vez esa acepción de liberal no fuera más que una bien hallada añagaza de los demócratas para evitar definir precisamente a esas políticas como socialistas, un término que, tras la revolución soviética y la dura represión contra sus agitadores locales, levantaba ampollas en Estados Unidos. Sea como fuere, «al rediseñar al gobierno como el aliado de los desposeídos en su lucha con los intereses privados, FDR minó por la base el argumento republicano de que lo bueno para las empresas lo era para todos los americanos. Sólo de forma intermitente aceptaría [en momentos posteriores JA] el electorado los argumentos en contrario de los republicanos» (p. 45).
La respuesta conservadora al New Deal fue escasamente suscrita, al tiempo que carente de un altavoz común. La crítica básica de que conllevaba una reestructuración radical del gobierno y de la economía americana no equilibró las numerosas voces de escritores, ensayistas y políticos que subrayaban exactamente lo contrario: que no era suficientemente radical. Entre los conservadores, además, había escasa coherencia entre quienes se acogieron a la visión romántica del agrarismo sureño (retorno a una tan idílica como inexistente comunidad rural opuesta a la civilización industrial) que negaba que la esclavitud hubiera sido la base de la economía regional durante dos siglos y proponía mantener indefinidamente la discriminación racial; quienes, a más largo plazo, pensaban en la necesidad de proponer un modelo alternativo al capitalismo burocrático y dar nueva vida a la libertad de mercado como los economistas de la escuela de Chicago y sus colegas austríacos, seguidores de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek en otros lugares del país; y quienes se acogían a reflexiones generales sobre la necesidad de un nuevo humanismo de raíz cristiana que ofreciese mejores alternativas intelectuales y morales a una civilización materialista.
Más influencia política inmediata tuvieron dos grandes grupos. Uno era el de los activistas sociales como el padre Coughlin o el senador Huey Long que fundían demandas económicas claramente a la izquierda del New Deal (nacionalización de la banca, salario vital garantizado) con propuestas corporativistas de colaboración entre sindicatos y empresarios. El otro iba a tener mucha mayor influencia futura: un pequeño grupo de intelectuales surgidos del marxismo, pero crecientemente críticos de la Unión Soviética y del estalinismo, como el filósofo Sidney Hook, el periodista Max Eastman o el crítico literario Lionel Trilling. Esa izquierda antiestalinista se agrupó en torno a Partisan Review, una publicación simpatizante de la oposición de izquierda y del trotskismo ruso.
La estructura institucional del Partido Republicano, una y otra vez derrotada por un FDR cada vez más liberal, se agrupó en torno a Robert Taft, hijo de un antiguo presidente de la era progresiva, que denunciaba la eventual participación USA en la Segunda Guerra Mundial como la cara bélica del New Deal y defendía a toda costa la neutralidad americana. Esa rigidez la acercaba peligrosamente al movimiento America First que había encontrado su portavoz en Charles Lindbergh, el audaz piloto que en 1925 había protagonizado el primer vuelo directo entre Nueva York y París y que en septiembre 1941 había apuntado a los ingleses, a los judíos y a la administración FDR como tres amenazas belicistas para su país.
Si, por un tiempo, la cercanía del republicanismo no intervencionista con America First le había permitido conectar con el pacifismo de una importante parte de la opinión pública, Lindbergh primero y el ataque japonés a Pearl Harbor definitivamente se encargaron de dar la razón a FDR y dejaron aislados a los aislacionistas. «Si quería tener éxito la derecha tenía que armonizar sus sentimientos y consignas nacionalistas con un público que aceptaba la necesidad de los compromisos militares en el exterior. Y para eso tendría que unir fuerzas con la izquierda anticomunista o excomunista cuya antipatía hacia la tiranía era tan fuerte como la suya. El ascenso del poder soviético en la posguerra le iba a brindar esa oportunidad» (p. 70). Que llegó justamente cuando en 1947 la guerra mundial se tornó en guerra fría.
***
La guerra acabó con la depresión económica, transformó la vida americana, impulsó las exigencias de igualdad para mujeres y negros y puso inesperadamente responsabilidades imperiales en manos de un coloso reacio a aceptarlas. También dio nueva credibilidad a la derecha con renovados argumentos en contra del incremento de los poderes públicos y del papel de los impuestos; la permitió liderar la lucha contra la subversión comunista en casa y el expansionismo soviético en el exterior; e impulsó a la izquierda anti totalitaria a combatir la influencia comunista en el movimiento obrero y en la vida intelectual.
En las elecciones legislativas de 1946, por primera vez desde 1928, el Partido Republicano recuperó la mayoría en el Congreso y contó con una nueva posibilidad de defender sus ideas de una reducción del poder burocrático en la dirección de la economía. Frente a una redistribución masiva de rentas que garantizase una ilusoria igualdad de resultados y frente a una economía estrechamente regulada, Taft, su líder del momento quería que la economía proveyese un mínimo de beneficios regulados para quienes por alguna razón no pudiesen trabajar, fueran hombres o mujeres. Lo que, en buena medida coincidía con la posición del Hayek de Camino de Servidumbre que en 1949 se había mudado a Estados Unidos y acabaría por ocupar una cátedra en la universidad de Chicago en 1950.
Pero el impulso de las fuerzas de la derecha para inspirar cambios en la política doméstica y limitar los estragos burocráticos del New Deal resultó esquivo. Los aliados occidentales que habían vencido al totalitarismo nazi se enfrentaban ahora con la amenaza del imperialismo soviético por toda Europa occidental. Durante su mandato, Truman adoptó una serie de decisiones -desde el Plan Marshall de ayuda a la reconstrucción europea hasta la creación de la OTAN- que conformarían una política abiertamente anticomunista o, de forma menos beligerante, según la definición de George Kennan, de contención de la influencia soviética hasta bien entrados los 1970s. Y una mayoría de republicanos se sumaron a la nueva estrategia aun a costa de renunciar a muchas de sus aspiraciones domésticas.
La coalición antinazi entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética había sido cualquier cosa menos otra Santa Alianza. De hecho, la Rusia de Stalin sólo vio en ella una opción aceptable tras de haber intentado hasta sus últimas consecuencias -el pacto Ribbentrop -Molotov de 1939 y el reparto de Polonia que dio inicio a la guerra- evitar participar en ningún pacto con las democracias burguesas que, según la profecía marxista, estaban condenadas a acabar en el basurero de la historia. De hecho, la Unión Soviética no entró en guerra con Japón hasta el 8 de agosto 1945, menos de un mes antes de que el imperio asiático firmase formalmente su acta de rendición en 2 de septiembre. A lo largo de los próximos años y apoyada en su ocupación militar por el ejército rojo, Rusia se hizo con el control total de los países de la Europa del Este, los incluyó en su órbita económica y los convirtió en miembros del Pacto de Varsovia (1955).
En 1952 Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa durante los últimos tiempos de la guerra mundial decidió enfrentarse a la opción aislacionista perdurablemente representada por Taft, ganó la designación como candidato republicano y se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos. El triunfo de Ike, empero, no significó cambios decisivos en la arquitectura del New Deal que siguió siendo el marco fundamental de la economía y la sociedad doméstica. El suyo iba a ser un republicanismo moderado, prácticamente gemelo del New Deal.
Habían pasado ya siete años desde Victory Day y la economía americana estaba disparada. Entre 1945 y 1960 creció un 150% y los americanos -sólo un 5% de la población mundial- producían la mitad del total de productos manufacturados en el mundo. En 1944 el Congreso había aprobado el programa GIGI es la abreviatura de galvanized iron -hierro galvanizado- que pasó a designar tanto a las tropas americanas como al material gubernamental -government issued- que usaban. que permitió a ocho millones de veteranos de guerra obtener grados universitarios, hipotecas para compra de viviendas, un año de seguro de paro y beneficiarse de los programas de salud reservados a los militares. No sorprende, pues, que esa época se correspondiese con una rápida expansión de los matrimonios y una plétora de 50 millones de nacimientos (baby boom) que dio su nombre a la generación boomer; tampoco que hasta sus críticos recuerden la presidencia de Eisenhower como un tiempo en el que la vida se había tornado más fácil. O, si eran mujeres o negros, excesivamente conservadora.
Si algo inquietaba a un buen número de americanos era una eventual infiltración comunista en las instituciones, especialmente grave luego de que Rusia se hiciera con la tecnología nuclear con la colaboración de espías locales. Ya en 1947 Truman había impuesto un juramento de lealtad para los empleados federales y poco más tarde la Cámara de Representantes creó su propio Comité de Actividades Antiamericanas. El senador Joseph McCarthy dio su nombre -macarthismo- a esta etapa en la que las acusaciones de comunismo no siempre dieron muestras de templanza. Pero «el anticomunismo sirvió de lugar de encuentro a partidarios de la libertad de mercado, tradicionalistas, realistas geopolíticos y defensores de la guerra fría unidos en su oposición a las actividades comunistas y a la centralización burocrática. Con el tiempo todos esos grupos acabaron por integrarse en el Partido Republicano» (p.83).
Si alguien destacaba entre ellos era James Burnham, un antiguo trotskista, que había heredado del marxismo la disposición a explicar la evolución de las sociedades a través de grandes síntesis históricas. En 1941The Managerial Revolution. Pelican Books: Londres 1962. su hipótesis básica era la convergencia del estalinismo con el nazismo en un modo de dominación autoritaria donde los votantes -los propietarios del sistema político- habían sido expropiados por los burócratas -sus gestores-. En todos los ámbitos las mayorías habían perdido el poder, expropiadas por élites burocráticas públicas y privadas que operaban al margen del interés público y el New Deal no era una excepción a la regla. Burnham, empero, se apartaba del modelo neo-maquiavélico de Michels, Mosca y Pareto con su confianza en que las mayorías resistiesen mediante la dispersión del poder y la defensa de poderes alternativos. De ahí su exhortación posterior al final de la guerraThe Struggle for the World. John Day: Nueva York 1947 para que Estados Unidos se pusiese al frente de esa tarea asegurando la derrota del comunismo. Era una conclusión difícilmente compatible con el absolutismo de la hipótesis histórica que le servía de fundamento, pero le aseguró un lugar de honor entre los anticomunistas pugnaces.
Otros pensadores conservadores tampoco compartían el popular I like Ike ni la medrosa moderación del nuevo presidente y fueron ellos quienes empezaron a gestar lo que se llamaría movement conservatism, una locución de traducción difícil que yo preferiría verter como conservadurismo en marcha o activo y que fue tomando conciencia de sí durante la presidencia del ilustre general a través, sobre todo, de diversas publicaciones y autores que se fajaron en lo que hoy llamamos la batalla cultural. Muchos de ellos (Niebuhr, Weaver, Viereck) partían de una inspiración religiosa y de la necesidad de un rearme moral de base cristiana.
Russell Kirk, por su parte, subrayaba el peso de la tradición anglosajona y de sus instituciones sociales soportadas más que por la letra de la ley, por las costumbres, la etiqueta, las buenas formas, noblesse oblige y el respeto a las autoridades constituidas, bases todas ellas de una buena vida individual y comunitaria y sin las que la ley no puede alcanzar respeto. Al otro lado del espectro, libertarios como Frank Meyer declaraban su escepticismo. Que cada individuo sea un fin en sí mismo es un buen punto de partida filosófico, pero «insuficiente para garantizar la libertad de la vida en sociedad».
En 1951 Henry Regnery que cuatro años antes había fundado una editorial que aún lleva su nombre -hoy Regnery Publishing- y acabaría por convertirse en un gran difusor del pensamiento conservador publicó un libro de William F. Buckley Jr.William F. Buckley Jr., God and Man at Yale: The Superstitions of “Academic Freedom”. Regnery Publications: Washington DC 2001. Publicado originalmente en 1951 y citado por la edición de su 50 aniversario. No he encontrado traducción española. (God and Man at Yale: The Superstitions of “Academic Freedom”) que iba a traer cola. Buckley se había graduado en Yale, una de las grandes instituciones educativas de las élites americanas. Provenía de una familia acomodada, profundamente católica y muy conservadora y su argumento contra la educación que había recibido en Yale era relativamente simple. La universidad había traicionado las expectativas de sus estudiantes en dos aspectos decisivos del curriculum: religión y economía.
Por más que pudiese alegarse que incluía gran cantidad de cursos y actividades religiosas, «no deja de ser cierto que, como corporación, [la universidad] no es pro-cristiana y ni siquiera, en mi opinión, neutral para con la religión» (p.4). Lo mismo podría decirse de la docencia económica. «Si un recién graduado de Yale que siguió sus cursos de economía muestra espíritu empresarial, seguridad en sí mismo e independencia se debe a que ha vuelto la espalda a sus maestros y a los textos de estudio; a que no se ha plegado a sus enseñanzas que sin cesar insisten en despreciar al individuo, glorificar al gobierno, exaltar la irresolución de los sujetos autónomos y repudiar la autoconfianza» (p. 41). Cada uno de esos asertos iba seguido de numerosos ejemplos ilustrativos. En resumen, la formación recibida en Yale apostaba por la devaluación de las creencias religiosas y la celebración del colectivismo.
¿Qué habría de malo en ello si, como insistía Buckley, fuera cierto? Al cabo, el profesorado no hacía otra cosa que ejercitar su libertad académica. Pues no, duplicaba Buckley y resumo yo su dúplica con palabras que resulten más inteligibles para el lector español. Como muchas de las universidades de élite en Estados Unidos, Yale era una corporación de derecho privado dotada de un estatuto propio que establecía su misión y sus órganos de gobierno, generalmente un consejo de patronos (board of trustees) cooptados entre personalidades relevantes de su comunidad. Contaba también con un patrimonio propio (matrículas, donaciones de antiguos alumnos, subvenciones públicas, inversiones propias) que administraba autónomamente, además de con recursos físicos, económicos y humanos que permitían el desarrollo de su misión. Entre los humanos destacaba ante todo el profesorado que, con su capacidad intelectual, su experiencia docente y sus proyectos de investigación contribuía al prestigio de la organización, al tiempo que gozaba de una amplísima libertad académica.
Para Buckley, empero, en el Yale que conoció había un profundo conflicto entre la organización (agnóstica, colectivista) y las exigencias de la misión que describían sus estatutos. Y la solución estaba clara: el profesorado tenía que respetar los términos de esta última, pues no otra era la razón por la que los estudiantes o sus familias la habían elegido para su formación. Y, como no lo había hecho, había fallado.
No me voy a detener en si Buckley describía adecuadamente las relaciones de autoridad propias de Yale. Lo que me importa es destacar que la aparición del libro causó un gran revuelo académico y grandes críticas entre universitarios de nota (McGeorge Bundy, un alumno de Yale, luego profesor en Harvard y más tarde consejero de seguridad nacional del presidente Kennedy escribiría en una crítica aparecida en The Atlantic que no podía «creer que existiese un hombre joven tan violento, desequilibrado y retorcido»), pero también una audiencia extasiada de seguidores que apreciaba su valor personal, la exactitud de sus dardos y su envidiable capacidad para la ironía.
«Buckley era perfectamente consciente de las debilidades del movimiento conservador al que aún le quedaba por conectar el trabajo intelectual de Friedrich Hayek y el de Russell Kirk con las instituciones y convertirlo en un programa político» (p. 124). En esa tarea se iba a embarcar a renglón seguido.
Lo seguiremos con más detalle.