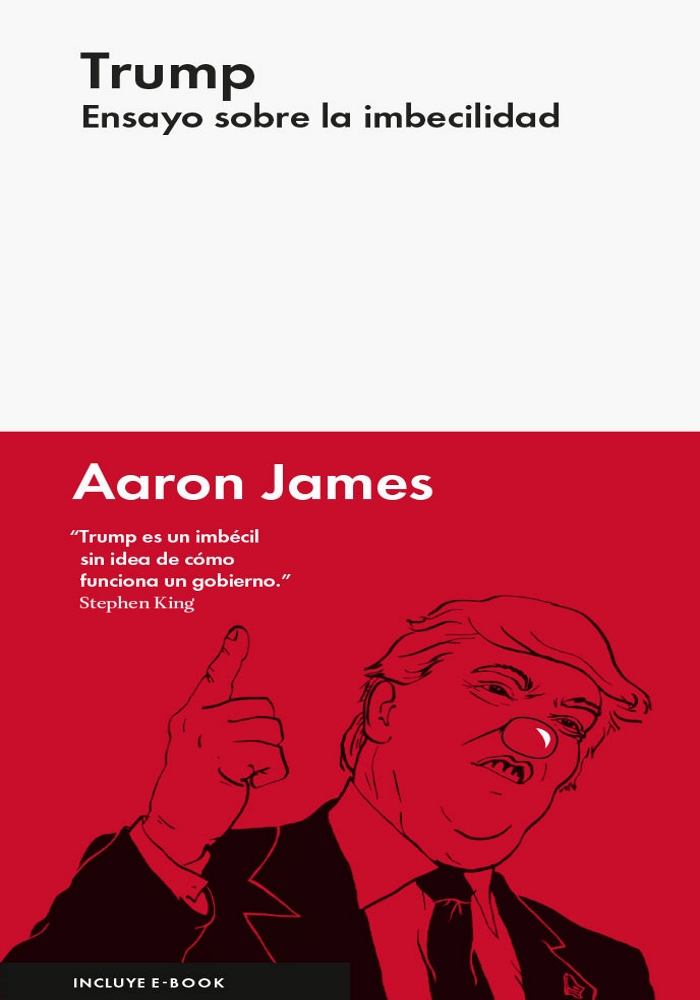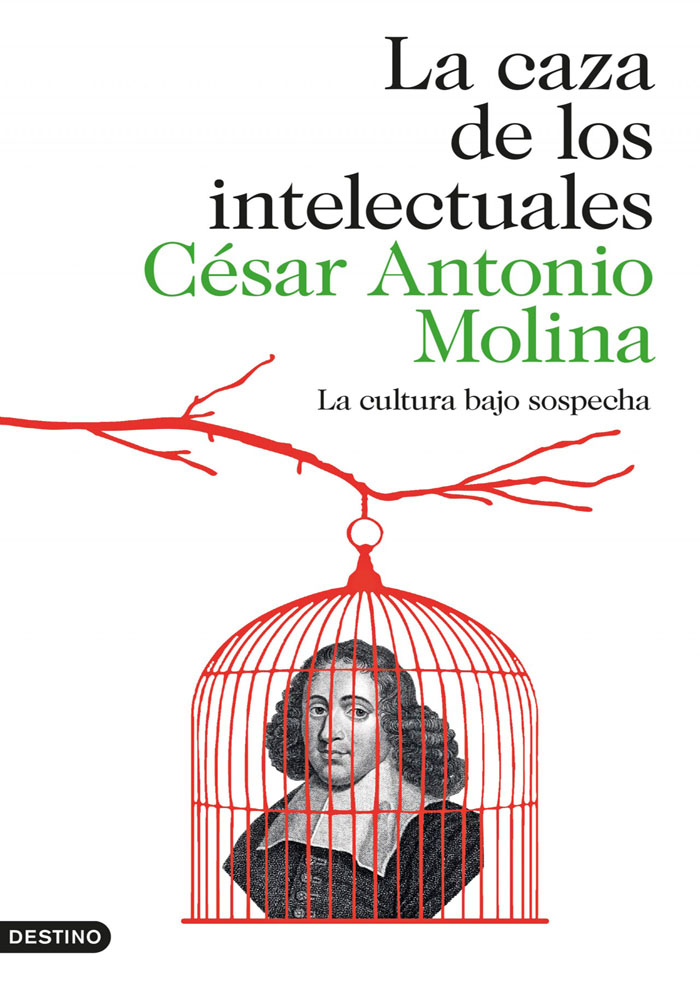Dejamos planteado aquí, la semana pasada, el problema de la llamada «democracia militante»: aquella que se mantiene alerta contra el peligro representado por movimientos o partidos a los que se atribuye la intención de liquidarla. La noción delata su origen histórico: la llegada de los nazis al poder en Alemania y la posterior liquidación del régimen de Weimar. Desde luego, no hay ejemplo más cumplido del uso de las herramientas formales de la democracia contra sí misma; por el contrario, los comunistas dieron un golpe de Estado en un régimen autoritario y los fascistas llegaron al poder andando (Italia) o como resultado de una sublevación armada (España). Desde los años treinta, cuando Karl Loewenstein formula por vez primera el concepto, nos inquieta que la semilla del autoritarismo germine en el suelo democrático y nuestra pasividad haya contribuido a ello. Ni que decir tiene que la dificultad consiste en evitar ese resultado manteniendo al mismo tiempo las garantías democráticas: no sea que la lucha de la democracia contra sus presuntos enemigos termine por devorarla. Bien es sabido que pocas cosas son tan peligrosas como un exceso de virtud.
Para explorar el concepto y sus dilemas nos servimos de un trabajo del académico norteamericano Alexander Kirshner, quien adopta un enfoque prudencial a la hora de desarrollar su «ética de la democracia militante». Aunque el control judicial es insuficiente para frenar al extremismo, sostiene Kirshner, lo aconsejable es restringir el derecho a participar de los antidemócratas sólo cuando éstos violen –o amenacen con violar de manera inminente– los derechos de otros ciudadanos. Su inquietud es justamente que el aspecto militante se imponga al democrático y los defensores de la democracia se deslicen por la pendiente del absolutismo moral, con el consiguiente daño a un pluralismo que únicamente es digno de su nombre cuando resulta incómodo. De ahí que, por ejemplo, Kirshner subraye la necesidad de tomar en consideración el tamaño del movimiento extremista a la hora de tomar decisiones sobre él. En última instancia, no obstante, algún tipo de restricción de derechos habrá de llevarse a cabo si la amenaza antidemocrática resulta creíble: proteger a unos implicará castigar a otros. Y ello pese a que nuestro autor apuesta por reintegrar en la comunidad democrática a aquellos que se han situado en sus márgenes: por incluir más que excluir.
Al final de la entrada previa planteábamos algunos casos difíciles. ¿Puede llamarse «democrática» la decisión de anular los resultados electorales en los que una mayoría ha dado su apoyo a un partido tenido por extremista, como sucedió con los islamistas argelinos en 1991? ¿Por qué el extremismo de derechas del partido neonazi Amanecer Dorado es considerado más peligroso que el extremismo de izquierdas del neoestalinista Partido Comunista Griego? A ellos puede añadirse el llamativo caso español, donde el movimiento separatista catalán ha recibido menos atención que un partido de ultraderecha española en las recientes elecciones generales, a pesar de que el primero ha dado ya buena cuenta de sus instintos antidemocráticos y el segundo constituye una hipótesis que apenas ha recibido un 10% de los votos en juego.
Merece la pena detenerse en el ejemplo catalán. Hay que recordar que la cautela de Kirshner acerca del tamaño del extremismo no es aquí aplicable: el apoyo electoral a los partidos separatistas pasa generosamente del 45% en las elecciones autonómicas y roza el 40% en las nacionales. Hablamos de un movimiento que ha puesto a su servicio los medios de comunicación públicos y penetrado con fuerza en el sistema educativo; que vulnera el principio de neutralidad de las instituciones, hasta el punto de engalanar sus sedes con lazos amarillos que simbolizan la idea de que España mantiene a presos políticos en sus cárceles; que organizó un referéndum ilegal, llamando a participar en él a los ciudadanos, empleando todos los recursos a su alcance; que se niega a aplicar sentencias relativas a la enseñanza de la lengua española en sus colegios e institutos, entre otros incumplimientos jurídicos; y que, en fin, aprobó en el Parlamento autonómico dos leyes –sin poseer las mayorías requeridas– que atentaban frontalmente contra el orden constitucional e incluían, para perplejidad de aquellos juristas que conservan cierta independencia de juicio, una habilitación en blanco cuyos precedentes han de buscarse en el Reichstag controlado por el nazismo.
En suma, el sistema institucional catalán ha sufrido una implosión populista y los derechos de los ciudadanos no nacionalistas se encuentran amenazados. No se trata de una hipótesis, ni de una abstracción: el expresidente Puigdemont, hoy prófugo de la justicia, llegó a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña en un discurso televisado. Por contraste, Vox ha sido presentado como un partido «fascista» que persigue restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial de las mujeres, y debe ser combatido sin descanso. Tras su irrupción en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas de hace unos meses, de hecho, se organizaron manifestaciones de protesta contra el resultado electoral. De manera que un futurible –la posibilidad de que un Vox triunfante decidiese liquidar las instituciones democráticas– terminó ejerciendo mucha más influencia en las elecciones generales del 28 de abril que el hecho probado de que el independentismo ha vulnerado principios democráticos esenciales en Cataluña: basta ver los escraches, las amenazas, los patios de las universidades. O poner TV3.
¿Qué pensar de un caso semejante? ¿Cómo se aplican aquí las herramientas de la democracia militante? ¿Acaso sirven de algo? Recordemos que Kirshner deja fuera de su libro los poderes de emergencia contemplados habitualmente en las democracias constitucionales por entender que son un último recurso: lo recomendable es actuar antes. De ahí que la prudente aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución de resultas de la declaración de independencia no pueda, en puridad, entenderse como una expresión de la democracia militante: más bien sería la constatación de su fracaso. Y aunque no podemos decir lo mismo de cualquier control judicial de las leyes o de las acciones de grupos políticos particulares, Cas Mudde tiene razón cuando señala que apostarlo todo a los tribunales resulta ingenuo: supone ignorar las transformaciones del sistema político que preceden al «golpe democrático» ejecutado por los antidemócratas cuando aprueban leyes que restringen derechos. ¡Pareciera que habla de Cataluña! Por añadidura, hay supuestos en los que el control judicial puede carecer de eficacia. Tal como acaba de apuntarse, ¿cuántas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la enseñanza en español ha desatendido ya el gobierno autonómico catalán? Ante una desobediencia así, ¿qué debería hacer una democracia militante? ¿Enviar a la policía a los colegios, como hubo de hacer el presidente norteamericano Lyndon Johnson para terminar con la segregación en las escuelas del sur de Estados Unidos? Nadie ha planteado jamás una idea semejante en España.
Súmese a ello el peculiar asunto de la candidatura europea de Puigdemont. Hablamos de un prófugo de la justicia que, tras sublevarse contra el orden constitucional desde uno de los poderes del Estado, reclama ahora la protección de sus derechos de participación política: derechos que empleará para seguir atacando a la democracia que lo ampara. Y los jueces del Tribunal Supremo han decidido que Puigdemont tiene derecho a presentarse para actuar como representante de los votantes españoles –¡circunscripción única!– en el Parlamento Europeo. Cabe preguntarse si la autocontención de la democracia militante no llega demasiado lejos en este caso: ¿o tiene sentido que un fugado de la justicia, que viene de declarar una independencia ilegal, sea autorizado a presentarse a unas elecciones como representante de esa democracia?
Señala Cas Mudde que las democracias son más fuertes de lo que parecen. Y que, si bien muchos partidos extremistas operan en el marco de democracias jóvenes o vulnerables, la aplicación del marco teórico de Kirshner a las democracias consolidadas presenta evidentes limitaciones. Sobre todo, Kirshner parte de la premisa de que cualquier grupo antidemocrático es, en potencia, un nuevo Partido Nazi, cuando, en realidad, son incontables los ejemplos de partidos inicialmente extremistas convertidos luego en partidos plenamente democráticos (así tantos partidos socialistas del siglo xx). Asoma aquí la peculiaridad del caso catalán, que consiste en un ataque a la democracia pluralista perpetrado desde uno de los poderes del Estado: un poder regional que acumula recursos públicos y lleva a cabo una labor persuasiva que conduce a muchos de sus ciudadanos a pensar que luchan por la democracia cuando en realidad lo hacen contra ella. Y si hacía falta un cierto esfuerzo imaginativo para sentir que uno está en vanguardia de la lucha antifascista atacando una sede de Ciudadanos, la aparición de Vox ha servido a muchos independentistas para sentirse justificados y aplazar, quizá indefinidamente, la correspondiente toma de conciencia. De hecho, el separatismo se presenta como mártir de la democracia y no como una amenaza a la misma: incluso las agresiones o insultos a los demás partidos se revisten de la agradecida épica antifascista. No se trata entonces de integrar democráticamente a un partido extremista, como recomienda Kirshner, sino de frenar a partidos que se han convertido en extremistas. No es una posibilidad: es un hecho.
Llegamos así a un problema fundamental para el modelo de la democracia militante. Dice el politólogo Takis Pappas que, si bien las ideas de Kirshner resultan aplicables al contexto ético de una democracia emergente, no funciona igual de bien cuando se trata de combatir el extremismo en poliarquías establecidas. Por una sencilla razón:
¿Cuándo es un partido antidemocrático lo bastante «pequeño» para ser considerado inofensivo? ¿Y quién decide el umbral a partir del cual se hace necesaria la acción contra los antidemócratas?
En el mismo sentido, Nomi Lazar ha señalado que la atención al tamaño del partido antidemócrata plantea un problema de coherencia: ¿acaso el derecho de participación del extremista está condicionado a su insignificancia, de manera que sólo se le impedirá tomar parte en la competición electoral cuando exista el riesgo de que obtenga la victoria? A su juicio, el derecho a participar en elecciones e instituciones democráticas no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros fines, ya sea canalizar el conflicto político, minimizar la dominación o facilitar el reconocimiento moral y la inclusión política de las minorías. Algo de esto asoma en el caso Puigdemont: su derecho a participar se toma como un fin en sí mismo, con independencia del uso que de ese derecho pueda hacerse y al margen de las limitaciones que legítimamente puedan imponerse en casos como el suyo.
Con todo, los análisis de Kirshner y sus comentaristas dejan fuera dos variables que han desempeñado un papel esencial en el caso español. La primera es la relativa a la identificación del partido antidemocrático: ¿quién decide quién lo es? Y la segunda, relacionada con la anterior, es el posible uso del vocabulario de la democracia militante como recurso electoral: ¿no podrían exagerarse unas amenazas y minimizarse otras por razones de conveniencia electoral? Dicho de otra manera: ¿qué pasa cuando la defensa de la democracia en su conjunto sirve en la práctica para la promoción de intereses electorales particulares? Eso sucederá allí donde uno o varios partidos se arroguen la condición oficiosa de defensores de la democracia frente a una amenaza que ellos mismos designan y magnifican, restando importancia por el camino a peligros acaso más reales. Se diría que es lo que ha pasado en España: la amenaza potencial representada por Vox ha tenido un protagonismo mucho mayor que el peligro real que los partidos separatistas han demostrado ser. De esta forma, hemos aplicado un patrón francés o alemán a un caso que poco tiene que ver con ellos: Chemnitz, entre nosotros, es Alsasua. Ha quedado con ello probado que hablar de democracia militante sin tener en cuenta la cultura política en cuyo interior habrían de aplicarse sus herramientas no tiene demasiado sentido: que, tras ochocientos muertos a manos de ETA y la declaración unilateral de independencia de Cataluña, nuestra última campaña electoral haya girado en torno a la necesidad de frenar el presunto «fascismo» representado por Vox no puede comprenderse sin tomar en consideración nuestro imaginario político y nuestra historia política.
La conclusión es clara: por mucho que uno quiera, la ética de la democracia militante no queda al margen de la lucha política. Al fin y al cabo, si Vox representase una verdadera amenaza para la democracia española, ¿se habrían dedicado recursos a hacerlo crecer por la vía de nombrarlo y exagerarlo, para con ello dividir exitosamente el voto de centro-derecha? Una cosa es que las propuestas de un partido nos parezcan indeseables y otra cosa es que sean antidemocráticas: he aquí una distinción crucial que atañe a la naturaleza misma del pluralismo político. Por este motivo las sociedades democráticas occidentales, que no pueden dejar de tener presente su propia historia, han adquirido cualidades reflexivas: el fracaso de entreguerras se encuentra inscrito en su diseño constitucional y en su memoria colectiva. Pero es justamente esa cualidad la que hace posible que la ética de la democracia militante sea politizada en el marco de una campaña electoral permanente en la que deslegitimar al adversario constituye la mejor forma de prevenir su crecimiento.
En última instancia, se diría que el modelo de la democracia militante cobra sentido en relación con las normas del juego pluralista: será ante violaciones concretas del sistema democrático cuando habrán de activarse los mecanismos pertinentes. Simultáneamente y en paralelo, la esfera pública producirá discursos de distinto tipo cuyo efecto nada podrá impedir; por ejemplo, que un votante de izquierda celebre que Bildu le quite un escaño al PP en el País Vasco o un nacionalista crea de verdad hablar en nombre de toda Cataluña. Pero, si algo habrá que pedir a los demócratas, es que centren su atención en las vulneraciones reales y constatables de derechos y principios democráticos: desde la libre expresión y asociación a la neutralidad de las instituciones públicas. Ahí es donde se juega la integridad de una democracia y donde sus enemigos se quitan la máscara. El resto es campaña.