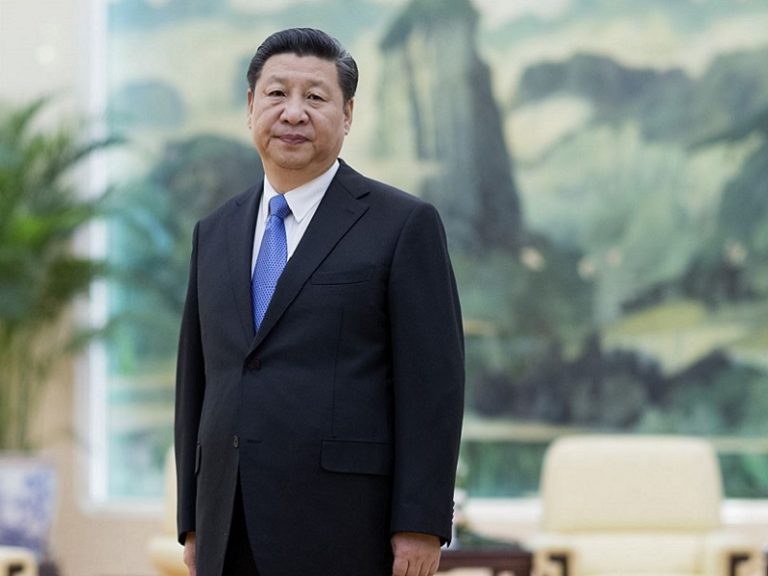En una de sus sobremesas, el 9 de octubre de 1962, Borges y Bioy Casares hablan sobre la sátira en casa del segundo. Dice Borges:
Quevedo como satírico es muy raro. No se arriesgaba mucho: satirizaba, en España, a los franceses, a los reyes de Inglaterra… Se mantenía en el safe side. ¿Dijo algo contra los reyes de España, contra la religión católica? Satirizar gordos, cornudos, sastres, médicos, no es satirizar a nadieAdolfo Bioy Casares, Borges (Daniel Martino, ed.), Barcelona, BackList, 2011, p. 326..
Justamente eso es lo que hacen la mayor parte de los satiristas contemporáneos: meterse con los gordos. Y al arremeter contra figuras indefensas o personajes públicos que ya no poseen el poder de antaño –como la misma religión católica de ahora, que constituía, en cambio, el objeto natural de la crítica en tiempos de Quevedo– no hacen sino prolongar la tradición rabelaisiana a la manera posmoderna. La sátira se convierte así en un juego de lenguaje cuya función social no ha desaparecido, pero que, insertada ahora en el contexto de una conversación democrática y en el más amplio marco de una cultura popular dominada por el humorismo y la normalización del escándalo, pierde gran parte de su vieja relevancia.
Por eso, tal como el atentado en la redacción de Charlie Hebdo acaba de recordarnos de manera desgarradora, la sátira política recobra su valor –en el doble sentido del término– cuando dirige sus dardos contra los verdaderos enemigos del mismo régimen democrático que ha relegado a los caricaturistas a un papel secundario. Y si Quevedo podía satirizar a los franceses sin esperar daño alguno para su persona, los dibujantes de esa misma nacionalidad que tomaron el testigo de sus colegas daneses, autores de las caricaturas de Alá que allá por 2006 provocaron una violenta reacción de condena en parte del mundo islámico, sabían, por el contrario, que su postura los convertía en condenados a muerte: trending topics globales de una viralidad asesina. En palabras de Bernard-Henri Lévy, pensábamos que eran simples periodistas, cuando en realidad eran corresponsales de guerra.
Ahora bien, aunque pudiera parecer lo contrario, no termina de estar claro de qué guerra hablamos exactamente. Porque son muchos los ángulos desde los que puede analizarse lo sucedido, sin que sea fácil alcanzar una conclusión clara que vaya más allá de la lógica condena del terrorismo y la consiguiente necesidad de defender los valores e instituciones de la democracia liberal. En eso, estamos todos de acuerdo; en lo demás, el desacuerdo es completo. Bastaba ir leyendo algunos de los artículos aparecidos estos días, debidamente complementados con los debates subsiguientes en las redes sociales, para apreciar que estamos muy lejos de consensuar una interpretación unánime sobre lo sucedido; lo que significa que tampoco sabemos exactamente cómo afrontarlo. Y no podía ser de otra manera.
Discrepamos, así, sobre los límites de la libertad de expresión y su correspondiente regulación; exaltamos a los dibujantes como mártires de la democracia o deslizamos la sospecha de que fueron demasiado lejos en su provocación; exigimos la publicación de las caricaturas en todos nuestros periódicos, o nos alegramos de que no figuren en ellas; deploramos el modelo multicultural norteamericano para exaltar el laicismo republicano a la francesa, y viceversa; juzgamos alternativamente la radicalización de los terroristas como un producto de la modernidad o como un resto no resuelto de la premodernidad; planteamos el problema como un enfrentamiento entre el islam y Occidente, como un conflicto interno al islam con ramificaciones en nuestras democracias, o incluso como un producto del fracaso occidental en la asimilación de la inmigración musulmana; decimos ser Charlie Hebdo o negamos serlo. Todo ello, a menudo, envuelto en la niebla provocada por la comprensión sólo parcial de fenómenos de abismal complejidad y largo recorrido histórico. ¡Ahí es nada!
De ahí que lo que sigue no pueda entenderse sino como un conjunto de ejercicios para la comprensión del atentado terrorista ejecutado en el número 10 de la calle Nicolas Appert de París; nada más, pues, que un ejercitarse, cual gimnasta, en la interpretación de un hecho terrible cuyo trasfondo desafía cualquier intento de simplificación que –como ya he señalado– vaya más allá de la obvia pero necesaria distinción entre las víctimas y sus verdugos. Una línea roja rodeada de claroscuros.
Hay que empezar por recordar que la modernidad es, toda ella, una blasfemia. Y que el islamismo radical es, por eso mismo, un hijo tardío de la modernidad. Naturalmente, la violencia religiosa es un fenómeno tan viejo como la propia religión, vale decir como la propia especie. Sin embargo, el terrorismo islamista contra las sociedades occidentales –así como una buena parte del practicado en el interior de las sociedades musulmanas– no se dirige contra otra fe religiosa, con la que competiría con objeto de gozar del monopolio confesional correspondiente, sino contra una democracia secular caracterizada precisamente por relegar la religión a la esfera de las libertades individuales e instituir el pluralismo religioso como principio general de organización de las creencias. No en vano, las versiones radicales del islamismo tratan de mantener o restablecer sociedades cerradas donde los mandatos religiosos se hacen uno con las estructuras estatales: sociedades hipermoralizadas que encuentran su enemigo natural en la combinación de liberalismo democrático y capitalismo secularizador. De manera que sus defensores no se sienten concernidos por el anuncio occidental de la muerte de Dios, sino que dan hábilmente la vuelta a la famosa sentencia dostoievskiana: si Dios existe, en realidad, todo está permitido. También el asesinato, que para sus ejecutores no deja de ser un acto de justicia divina.
Si bien se mira, en la redacción de Charlie Hebdo se dieron cita en la mañana del atentado sujetos con formas de ver el mundo radicalmente opuestas, personas socializadas en entornos acaso cercanos (todos eran de nacionalidad francesa), pero sometidos a la influencia de fuerzas formativas antagónicas. Dicho con el vocabulario de Peter Sloterdijk, nos las tenemos que ver aquí, en el caso de terroristas islámicos nacidos en Francia, con el fracaso parcial del programa de domesticación ilustrada, que no es capaz de sobrepujar la fuerza que para estos individuos tiene el programa alternativo del radicalismo salafista. Fracaso parcial, porque para los propios europeos se trata de un programa verdaderamente exitoso, como demuestra no ya la mesura de las reacciones inmediatamente posteriores al atentado –con la ausencia de incidentes antiislámicos dignos de mención–, sino el hecho, francamente notable desde un punto de vista comparado, de que muchos de los europeos a los que con esta matanza se trata de amedrentar hayan sabido recordar que en modo alguno debe ahora culparse a la entera comunidad musulmana, de la que forman parte sujetos en absoluto sospechosos de integrismo. Asunto distinto es el beneficio que podría rendir, en términos de imagen y autoimagen, una más decidida condena del atentado por parte de esa propia comunidad. Pero la defensa occidental de la parcial inocencia musulmana, que es también un acto de defensa contra nuestros propios fantasmas históricos, no es la rendición relativista que algunos observadores se han precipitado a denunciar, sino un acto de civilización que por sí mismo expresa el superior refinamiento de la cultura occidental en su actual estadio de desarrollo histórico. Eso es, también, Ilustración: saber ver las realidades detrás de las abstracciones.
Son esas mismas abstracciones, precisamente, las que hacen más difícil no incurrir en simplificaciones. Hablar, por ejemplo, del «islam» e incluir dentro de esa categoría al conjunto de los musulmanes, sean quienes sean, nos hace olvidar que son mayoría los musulmanes que no comulgan con el salafismo, siendo muchos de ellos, además, las primeras víctimas del mismo, como atestiguan las guerras civiles que sacuden ahora mismo el mundo islámico. Pero lo mismo vale para los propios musulmanes, muchos de los cuales tienden a contemplar a «Occidente» como una unidad agresiva de la que, además, cabe hacer un uso autoexculpatorio; y ello por no mencionar la categoría del «judaísmo» que manejan árabes y occidentales con igual desprecio condenatorio. En todos estos casos, las abstracciones sirven también para dar vehículo a una moralidad tribal e instintiva cuya superación requiere de un auténtico esfuerzo cultural. Y es probable que sólo una globalización exitosa –convivencia en la riqueza, no en la pobreza– nos obligue de verdad a hacerlo, por obligarnos a vivir, literalmente, juntos.
Más aún, manejamos también con desenfadada alegría la idea de la «integración» de los inmigrantes en nuestras sociedades, bien para culparlos a ellos o para culparnos a nosotros mismos de su ausencia, sin reparar en la dificultad práctica que acarrea tal empresa. En este sentido, por ejemplo, hay quien ha señalado, en un artículo muy celebrado estos días, que la radicalización de los musulmanes europeos es, ante todo, un fracaso de los propios europeos, incapaces de dar una bienvenida más decidida a quienes desde los años sesenta vinieron a Europa en busca de trabajo: la espalda tendida a los Gastarbeiter conduce directamente al gueto. Sin embargo, detrás de tan bienintencionado propósito se esconde una tarea humana endiabladamente complicada, que seguramente las sociedades europeas, exhaustas después de haber protagonizado dos guerras mundiales en treinta años, no estaban en condiciones de abordar: bastante tenían con comprender a sus propias víctimas. Hacer un Lévinas –ponerse en lugar del otro mirándolo directamente y dejándose interpelar por él– es más difícil de lo que parece.
Paradójicamente, la sociedad más exitosa en esa tarea, la norteamericana, en parte por ser en origen un país de emigración, optó desde bien pronto por un modelo multicultural que acepta la separación de las distintas comunidades como presupuesto para su pacífica convivencia; un modelo bien distinto al laicismo republicano francés y que ha desembocado, con el paso del tiempo, en una corrección política para la que las caricaturas de Mahoma son menos una provocación que un insulto innecesario. Una actitud preventiva que se parece a la diplomacia familiar navideña que sabe qué temas han de evitarse para que la cena transcurra por unos cauces pacíficos. ¿Hay, en la postura europea que ridiculiza el aparente puritanismo de la corrección política, un error de cálculo que obedece a su menor experiencia en la gestión del multiculturalismo sociológico?
En cualquier caso, también aquí nos topamos con un fenómeno radicalmente moderno, o, si se quiere, intensificado dramáticamente por la modernidad: quienes antes podían vivir separadamente, se ven ahora obligados a convivir. Y la diferencia principal entre ciudadanos democráticos y radicales islámicos reside en la pertenencia –activa o pasiva, consciente o inconsciente, intencional o no intencional– a tradiciones históricas cuyo concepto de verdad empezó a divergir hace cuatro o cinco siglos y, desde entonces, no han vuelto a encontrarse. Para la tradición democrática occidental, la verdad ya no existe, en la medida en que no existe una verdad absoluta de la que pueda decirse que jamás será superada o sometida a revisión; de ahí la propensión de sus sociedades a la argumentación y la ironía. Para los islamistas radicales, la verdad sigue existiendo y está representada por un texto sagrado del que emanan no sólo un credo religioso, sino también mandatos morales e instituciones políticas orientadas –a modo de bucle– a preservar la vigencia de ese mismo texto. Si la idea occidental de verdad y sus exitosas ramificaciones (derechos humanos, innovación científico-técnica, progreso material) amenazan con debilitar la fe en esas verdades sagradas, se convierten automáticamente en enemigos mortales, porque mortal es la amenaza que experimenta esa forma premoderna de organización social. Frente al McDonald’s, el Kalashnikov.
Ahora bien, hay que hacer aquí una primera salvedad. Y es que el final de los conflictos religiosos en las sociedades occidentales no ha supuesto, en ningún caso, la desaparición de nuestros propios fundamentalismos; éstos, sencillamente, han mudado de piel. Acaba de apuntarse que el islamismo radical persigue convertir una ficción colectiva –un libro sagrado– en el principio organizador de la sociedad, desarrollando instituciones orientadas a la expresión y preservación de esa ficción. ¿Es acaso algo diferente de lo que demanda la ideología nacionalista? ¿Y no hace uso ésta en no pocas ocasiones de la violencia terrorista? Bien lo sabemos en España. Más aún, el sueño de la razón ilustrada trajo consigo sus propios monstruos, entre ellos la utopía de la sociedad sin clases, no por casualidad entendida como principal conclusión del así llamado «socialismo científico». Y las formas violentas, terroristas, del anticapitalismo marxista –en su infinita variedad de formas– llenaron de cadáveres la Europa de los años setenta del siglo pasado. Más adelante volveremos sobre esto, pero valga la alusión para dejar claro que la secularización no ha logrado tampoco eliminar del todo la amenaza del fundamentalismo político. De donde surge una sospecha sobre la que también abundaremos más adelante: ¿no será que la culpa no es exactamente de la religión, sino del ser humano que crea la religión y que, desaparecida ésta, la reemplaza por otros anhelos de absoluto?
Si bien se mira, se trata una vez más del conflicto entre ironistas y literales: entre quienes toman distancia para sobrevolar sus propias verdades, conscientes de la contingencia que las caracteriza, y quienes se apegan a ellas, tomándolas no como sus verdades, sino como las verdades sobre las que no cabe dudar ni, por lo demás, hacer burla.
Dicho esto, que la cultura occidental –al menos en sus estratos más altos y en su propio tono general– haya abrazado la ironía no significa, ni mucho menos, que no queden literales en su interior. Pero incluso esos literales son diferentes a los que habitan sociedades cerradas de inclinación teocrática, donde, dicho sea de paso, existen también minorías irónicas que se juegan literalmente la vida con sus disidencias, como lo hacían los opositores a los regímenes comunistas en la Europa de posguerra: recordemos La broma, la novela de Milan Kundera que abunda en la incompatibilidad entre humor y dictadura. Y son diferentes, porque los literales occidentales no han podido evitar verse permeados por el ideal democrático de la sociedad liberal-pluralista, de manera que aceptan convivir con ciudadanos que albergan creencias distintas a las suyas, e incluso, como sucede con la mayor parte de los católicos, han procedido a personalizar los mandatos religiosos, ajustándolos progresivamente a las nuevas condiciones sociales, por ejemplo en materia de moralidad matrimonial: no los descendientes que el criterio divino quiera traer, sino los que se hagan venir conforme al humano criterio.
Es aquí, en la forma que tiene cada sociedad de organizar su relación con las ficciones –o mitologías– colectivas que les sirven de base, donde reside la indiscutible superioridad de la democracia sobre sus rivales organizativos: no tanto por su mayor capacidad para crear orden, sino por la mayor calidad del orden así generado. Y ahí reside también la objeción fundamentalista. Pero sobre esto, además de sobre muchos otros asuntos pendientes, hablaremos ya la semana que viene.