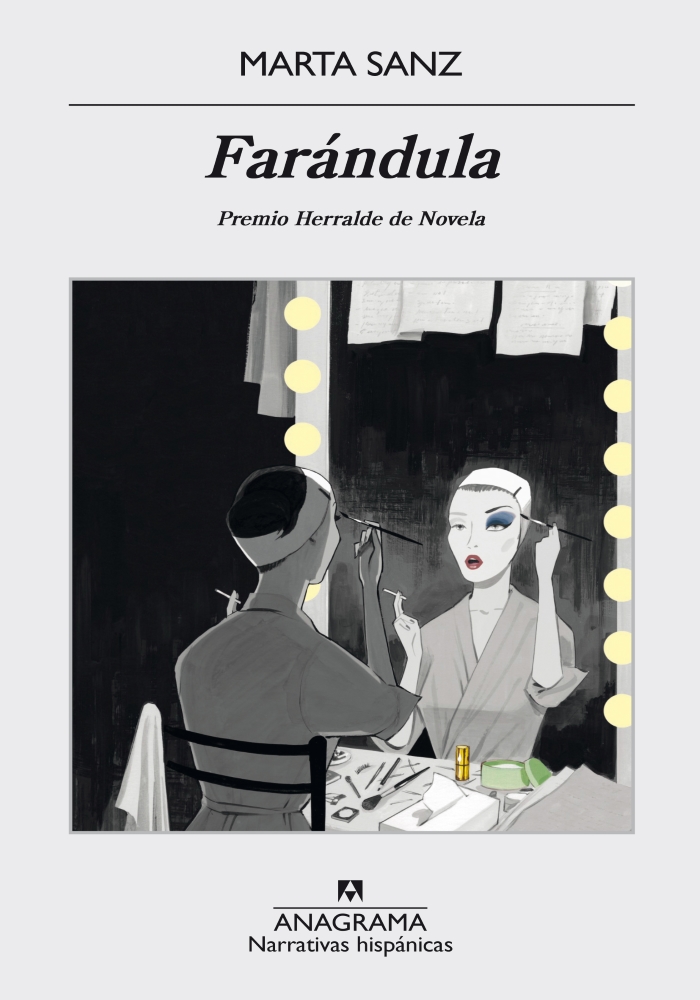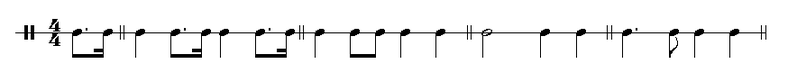
En la Inglaterra en que me crié existía la creencia de que la actividad musical, en toda su diversidad, tenía reservado un lugar en la vida de la comunidad. Esto se entendía como un deseo de celebrar y explorar la riqueza de la tradición musical, y tanto los músicos aficionados como los jóvenes deseosos de emprender una carrera profesional contaban con oportunidades para hacerlo así. La BBC, el único organismo de radiodifusión existente en aquel entonces, era una voz nacional que nos hablaba a todos y que hizo posible que muchísimas personas cobraran una conciencia cultural. Uno de sus servicios radiofónicos era el Tercer Programa y, para quien le gustara la exploración musical, constituía un buen punto de partida. Cuando entré a trabajar en la BBC como productor de programas musicales me dijeron que estaba allí como un representante del público –pero no como su delegado– y que mi trabajo era entretener, informar y situar al amante de la música frente a aquello que fuera mejor y tuviera más vitalidad. Hoy, muchas de aquellas creencias con las que me crié se asocian a un privilegio social y se ridiculizan como elitismo cultural, y los supuestos en los que se sustentaba mi actividad en la BBC se consideran arrogantes. El «Nuevo Laborismo» británico ha desarrollado políticas para las artes que son populistas y parece como si los populistas estuvieran en todas partes. Están haciendo un montón de ruido. Pero, ¿tienen razón?
El periódico The Times cree que la tienen. «Los músicos clásicos deberían escuchar al público»: esta era la línea argumental de uno de sus principales artículos hace unos meses. «Muchas de las figuras más importantes de la música clásica son evangelistas de un modernismo intimidante, sordo a las demandas de la tradición. Compositores como Boulez y Stockhausen han ejercido una influencia maligna sobre los conservatorios y las escuelas, y la emisora Radio 3 de la BBC ha sido un refugio seguro para lo atonal y experimental, y un territorio hostil para los nuevos compositores que trabajan dentro de la tradición clásica.» A continuación seguía una larga lista de quejas, en la que el autor pasaba rápida y ansiosamente de lo general a lo particular y vuelta a empezar. En ella también se leía la cartilla a las «figuras importantes» de la música clásica «por arrojar a una audiencia que quiere armonía y melodía en los brazos de los músicos pop». Si The Times cree que merece la pena dar pábulo a estas opiniones en sus páginas editoriales y que resultan adecuadas para leerlas en el desayuno, no hay más remedio que preguntarse: ¿qué es lo que está pasando?
No soy un historiador social, y aunque lo fuera creo que sería difícil desenmarañar todas las hebras, pero sí que me gustaría aportar algunas reflexiones. En primer lugar, «elitista» [«élitist»] y «modernista» [«modernist»] –en contraposición a «accesible» y «tradicional»– se han convertido, tal como las utilizan los periodistas que escriben en inglés, en palabras-estandarte y han perdido una gran parte de su significado. Cuando aparecen en polémicas sólo sirven para caldear los ánimos, sin que arrojen ninguna luz. En esta batalla de ideas (si es que se trata de eso), vemos cómo un bando ocupa los promontorios, tratando de defenderlos y de aferrarse a ellos, mientras que el otro (si hemos de creer a los generales) busca derribar bastiones de privilegio y establecer el derecho del pueblo al territorio que fuera suyo en otro tiempo, y un territorio, al decir de los populistas, que fue otrora fértil. En la prensa escrita y hablada se está confiriendo a la pugna el aire de una campaña religiosa. La atmósfera es en ocasiones de abierta confrontación: cualquiera que leyera sobre ello en Madrid se imaginaría que hay fuerzas enfrentadas desfilando realmente por las calles de Londres, con unos y otros tomando posiciones para la batalla.
Se leía la cartilla a las «figuras importantes» de la música clásica
«por arrojar a una audiencia que quiere armonía y melodía
en los brazos de los músicos pop»
La realidad, sin embargo, me parece diferente y un observador objetivo que se limitara a hacer una crónica de los hechos estaría seguramente de acuerdo conmigo. Cuando Pierre Boulez dirigió hace unos meses a la Orquesta Sinfónica de Londres dos programas de homenaje a Elliott Carter (uno de ellos se llevó de gira y se ofreció también en Madrid), la sala estaba casi repleta. Se trataba de un hecho relevante porque la música de Carter se caracteriza por su flujo imprevisible, con una densidad tal de acontecimientos que hacen que su comprensión resulte a menudo muy difícil. En su obra adopta una posición inflexiblemente modernista, rechazando reducir la experiencia humana a unos pocos modelos sencillos (por decirlo con sus propias palabras), y a quienes lo acusan de exceso de complejidad les contesta que el mundo es un lugar complejo. Para él no se trata, rotundamente, de una cuestión de complicación por la pura complicación. György Ligeti asentiría ante la afirmación de que la música de hoy tiene todo el derecho a ser tan compleja como la mejor poesía o filosofía. Una serie, que acaba de concluir, de todas las grandes obras de Ligeti, ofrecida en Londres y París por Esa Pekka Salonen y la Orquesta Philharmonia (y que recaló también parcialmente en Valencia), ha sido recibida con el mayor de los entusiasmos. Sería absurdo atribuir su éxito y el de los conciertos de Carter a una buena campaña de marketing: al público no se le engaña tan fácilmente. ¿No podría ser cierto que el público prefiere en realidad música difícil que le obligue a escuchar?
Recientemente, en The New York Review of Books, Charles Rosen ha defendido que existe un malentendido generalizado en torno al gusto del público por la música clásica. Según su teoría, el público no pone objeciones a la música difícil, sino a la música difícil que no resulta familiar (o, podría haber añadido, que está mal interpretada, lo que viene a ser lo mismo). No hay duda de que hay amantes de la música seria a quienes les desagrada parte de la música difícil cuando se enfrentan a ella, pero la propuesta de recuperar a una audiencia alienada para la música contemporánea con la programación de obras de compositores que escriben en un estilo hermoso y agradable carece de sentido práctico. Que el público ansía música grata para el oyente es (según Rosen) una falacia compartida por los administradores del mundo musical: gerentes de compañías de discos y orquestas sinfónicas, sociedades de conciertos, organizadores de festivales o directivos radiofónicos (y, por supuesto, los autores de editoriales para The Times). «Es posible que la música grata para el oyente no inspire protestas ruidosas, pero tampoco suscita ningún estusiasmo.» O no durante mucho tiempo. Rosen mantiene –¿y cómo podría refutársele?– que el mejor arte requiere que establezcamos con él una relación a lo largo de una serie de años, quizás durante toda una vida. Puede que estén muy bien el millón de copias vendidas del disco compacto de la Tercera Sinfonía de Henryk Górecki pero, ¿cuántos siguen escuchándose atentamente, desde el principio hasta el final?

Un observador de la situación y de las preocupaciones actuales del mundo musical tendría motivos justificados para pensar que la industria del disco tiene mucho de lo que responder. Y es que la más reciente (y seguramente la última) crisis musical del siglo XX no puede achacarse realmente a los compositores o a los oyentes. Lo que parece haber ocurrido es lo siguiente. En los años ochenta, a las grandes compañías de discos les cogió por sorpresa el nivel de aceptación de la tecnología del disco compacto. Pero no se dieron cuenta de que serían incapaces de vender grabaciones del repertorio convencional al ritmo que venía manteniéndose hasta entonces. Tras entrar en los años noventa rebosantes de confianza, a mediados de esta década, cuando la mayoría de la gente ya había convertido sus colecciones al nuevo formato, el mercado se desfondó. Así las cosas, para poder vender algo, las compañías han tenido que ofrecer nuevos productos y nuevos modos de ponerlos en el mercado. Los resultados, bien visibles a nuestro alrededor, han sido atroces. La vulgaridad de las estrategias de marketing («Movimientos lentos de Mahler – ¡Sexo y Muerte!») es ya de por sí bastante mala, pero las campañas para convencernos de que este tenor, o este director, o aquel compositor son la respuesta a nuestras oraciones han sido aún más dañinas y censurables. Lo cierto es que parece tratarse de una cuestión de oraciones, ya que puede observarse cómo la repugnante cantinela dirigida a nuestros bolsillos suele ir acompañada de una cantinela para nuestras almas. Se nos ha ofrecido a Hildegard von Bingen, John Tavener, Henryk Górecki y Arvo Pärt como caminos para la redención. Basta entrar en una tienda de discos y en uno de cada dos compactos aparece la palabra «paraíso», «espíritu» o «ángel» en su título. El éxito de la Tercera Sinfonía de Górecki (La «Sinfonía de las almas afligidas») se ha atribuido con toda seriedad al modo en que satisface una necesidad de realización espiritual sentida por muchas personas a finales del siglo XX . ¡Compre el CD y vaya derecho al cielo!
En muchos países occidentales, la grabación de la obra de Górecki se convirtió durante un tiempo en un producto que cualquier consumidor de discos al tanto de las modas tenía que poseer. En Gran Bretaña se encaramó a las listas de pop como uno de los diez discos más vendidos. Pero una moda, más tarde o más temprano, pasa de moda y las compañías de discos, de la misma manera que habían buscado «el nuevo Elvis» o «el nuevo Bob Dylan», en cuanto las ventas de la Sinfonía empezaron a descender se dedicaron enseguida a buscar «el nuevo Górecki». Así es en realidad cómo se intenta vender ahora a los compositores: como si se tratara de música pop. Pero la música culta no funciona como la música pop. La espontaneidad del pop y la fácil comunicación de los músicos pop con sus audiencias son atractivas, pero resulta ilusorio pensar que la maquinaria del marketing puede reportar la misma popularidad cuando se aplica a la música culta. Tampoco el mundo del comercio puede sacarse una nueva música de la chistera. Las tradiciones musicales escritas se han visto enriquecidas en muchas épocas por lo vernáculo, y así sucederá de nuevo de un modo imprevisible cuando lo dicte la visión de un compositor, pero los compositores –los auténticos, en contraposición a los que se mueven al albur del viento– son sus propios amos. Escriben la música que quieren escribir cuando quieren escribirla. Los populistas pueden cuestionarlo, o desear que fuera de otra forma, pero ninguna de las músicas que viven ha sido nunca alumbrada por un compositor que quisiera ganarse deliberadamente el favor del gusto popular.
Por desgracia, la presión continúa y en numerosos sectores no se logra resistirla. Vivimos en comunidades musicales que están cada vez más en deuda con el patronazgo comercial. Hubo una época en la que la vitalidad de la música –o de cualquiera de las artes– podía calcularse con la presencia y por medio de la expresión de una crítica bien informada e independiente en una prensa libre. Esta crítica podía interpretarse como un barómetro de la salud cultural. Lo que tenemos ahora –en su mayor parte, artículos sobre artistas, «previos» y palabrería– es un material que, aunque su intención sea buena, ha de responder inevitablemente a las demandas de patrocinadores, agentes de concierto y compañías discográficas, y no se trata de un sucedáneo aceptable. La prensa hablada también se ha debilitado. Las emisoras públicas, sin duda por la amenaza que pende a menudo sobre ellas, han perdido confianza, y sin confianza no puede hacerse buena radio. Es imprescindible que las emisoras de radio muestren sabiduría en su manejo de los fondos públicos que reciben para hacer así posible el fomento más amplio del potencial cultural, pero su papel debe ser activo. Deben dar ejemplo. Si no son creadores, no son nada. Hoy en día, en Inglaterra, observamos cómo orientan sus velas hacia las brisas del eclecticismo postmodernista, que considera que todo arte es merecedor de atención, haciendo gala de una huida hacia delante. No toman decisiones y ya se ha expresado la preocupación por el hecho de que la dirección de la BBC, en su deseo de aumentar la audiencia, ha abandonado una gran parte de sus obligaciones como servicio público. Y ha llegado la hora de pedirles cuentas.
Hay uno o dos signos de esperanza. Chris Smith, el secretario de Estado del gobierno responsable del Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, ha recibido duras críticas procedentes de varios intelectuales por su reciente libro en torno a la política artística del Nuevo Laborismo (Creative Britain). El anterior gobierno conservador carecía de política para las artes; la nueva administración laborista es consciente al menos de que las artes deben ser para todos y de que las manifestaciones culturales de una nación revisten importancia para los ciudadanos particulares. Pero se trata de un libro pobre e intelectualmente deshonesto al rehuir los debates realmente importantes («no nos distraigamos con discusiones sobre si lo que es importante es "alta cultura" o "baja cultura"»), y débil, dada su escasa disposición a admitir que algunas manifestaciones culturales pueden ser más valiosas que otras. Cuanto más se leen los intentos de Smith por reconciliar el «arte alto» y el «arte bajo» («la cultura puede abarcar un amplio espectro de actividades excelentes y de gran calidad, de todos los tipos, […] no necesita ser intelectual para tener derechos»), más parece culpable de una traición condescendiente. Un aspecto especialmente deprimente del libro es su incapacidad para hablar de los artistas si no es en términos de su «celebridad» y proyección pública.
En muchos países occidentales, la grabación de la obra de Górecki se convirtió durante un tiempo en un producto que cualquier consumidor de discos al tanto de las modas tenía que poseer
Pero, ¿no tienen razón los populistas? Al fin y a la postre, nadie puede negar que entre cultura y dinero existe una conexión estrechísima. Es la dura realidad de la vida. También los compositores aceptarían en principio que, como miembros de la sociedad, necesitan hablar a, o en nombre de, los seres humanos que les rodean. ¿Quién podría negar que Górecki ha conseguido con éxito hacer precisamente esto? ¿No ha logrado, de un modo que aprobaría el secretario de Cultura del Nuevo Laborismo, reconciliar el gran arte con el arte popular y llegar a una nueva audiencia burguesa? Tengo mis dudas. En un libro reciente sobre estética musical, el filósofo inglés Roger Scruton cree que podría estar surgiendo realmente una nueva audiencia burguesa, con «sus oídos enlodados de música pop, su cuerpo privado de ritmo, su alma no instruida en la esperanza religiosa». Si tiene razón, no deberíamos sorprendernos, señala Scruton, de que prefiera la sencilla homofonía a la compleja polifonía, la repetición inacabable al desarrollo continuo, los bloques de acordes a las armonías «entreveradas», el pulso regular al acento cambiante, y el canto llano ilimitado a la melodía delimitada. Y es que son éstas las expectativas promovidas por la cultura popular. Nadie debe extrañarse de las cifras de ventas millonarias de los monjes de Silos interpretando canto gregoriano. Y tampoco deberíamos sorprendernos de que esta nueva audiencia se sienta animada por un anhelo religioso, a la vez que se muestra incapaz de llegar más allá de imágenes sentimentales o de distinguir la religiosidad de la santurronería. Una audiencia así, defiende Scruton, encontraría en Górecki «el perfecto correlato de su gusto musical. Porque Górecki es música seria, con una promesa de liberación del mundo de la cultura popular, aunque compuesta como se compone el pop, con un canto monódico sobre acordes sin entreverar. Es como si la música seria hubiera de empezar de nuevo, desde los primeros pasos vacilantes de la tonalidad, con objeto de capturar el oído postmoderno». Scruton ve la pobreza de esta nueva música como un recordatorio de la gran tarea que se yergue ante los compositores: la tarea de recobrar la tonalidad, por encima de todo, como el «espacio imaginado» de música, y de devolver a la comunidad espiritual aquello que llenó ese espacio en otro tiempo.

No me satisface el grito en el desierto de Scruton. Puede que tenga razón en que el modernismo, como movimiento, ha concluido y que quienes siguen practicándolo sobreviven sólo como un sacerdocio financiado por el Estado, al cuidado de una congregación agonizante, pero su llamamiento a un regreso a la tonalidad y a las maneras de nuestros padres no suena convincente. Culpar a los compositores de los excesos del constructivismo modernista resulta razonable, pero la veneración de Scruton por la tradición parece haberle cerrado los ojos a algo importante: la noción de la música como un oficio. Todos los buenos compositores la practican y se enorgullecen de su profesión, al igual que otros artesanos. Un compositor utiliza un procedimiento –digamos, un canon– como una herramienta: quiere que una obra tenga un cierto tipo de sonido y una cierta fuerza expresiva, y elige el mejor procedimiento musical para conseguir ese fin. El canon «por inversión» de las Variaciones Goldberg de Bach suena como suena porque Bach lo construyó de un modo determinado. La música no puede separarse de su construcción; no tiene ningún sentido decir «imagina una obra musical con idéntica fuerza expresiva que la de Bach pero que no contenga ningún canon».
Los compositores sienten la necesidad de innovar y el auténtico compositor prosigue su búsqueda de lo genuinamente nuevo por medio de la exploración de sonidos que le proporcionan placer. Nadie ha expresado en Inglaterra más reflexiva y honestamente sus preocupaciones sobre la naturaleza de esta búsqueda que Alexander Goehr, cuya reciente colección de ensayos Finding the Key –una selección de escritos que cubren un período desde 1960 hasta la actualidad– es el libro inglés más estimulante salido de la pluma de un compositor en muchos años. Para Goehr, el regreso a las antiguas maneras, a la tonalidad –«finding the key» en su significado musical habitual–, es un concepto profundamente sospechoso. No cree que sea posible o deseable ningún regreso y apenas habría lugar para el dogma prescriptivo de Scruton. «La tarea de un compositor fue siempre y sigue siendo ahora construir imágenes, técnicas y convenciones propias. Si esto significa, como fue el caso de Alban Berg, utilizar el mundo sonoro de la práctica tonal tardorromántica en el marco de una práctica dodecafónica o, como yo estoy haciendo ahora, integrar relaciones seriales en períodos cortos dentro de una estructura del tipo del bajo cifrado, estas prácticas no significan en sí mismas ni un regreso a nada ni una innovación automática. Constituyen ni más ni menos que el ejercicio del derecho de cualquier compositor a elegir los medios que se requieren para la plasmación de sus intenciones.»
Durante algún tiempo, los términos «música contemporánea», «nueva música», «música moderna» y «vanguardia» se han utilizado de manera casi intercambiable y la gente ya ha dejado de tener claro si todos ellos significan la misma cosa. Se ha vuelto más difícil saber qué es realmente moderno; y «vanguardia», un término que en tiempos pareció significar lo que decía, «avant-garde», ha quedado ahora desprovisto en buena medida de sentido. En los años cincuenta, Goehr formaba parte de un grupo de compositores, entre los que se encontraban también Peter Maxwell Davies y Harrison Birtwistle, para quienes la vanguardia sí existía, hasta el punto de que compartían una preocupación por reinventar el lenguaje y se veían a sí mismos «en cabeza» («avant-garde»). Pero en los años transcurridos desde entonces, Goehr se ha alejado de aquella posición en favor de una búsqueda más humilde de cosas nuevas relacionadas con lo que queda de la tradición. Esto no es una retirada provocada por el desencanto ante los logros del modernismo (que no podrán nunca deshacerse), sino más bien un probar nuevos caminos, como hicieron Schoenberg o Brahms, motivados por la convicción de que uno debería, por supuesto, cantar nuevas canciones, pero también encontrar un modo –en medio de los problemas, las presiones y las dudas que rodean al compositor serio en la actualidad– para hacer avanzar la riqueza acumulativa de la tradición musical occidental. Goehr nos recuerda que el compositor contemporáneo se parece al alquimista del Renacimiento, de quien ha tomado prestado la noción de «encontrar la clave» («finding the key»). «Si a los alquimistas les preocupaban fundamentalmente los experimentos con sustancias, desde muy pronto fueron conscientes de la historia de estos experimentos como conocimiento oculto. Al comienzo de sus aventuras, encontramos a Fausto leyendo viejos libros.»
Si la música ha de tener fuerza, será así no porque los compositores hayan intentado hacer las cosas fáciles para sus audiencias, sino porque hayan ofrecido nuevas experiencias y nuevas visiones. Cuando la música se convierte en la expresión más personal posible, es cuando mejor puede servir a un público. El compositor debe crear imágenes desde las profundidades de la imaginación y, sobre todo, debe escribir buenas notas. La gran música crea en última instancia sus propias necesidades, pero los compositores han de preocuparse de las notas: «Sólo ellas crean buena música. Son las notas lo que comunican los intérpretes y sólo cuando aquéllas comunican se convierten en música».

Estamos ante un libro lleno de sabiduría. Goehr también plantea la pregunta: ¿qué ha sido de ese otro terreno intermedio? ¿Quién podría hablar hoy con éxito no sólo a los seres humanos que les rodean, sino en su nombre, planteando un tema trascendente, como hicieron Britten y Shostakovich? Han pasado ya más de 35 años desde el Requiem de Guerra de Britten y la sociedad ha cambiado enormemente. ¿Es aún posible algo parecido? Así solía ocurrir; y si no es posible ahora, quizás volverá a serlo algún día. Cuando escuchamos la Novena Sinfonía de Beethoven, su afirmación llena de confianza de que todos los seres humanos deberían ser hermanos tiene aún el poder de emocionarnos. Sin embargo, el grito desesperado de su contemporáneo Hölderlin –«¿Para qué son los poetas en un tiempo baldío?»– está probablemente más en consonancia con nuestro propio tiempo. En una época en la que Europa estaba dividida por la Revolución Francesa y la sociedad patas arriba como consecuencia de la Revolución Industrial, Hölderlin se sentía incapaz bien de conversar con Dios o de hablar de un modo realista a sus semejantes. Ya hemos dejado de aceptar que todos los hombres serán realmente hermanos, o que el arte puede arreglar de algún modo la sociedad. Pero seguimos necesitando de poetas que estimulen nuestro espíritu y refuercen el mundo de nuestra imaginación. Sir Michael Tippett, a quien se le daban tan bien las palabras como las notas, dijo: «Haya sentido o no la sociedad que la música es valiosa y necesaria, yo he seguido escribiendo porque era mi deber. Y sé que mi verdadera función es continuar una tradición antiquísima, fundamental para nuestra civilización, que se remonta a la prehistoria y que continuará hasta el futuro desconocido. Esta tradición consiste en crear imágenes que proceden de mi imaginación y darles forma. Porque el mundo interior consigue comunicarse únicamente a través de las imágenes. Imágenes del pasado, formas del futuro. Imágenes vigorosas para una época decadente, imágenes de calma para una época demasiado violenta. Imágenes de reconciliación para mundos desgarrados por la división. Y en una época de mediocridad y sueños destrozados, imágenes de una belleza abundante, generosa, exuberante».
No sabemos cuál es la música de hoy que sobrevivirá en el futuro. En el artículo que mencioné anteriormente, Charles Rosen nos recuerda que grandes figuras como Josquin Desprez y Monteverdi cayeron en el olvido durante siglos para renacer más tarde. También nos recuerda que en el curso de los siglos, de Josquin y Ockeghem, Beethoven y Wagner, Brahms y Mahler, a Debussy y Stravinsky, los aficionados a la música más entregados han querido siempre que su música fuera difícil. (Creo que la misma afirmación es cierta en relación con los escritores más famosos. Dante es difícil; Cervantes es difícil; Shakespeare es difícil.) Hoy en día, obras fácilmente accesibles pueden gozar de un éxito rápido, pero no hacen nada por restaurar la intensidad de experiencia que constituye la base de la música seria. La historia nos enseña que el arte exigente es el que tiene más posibilidades de perdurar.
Traducción de Luis Gago