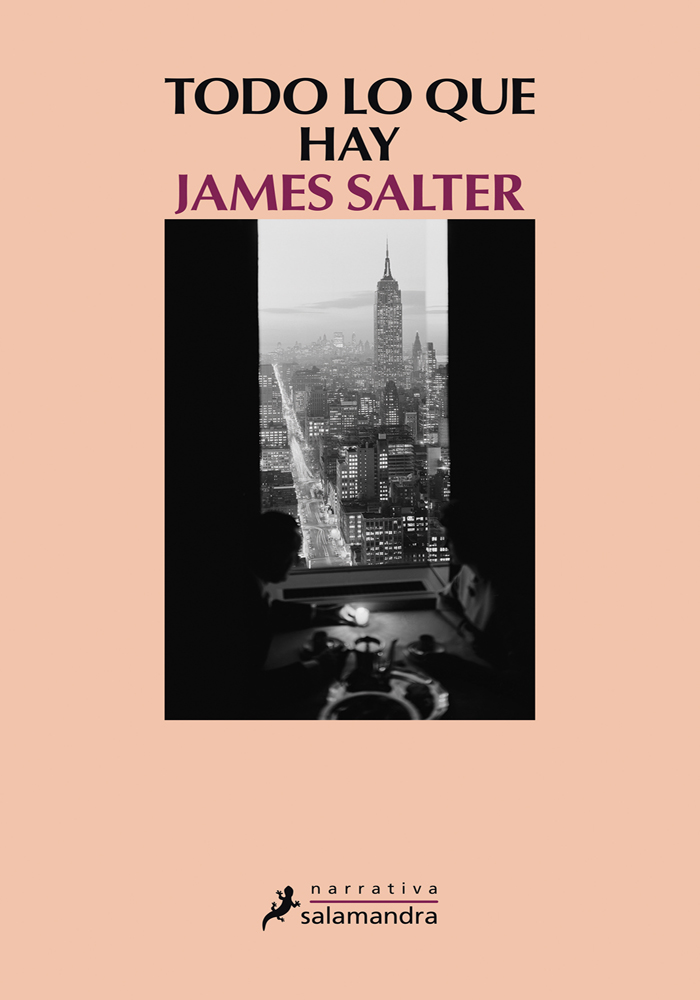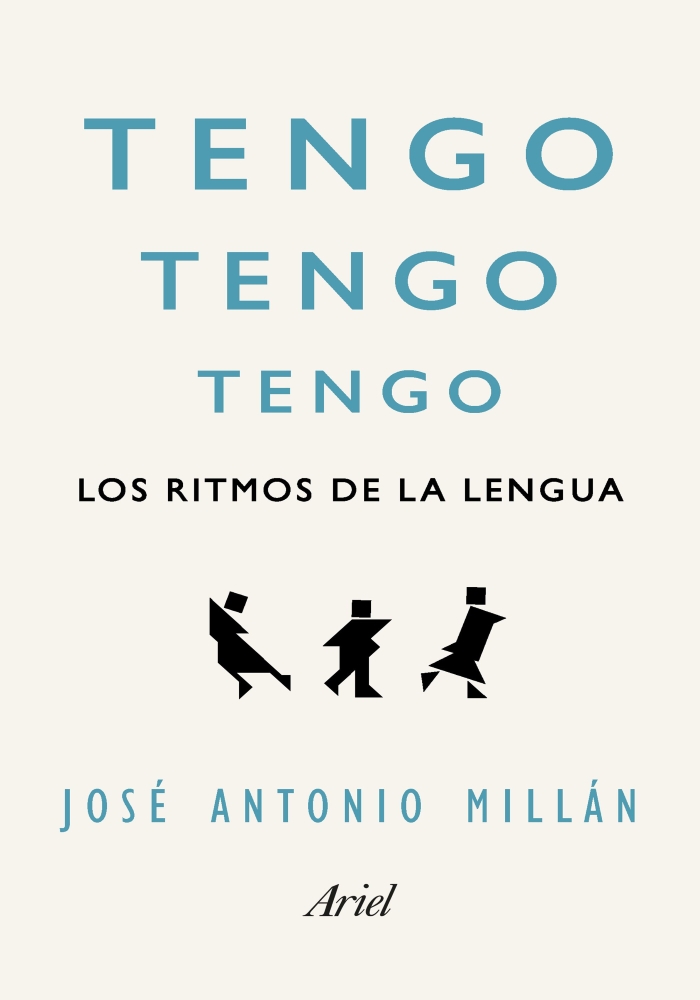-Me gusta este pueblo –dijo Pacho-. Es…
-Auténtico –agregó Manuel.
-Eso es. Me has quitado la palabra de la boca.
Anita y Nathalie asintieron, mientras sacaban fotografías con los móviles, barriendo toda la plaza con el anhelo insaciable de captar hasta el último rincón.
Los forasteros habían aparcado cerca de la iglesia de Algar de las Peñas y a pocos metros del bar de Martín. Conducían un SUV híbrido y llevaban un atuendo veraniego: camisetas informales, bermudas, sandalias, gorras con visera para protegerse del sol, mochilas.
-Aquí podremos olvidarnos de la civilización –dijo Pacho, apoyando las manos en las caderas.
Pacho no era muy alto, pero poseía un torso corpulento y unas piernas musculadas por largas caminatas. Su pelo rizado, sus labios gruesos y su tez morena le daban aspecto de inmigrante marroquí, pero lo cierto es que había crecido en Getafe. Desde la crisis del 2008, soñaba con asaltar los cielos. La Gran Recesión había recortado dramáticamente sus ingresos. Trabajaba como informático, prestando servicios ocasionales a las empresas, pero cada vez le llamaban menos y le pagaban cantidades más pequeñas. La aparición de Podemos había reanimado las convicciones marxistas de su juventud, cuando empezó filosofía porque la nota no le daba para estudiar algo con más futuro, como fisioterapia, farmacia o económicas. No se licenció, pero leyó por encima a Marx y Gramsci, identificándose con sus teorías. Cuando las consecuencias del hundimiento de Lehman Brothers le salpicaron, rescató el Manifiesto Comunista del altillo de un armario y llegó a la conclusión de que la explotación capitalista nunca se resolvería por vías pacíficas. Sin embargo, le desagradaba la violencia. Era tímido como un conejo y se sentía incapaz de hacer algo estridente. Nunca levantaba la voz y jamás había pegado un portazo. Anita, su pareja, le recomendaba que hiciera meditación para mejorar su autoestima, pero era hiperactivo y carecía de la paciencia necesaria para tumbarse en un tatami, respirar y experimentar el fluir del tiempo como algo físico.
Anita tenía el pelo rubio y la piel de una palidez espectral, casi lunar. Enemiga de las vacunas y los medicamentos, colaboraba con varias revistas femeninas, pontificando sobre la salud del cuerpo y la mente, pese a no haber obtenido otro título que el de bachillerato con unas calificaciones muy mediocres. Casi siempre vestía de negro y, si era posible, se descalzaba, buscando el contacto con la tierra. Su lema era: «Ni dios ni amo». Siempre que las circunstancias lo permitían practicaba el nudismo, una filosofía que le hacía sentir en comunión con la naturaleza y liberada de los opresivos tabúes de una sociedad corta de miras. Pacho se sentía intimidado por su pareja, a la que consideraba más inteligente y con un admirable autodominio. Eran una pareja abierta, algo que él había aceptado a regañadientes pero que ya no se atrevía a cuestionar. Sabía que tenía que luchar contra sus prejuicios, aunque se hacía pocas ilusiones. Siempre que Anita se acostaba con otro, experimentaba un hondo malestar. Eso sí, había aprendido a no exteriorizarlo.
-¡Qué gozada! –explotó Pacho, recorriendo el pueblo con la mirada-. Aquí no hay Burger King ni Corte Inglés.
-Ni sucursales bancarias –observó Manel, hundiendo sus manos en su abundante y descuidada barba.
Muy alto, delgado, con unas gafas redondas de pasta negra y una barriga grotescamente prominente que delataba sus cuarenta años, Manel llevaba una melena afro que flotaba sobre sus hombros cuando caminaba, imprimiéndole el aire de un activista de las Panteras Negras. Aficionado a la música, tocaba la guitarra, imitando torpemente a Georges Moustaki. Siempre repetía los mismos acordes y ni siquiera lograba que sonaran demasiado bien. Manel había dejado tirados los estudios cuando era un adolescente, pero siempre le había gustado la informática. Sus conocimientos le permitían colaborar con Pacho, si bien no estaba a su altura, algo que compensaba a base de comentarios condescendientes y gestos de autosuficiencia. Aunque no se habían constituido como empresa, trabajaban juntos, logrando los ingresos necesarios para ir tirando. Nathalie, su pareja, era belga. Con los ojos saltones, el pelo corto y una piel tan espectral como la de Anita, traducía del francés y el inglés. Se había especializado en los manuales de autoayuda y en los textos de espiritualidad oriental. Cuando tenía un problema, acudía a la consulta del «hermano Fernando», un gurú que le cobraba cincuenta euros por media hora de charla. Si había que implementar la sesión con terapias alternativas, como el masaje metamórfico o la oxigenación biocatalítica, la tarifa podía doblarse o triplicarse. Nathalie pagaba religiosamente, pensando que era una mezquindad escatimar en la salud física o espiritual. Gracias al «hermano Fernando» había podido superar su miedo a los gérmenes, las bacterias, los virus y la suciedad, un paso sin el cual no habría podido liberar su sexualidad, inhibida por el miedo a contraer cualquier enfermedad.
Las dos parejas se habían subido al tren del poliamor. Se acostaban entre ellos y luego comentaban abiertamente sus experiencias. Anita y Nathalie habían compartido varias noches de pasión y la experiencia les había enseñado que la identidad sexual solo era un convencionalismo. Las barreras las ponía la mente, no el cuerpo. Pacho y Manuel aún no se habían acostado juntos, pero luchaban contra sus escrúpulos, intentando reeducar su masculinidad. Sin embargo, todas sus aproximaciones habían fracasado, desembocando en situaciones muy embarazosas.

Las dos parejas no habían llegado por azar a Algar de las Peñas. Buscaban un pueblo casi virgen donde abrir un restaurante vegano. Pensaban que podría ser un gran negocio. Los jóvenes se sentían atraídos por lugares diferentes y alejados de la sociedad de consumo. Pueblos donde pasar unos días y practicar una existencia más auténtica, apagando el móvil y el ordenador. El problema es que bastantes eran veganos y les frustraba no poder seguir su dieta cuando abandonaban la ciudad. Seguro que muchos pasaban hambre. Ahí había un nicho de mercado, una veta inexplorada. La idea fue de Pacho, que –a pesar de sus convicciones marxistas- comprendía que no era posible vivir en una sociedad capitalista sin participar en su juego. Había que explorar otras vías. Las grandes revoluciones eran cosa del pasado. Un restaurante vegano era un disparo contra el capitalismo depredador, un desafío contra un estilo de vida que llevaba al planeta hacia el desastre, una bandera que anunciaba que otro mundo era realmente posible. La idea de montar un negocio no encajaba demasiado bien en los planteamientos de Manel, Anita y Nathalie, pero después de largas y apasionadas conversaciones llegaron a la conclusión de que el restaurante vegano sería su contribución al necesario cambio de hábitos de una sociedad enferma.
Ahorraron un poco para alquilar un local y una vivienda. Primero, había que integrarse en el pueblo, demostrar que ellos no eran turistas, sino gente trabajadora y sencilla. Recorriendo los pueblos negros de Guadalajara descubrieron Algar de las Peñas. Pese a su indudable atractivo turístico, el pueblo carecía de servicios, salvo un establecimiento que hacía las funciones de bar y supermercado. Era el lugar perfecto. El bar, discretamente anunciado por un cartel desvencijado, podía ser un punto de partida. Allí podrían averiguar cosas sobre los vecinos y los turistas, y quizás les ayudarían a encontrar vivienda y local.
Martín les atendió con sencillez. Estaba acostumbrado a los turistas. Muchos comían en el bar. Como no disponía de un salón, les sacaba unas mesas a la calle y en invierno los alineaba en el interior, embutiéndolos en un pasillo iluminado por un fluorescente que proyectaba una luz amarillenta y miserable. Como nunca eran más de diez o doce, lograba acomodarlos, si bien cada vez que uno necesitaba ir al baño, solía organizarse un pequeño alboroto, con varios comensales levantándose y pegándose a la pared para dejar el paso libre.
Martín pensó que los forasteros era un grupo más de turistas.
-¿Van a quedarse a comer? Puedo prepararles un conejo que se chuparán los dedos.
-No, gracias –respondió Nathalie-. Somos veganos.
-¿Y eso qué es?
-No comemos animales –dijo Anita-. Son nuestros hermanos.
-¿Los conejos también?
-También –intervino Manel.
-Al menos, tomarán vino.
-Nosotras no –dijo Nathalie-. El alcohol engorda y quién sabe qué cosas le echan a una botella de vino. Seguro que lleva productos químicos que el organismo tarda meses en eliminar. O quizás años.
-Puedo servirles un vino que elaboro yo mismo.
-Bien –dijo Pacho-. Yo quiero probarlo.
Pacho pensaba que el negocio no prosperaría si no conquistaban la simpatía de los aldeanos. No había que mostrarse arrogantes, dando lecciones sobre lo que era correcto y lo que no. A fin de cuentas, ellos no eran colonos y esas pobres gentes solo eran víctimas de su propia ignorancia. No estaban allí para reírse de los paletos, sino para confraternizar con ellos y, si era posible, reeducar sus hábitos alimenticios. Muy pocos se apuntarían al veganismo, pero tal vez el éxito de su restaurante, del que no dudaba, les haría recapacitar y comprender que la carne era insana y que su consumo masivo estaba destruyendo el planeta.
Martín sacó una botella de vino de una alacena protegida por una cortina con los colores desvaídos y llenó un vaso, acercándoselo a Pacho:
-Le va a gustar.
Pacho bebió un trago y, aunque el sabor no le agradó especialmente, lo elogió con entusiasmo:
-Muy bueno. Se nota que es un vino artesanal. Como los de antes.
-Claro que sí. To natural. Yo no le echo porquerías.
-Póngame a mí otro –dijo Manel, golpeando la barra con la palma abierta.
-Menos mal –comentó Martín, sirviendo otro vaso-. Pensé que ustedes eran un poco raros. ¿No se animan las señoras? Si lo hacen, les invito a la segunda ronda. ¿Están seguros de que no quieren una paella de conejo? Se chuparán los dedos. Si lo prefieren, también tengo chuletas de cordero.
-No insista –dijo Anita-. Ya le hemos dicho que los animales son nuestros hermanos.
-¿Lo dice en serio?
Pacho miró a Anita con una expresión suplicante, indicándole con un gesto que al menos probara el vino. Ella le devolvió la mirada con una expresión desafiante.
-Al menos beba un vasito, señora –dijo Martín con su mejor sonrisa, aunque empezaba a sentir una honda animadversión por los forasteros.
-No –respondió tajantemente Anita.
-¿Y usted? –preguntó Martín, dirigiéndose a Nathalie con un tono algo menos amable.
Nathalie rechazó la invitación con una sonrisa forzada, agitando levemente la mano. Sus ojos revelaban el terror que flotaba en su mente, fantaseando con contraer cualquier enfermedad. El bar le parecía un lugar altamente insalubre, un paraíso para las bacterias y los gérmenes. El rostro de Martín se ensombreció y, en voz baja, masculló:
-Me cago en todo. Menudos gilipollas.
Manuel y Pacho no entendieron lo que farfullaba, pero notaron su incomodidad y decidieron aliviar la tensión, pidiendo otra ronda. Anita y Nathalie prefirieron retirarse a un segundo plano, alejándose de la barra. No les había gustado Martín y no estaban dispuestas a simular lo contrario.
-¿Se alquilan casas y locales en el pueblo?
-Casas, sí. Aquí los alquileres son baratos. Locales es más difícil, pero detrás de la iglesia hay uno. Hace años fue una lechería. Ahora está vacío, pero en un muy mal estado. ¿Es que quieren quedarse en el pueblo?
-Tal vez –contestó Pacho.
-¿Trabajan cerca?
-Vamos a poner un negocio –dijo Anita.
-¿No me diga? –preguntó Martín-. ¿De qué?
-Un restaurante vegano.
-Me dijo que los veganos no comen animales. ¿Qué van a servir? ¿Zanahorias y lechugas? No van a tener mucho éxito. Aquí la gente viene a comer cordero o conejo. Y la gente del pueblo no va a entender eso de que son hermanos de los conejos.
Las dos parejas abandonaron el restaurante conscientes de que se habían ganado un enemigo.
-Así no llegaremos a ninguna parte –dijo Pacho.
-Hemos empezado con mal pie –reconoció Manel.
-Yo no pienso traicionar mis principios –advirtió Anita-. ¿Acaso no hemos dicho que abriríamos un restaurante vegano para promover un cambio de mentalidad? Atenderemos a los que vienen de fuera y a los del pueblo les obligaremos a pensar. No creo que les venga mal.
-No sé cómo habéis podido beber ese vino –intervino Nathalie-. Los vasos estaban sucios. ¿No os habéis dado cuenta?
-Claro que sí –dijo Pacho-, pero no queríamos ofender a ese buen hombre.
-¿Buen hombre? –comentó Manel con tono irónico-. Parece un capullo. Y el vino… Sabía a vinagre.
-Cuando veía cómo bebíais –confesó Nathalie-, pensaba que millones de bacterias viajaban hacia vuestros estómagos. Ojalá no hayáis pillado nada.
-¿No habías superado eso? –respondió Manel-. Con el dinero que te has gastado con el «hermano Fernando», ya no deberías pensar en esas cosas.
Los forasteros alquilaron una casa situada en las afueras, una vivienda con el baño y la cocina sin reformar desde hacía más treinta años, pero con un aspecto decente. Disponía de un pequeño patio con un almendro y un viejo pozo. No les costó alquilar la antigua lechería, pues el interior se encontraba casi en ruinas. No les importó demasiado, pues querían cambiar la distribución, creando espacios grandes y diáfanos. Durante mes y medio, trabajaron intensamente, peleándose sin tregua con una cuadrilla de rumanos que no solía respetar sus indicaciones. Si les pedían un blanco luminoso para la entrada, elegían un amarillo chillón. Si les indicaban que tiraran un tabique, se dedicaban a reforzarlo. Si les encargaban puertas de color cerezo, aparecían con unas de color haya. Anita se enfadaba muchísimo, acusándoles de ser unos saboteadores. Pacho les disculpaba, alegando que actuaban así por odio de clase, lo cual era comprensible. Manel pasaba, pues su filosofía era no implicarse demasiado en nada, lo cual le ahorraba disgustos y quebraderos de cabeza. Se limitaba a realizar pequeñas intervenciones que acreditaban su agudeza, tristemente incomprendida por los demás. Nathalie también rehuía las complicaciones. No por sentido de la cortesía, sino porque quería estar alojada del polvo y la suciedad. Desde que vivía en Algar de las Peñas, su mente había vuelto a obsesionarse con las bacterias, los virus y los gérmenes. Aterrada por el miedo a contraer cualquier enfermedad, ingería ansiolíticos de tres en tres, lo cual indignaba a Anita, que la acusaba de contribuir al obsceno e inmoral enriquecimiento de las grandes compañías farmacéuticas.
-Sois imposibles –exclamaba, sumida en la contrariedad-. No sé cómo os aguanto.
Cuando su irritación crecía hasta provocarle dolor de cabeza y ardor de estómago, se instalaba en un rincón del patio y realizaba ejercicios de meditación, intentando experimentar sensaciones placenteras en la punta de la nariz o en los dedos de los pies. Los obreros rumanos la observaban con una mezcla de perplejidad y sarcasmo. Las dos parejas les parecían verdaderamente extrañas. Habían sorprendido a Manel fumando porros a escondidas y a Nathalie tragándose pastillas a puñados con los ojos rebosantes de angustia. Anita siempre estaba de mal humor y pasaba muchas horas tumbada en el tatami. A veces parecía una contorsionista; otras, daba la impresión de haberse quedado dormida. Pacho parecía más normal, pero de vez en cuando les soltaba un discurso político, asegurando que el comunismo crearía una sociedad mejor en un futuro no muy lejano. Dado que todos procedían de una antigua dictadura comunista, respondían con muecas de escepticismo. Pacho les parecía un tontorrón, pero no querían discutir con él, pues era el que les pagaba y cuando surgía algún problema, se mostraba razonable. En cambio, odiaban a Anita, que nunca se mostraba contenta con ellos y jamás les dedicaba una palabra amable.
Por las noches, los forasteros se retiraban a la casa que habían alquilado. Situada junto a la vivienda de Consuelo, la madre de Ana, su patio podía observarse desde el balcón de su vecina, lo cual creó un conflicto inesperado. Aprovechando las temperaturas de verano, Anita y Manel cultivaban el nudismo. A Pacho le costaba desnudarse y Nathalie se abstenía de quitarse la ropa por miedo a que las bacterias y los gérmenes aprovecharan esa circunstancia para instalarse en su cuerpo. Anita y Manel paseaban por el patio sin tomar ninguna precaución, pensando que a esas horas los vecinos estarían dormidos. Sin embargo, Consuelo, muy curiosa, se sentaba discretamente en el balcón y les observaba. La primera vez que vio a Anita desnuda se quedó estupefacta. Tuvo que agarrarse a la barandilla para no caerse al suelo. Su asombro se multiplicó cuando apareció Manel en traje de Adán y Anita, sonriendo con malicia, le manoseó los genitales. Manel volvió al interior y al poco rato salió Pacho. Aunque iba vestido, Anita repitió la operación, escarbando en el interior de su pantalón, pero se notaba que lo hacía sin entusiasmo. Consuelo se preguntó si tal vez estaban rodando una película porno y ella carecía del ángulo necesario para ver las cámaras. La irrupción de Nathalie le desconcertó. Afortunadamente, llevaba ropa, pero parecía preocupada. Anita se acercó a ella, le agarró los pechos e intentó besarla, pero ella la apartó con gesto de horror.
-Menos mal –pensó Consuelo-. Al menos una es decente.
No sabía que Nathalie había inhibido sus impulsos sexuales por una hipocondría desbocada que amenazaba con conducirla al colapso. Se arrepentía de haber abandonado Madrid, alejándose del «hermano Fernando». Fantaseaba con subirse al coche y acercarse a su consulta a toda velocidad. Estaba dispuesta a gastarse con él hasta el último euro. No podía seguir así, abrumada por la sensación de vivir amenazada por millones de bacterias, virus y gérmenes. En esa situación, el sexo, lejos de constituir una experiencia placentera, se perfilaba como un suicidio.
Consuelo no entendía la desfachatez de los forasteros. No tenían vergüenza. Eso podía comprenderlo, pero no que carecieran de sentido del ridículo. La descarada que se paseaba desnuda jugando a ser Mesalina, tenía un cuerpo horrible. Y Manel, con sus cosas al aire y su tripa de cuarentón, no resultaba menos desagradable. Consuelo suspiró, celebrando que su hija Ana no pudiera ver aquello, pero de repente escuchó un ruido y, al volver la cabeza, se encontró con ella en camisón, observando el patio. En ese instante, Anita se rascaba enérgicamente las nalgas, como si una pulga hubiera comenzado a pegarle mordiscos en su carne blanca y fofa.
-¡Niña! –gritó Consuelo-. ¿Qué haces levantada? ¡Vuelve a la cama ahora mismo!
Indignada, Consuelo habló con el padre Juan al día siguiente, pidiendo su intervención:
-Tiene que hablar con ellos y decirles algo.
-No puedo hacer nada –se disculpó el sacerdote, sabiendo que su respuesta provocaría indignación.
-¿Nada?
-Bueno, puedo rezar. Eso siempre ayuda.
Consuelo se marchó de la iglesia profundamente contrariada. Don Antonio no se habría quedado cruzado de brazos. Era un cura como los de antes, con las cosas muy claras. Dado que el padre Juan era un inútil tendría que actuar ella. No permitiría que los forasteros siguieran escandalizando a su hija. La niña ya era bastante rara. Solo le faltaba eso. Esa noche, se plantó en la puerta de sus vecinos y llamó al timbre con energía. Tardaron un rato en abrir. Escuchó unos pasos y por fin apareció Pacho, que le sonrió cordialmente.
-Encantado de saludarla. ¿Necesita algo?
-Una cosa muy sencilla. Que no se paseen en cueros por la casa. Mi hija, que es una niña, les vio el otro día. ¿Les parece bonito?
Pacho tartamudeó, inventando todo tipo de excusas, pero nada de lo que decía resultaba creíble. Que si no se habían dado cuenta, que habría sido al salir del baño, que lamentaba mucho lo sucedido.
-Me da igual las porquerías que hagan ustedes –respondió Consuelo-, pero cierren las ventanas y no se paseen por el patio como Dios les trajo al mundo.
Consuelo se dio la vuelta y se marchó con la cabeza muy erguida, ignorando a Pacho, desolado por haberse atraído una nueva enemistad.
Al día siguiente, Anita se cruzó con Ana, la hija de Consuelo. La niña recorría las calles de pueblo escondiendo papelitos en las oquedades de las casas. Las lajas de piedra y pizarra componían superficies irregulares con abundantes hendiduras. Ana doblaba los papelitos con mucho cuidado y los introducía con sus dedos, asegurándose de que quedaban bien encajados. A Anita no le gustaban los niños, pero la hija de su vecina le había llamado poderosamente la atención desde el primer día. Con unos enormes ojos negros, su mirada parecía esconder una perspectiva con la profundidad del universo. Era como si viera más allá, atisbando un mundo invisible poblado de extrañas criaturas. ¿Qué pensaba esa niña? ¿Qué había en su cabeza?
-Hola –saludó Anita.
-Hola –contestó distraídamente Ana, sin interrumpir su tarea de introducir papelitos doblados en las grietas de las casas.
-¿Sabes quién soy?
-Sí, la vecina. La que pasea desnuda por el patio.
Ana sintió que sus mejillas se incendiaban, pero no perdió el aplomo. Intentó desviar la conversación hacia otro asunto menos embarazoso:
-¿Sabes que nos llamamos igual?
-No, no lo sabía. Me parece bien. Me gusta mi nombre.
-¿Qué haces con esos papelitos?
-Dejo mensajes para un amigo.
-¿Por qué? ¿No puedes dárselos en mano?
-Se marchó hace mucho tiempo y no sé cuándo volverá. Quizás aparezca cuando yo haya muerto. Sería una pena.
-Por favor, no digas eso. Solo eres una niña. No hables de la muerte.
-Moriré, pero resucitaré. Lo tengo todo previsto.
-¿Cómo?
-Sí, resucitaré y le contaré al mundo lo que hay más allá. La gente le tiene mucho miedo a morir, pero la muerte solo es un viaje. Algo así como irse a otro país.
-¿Quién te ha metido esas cosas en la cabeza?
-Nadie. Lo he averiguado yo sola.
-No es posible resucitar.
-Claro que sí. Yo resucitaré a los tres días. Como todo el mundo.
-Ya. ¿Y dónde están todos los que han muerto y han resucitado?
-En todas partes. Yo los veo, pero la mayoría de la gente no repara en ellos. Los muertos se sienten muy solos.
Anita volvió a casa descompuesta, relatando el encuentro con la niña:
-Esto es cosa del cura. Seguro que le ha llenado la cabeza de disparates. Una niña de su edad no piensa esas tonterías. No me importaría que ardiera la iglesia. Como en el 36.
Al cabo de mes y medio, el restaurante vegano estaba listo para ser inaugurado. El interior era minimalista, con ciertos toques japoneses, como pequeñas fuentes, papel pintado con listones de madera, bonsáis, ideogramas, puertas corredizas y lámparas de colores suaves. Los forasteros sacaron varias mesas a la calle y, apenas llegó el fin de semana, salieron a la busca de clientes, repartiendo papeles con propaganda del negocio. Martín les observó con la mirada de un lobo que se prepara para lanzar un mordisco al cuello. Los primeros clientes celebraron la decoración, pero se sintieron decepcionados con el menú. Querían comer conejo o cordero, no tofu, cereales, legumbres u hortalizas. Su reacción se repitió a lo largo del día. Incluso los más jóvenes se mostraban desilusionados. Algunos clientes se marcharon sin consumir nada y acabaron comiendo en el bar de Martín, que sonreía satisfecho, pensando que el mundo conservaba la cordura. Al final de verano, el restaurante vegano se había revelado como un fracaso. Los dos últimos fines de semana no entró nadie. No fue el único problema. Nathalie desapareció. Ni siquiera se despidió. Consiguió que una familia la acercara a Madrid. Su hipocondría había convertido su día a día en una tortura refinada. Se lavaba las manos cada media hora y se atiborraba a ansiolíticos hasta quedar aturdida y con problemas para expresarse. Pasaba las horas en la cama, dormitando, o paseaba por el patio como un zombi. Ya ni siquiera pisaba la calle. Tuvo que armarse de valor para organizar su huida, pero la necesidad de ver al «hermano Fernando» le infundió el valor necesario.
Ya en Madrid, llamó por teléfono, tranquilizando a Manel, que descartó reunirse con ella, pues estaba harto de su hipocondría y no le perdonaba que no hubiera querido acostarse con él durante los tres últimos meses. Esa circunstancia había provocado que su intimidad con Anita se hubiera intensificado, abriendo un nuevo frente, pues Pacho se sintió desplazado y muchas noches dormía solo, escuchando cómo hacían el amor en el salón. Cada vez que escuchaba crujir el sofá, sentía deseos de matar a alguien. Empezaba a estar harto de muchas cosas. El poliamor, el veganismo y el marxismo comenzaban a provocarle animadversión. Cuando el restaurante se reveló un negocio ruinoso, propuso que pasaran a servir comidas tradicionales:
-¿No pretenderás que hagamos un menú con conejo y cordero? –preguntó Anita, escandalizada.
-Pues sí, joder. ¿Acaso los animales no se comen entre ellos? ¿No dices tú que hay que imitar a la naturaleza, siguiendo sus enseñanzas?
-Advierto cinismo y rencor en tus palabras.
-No me salgas con chorradas. Con el menú vegano nos comemos los mocos. No podremos aguantar mucho más.
-Solo piensas en el dinero.
-Pues sí. Hace falta para vivir.
-¿Has cambiado de ideas? ¿Ya no te parece tan horrible el capitalismo?
-¿Quién sabe?
-¿No estarás sufriendo un ataque de celos? –preguntó Anita con una mueca sarcástica-. Por favor, no seas inmaduro. Tienes que mejorar tu autoestima. Si me hicieras caso y practicaras la meditación, te sentirías mucho mejor.
Manel advirtió que la situación se les podía ir de las manos. La cara de Pacho reflejaba una ira que podía explotar en cualquier momento.
-¿Queréis que toque algo con la guitarra? Podría relajarnos.
-Vete al cuerno –respondió Pacho-. Tocas con el culo. Solo sabes cuatro notas y suenan a gato bajo las ruedas de un coche.
Durante la semana siguiente, la convivencia se volvió insoportable. Manel y Anita hacían el amor en el salón, y Pacho fantaseaba con añadir una página negra a la historia de los crímenes pasionales perpetrados en el mundo rural. Una mañana, después de una noche especialmente agitada, con el sofá del salón a punto de reventar bajo el frenesí de los amantes, Pacho anunció que todo se había acabado:
-Ya no aguantó más. No contéis conmigo para nada.
-¿Qué quieres decir? –preguntó Anita.
-Que tú y yo hemos terminado. Y que el restaurante se puede ir al cuerno. Bueno, ya se ha ido al cuerno. Todo son pérdidas.
-¿Estás seguro de lo que dices? –preguntó Manel.
-Completamente.
-Celos, dinero… -dijo Anita-. Me decepcionas.
Pacho respondió con una sarta de insultos y se marchó dando un portazo, no sin antes amagar un puñetazo a Manel, que retrocedió, tapándose la cara con los brazos. Quince días después, Manel y Anita decidieron dejar el pueblo. Devolvieron las llaves de la casa, se subieron al SUV y se dirigieron a Madrid, preocupados por el porvenir. Anita seguiría con sus colaboraciones en revistas sobre salud y bienestar. La situación de Manel era menos halagüeña. Sin Pacho, tendría pocas oportunidades de trabajar como informático. Sabía que Nathalie no le dejaría tirado, lo cual le tranquilizaba, pero se preguntaba cuánto tiempo podría soportar su hipocondría. Ya había pasado por otras recaídas y no era agradable tener que salir de casa a las tres de la madrugada para acercarse a la consulta del «hermano Fernando», que accedía a tratarles de urgencias a cambio de unas cantidades abusivas de dinero. En cualquier caso, no le quedaba otra alternativa, pues Anita ya le había dejado claro que no quería ser su pareja. La experiencia en el pueblo no había salido como esperaban. Solo habían conseguido que trastornara sus vidas.
Pacho se quedó en Algar de las Peñas. Aún tenía algo de dinero y podía teletrabajar como informático. Todo indicaba que el trabajo presencial experimentaría una reducción gradual. ¿Qué sucedería en el futuro si una epidemia mundial obligara a los gobiernos a confinar a sus ciudadanos? Sin internet, sería una catástrofe, pero el teletrabajo había creado nuevas posibilidades. Pacho se compró una escopeta y se aficionó a cazar conejos. Cada vez que disparaba, sentía que se liberaba de las ataduras del progresismo. Ya no le interesaba Marx. Ahora leía a Nietzsche. Muchas veces se llevaba los conejos abatidos al bar de Martín y le pedía que se los cocinara al ajillo o en paella. El veganismo era cosa del pasado.
-Ya sabía yo –comentaba Martín mientras le servía el plato de conejo- que usted no era como los otros. Se le notaba en la cara.
-¿En qué?
-En la mirada. Ahí está todo. Usted es un hombre, no un mamarracho como su amigo, el de la guitarra.
Pacho no sabía cuánto tiempo se quedaría en Algar de las Peñas. Le gustaba el lugar y pensaba que tenía muchas posibilidades. Con iniciativas a favor del turismo, el pueblo podía crecer y desarrollarse. Solo hacía falta algo de visión de futuro y un nuevo alcalde, que podría ser él mismo. Martín era alcalde honorario, pues no había ayuntamiento, pero si se incrementaba el turismo, todo podía cambiar. La política era una buena palanca para prosperar. No descartaba probar suerte con ella. Tendría que afiliarse a un partido, pero no lo haría hasta que conociera mejor a los vecinos y supiera cuál era la opción con mejores expectativas de éxito. De momento, seguiría comiendo conejo en el bar de Martín. Quizás le subiera el colesterol, pero se sentía mucho mejor. Nietzsche tenía razón. La vida es una guerra y lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando llegó al pueblo era un conejo y ahora se los comía. Verdaderamente, había progresado.