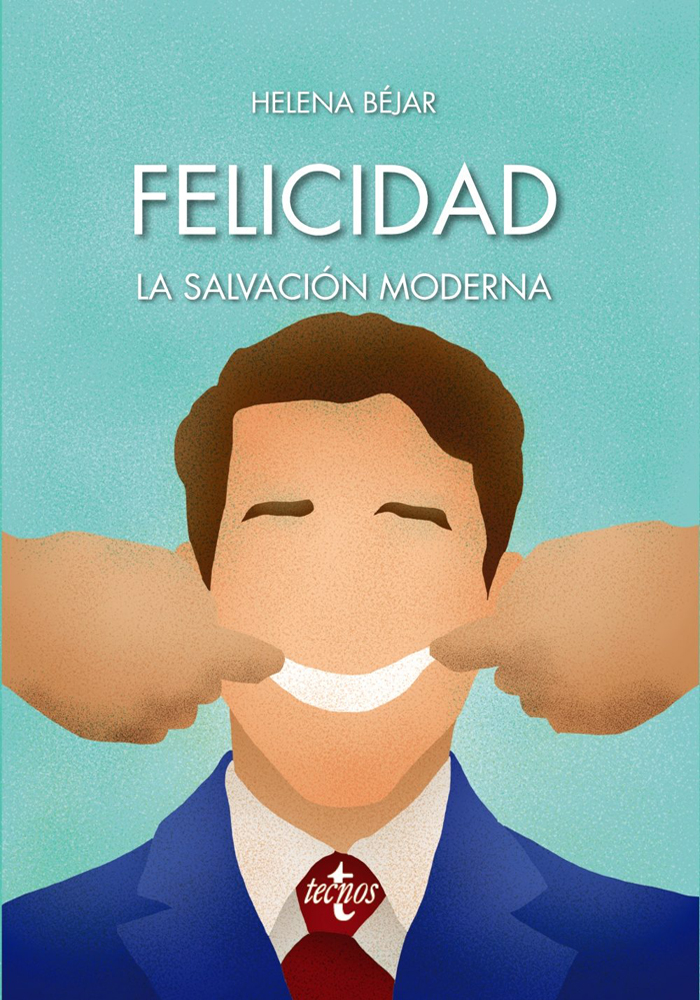Se habla estos días del nuevo anuncio televisivo de la Administración General de Sorteos y Loterías del Estado (¡qué nombre extraordinario!), una de esas inanidades rituales que van dando forma a la vida sentimental de una sociedad; en este caso, además, una tan impresionable como la nuestra. Pues bien, a la vista de la pobreza con que se representa en este obsceno cuento de navidad un tema tan rico como el juego entre azar y destino, he acudido a mis notas sobre el particular, cada vez más convencido de la importancia que tiene, para la autocomprensión del individuo y la sociedad, el modo en que esos elementos operan en cualquier narración: sea la que nos hacemos sobre un matrimonio fracasado o la que elaboramos para explicar una crisis socioeconómica. ¡Por no hablar de una secesión! No piense el lector, entonces, que un tema así no le concierne: el lector mismo es ese tema.
Más aún, reparé en que en este año se cumplen cuarenta desde que se publicara la mejor reflexión que yo haya leído jamás sobre el asunto, y acaso, también, la obra más importante de su autor, que es nuestro mayor escritor vivo: Rafael Sánchez Ferlosio. En 1974, dividida en dos partes, reunidas siete años después en una sola por Alianza, apareció Las semanas del jardínRafael Sánchez Ferlosio, Las semanas del jardín, Madrid, Alianza, 1981., cuyo cervantino título esconde cerca de cuatrocientas páginas, a la vez originales e iluminadoras, sobre la naturaleza de la narración. Se las debemos a un hombre que, preguntado por la tuna si quería escuchar una canción tras serle entregado el premio Cervantes en el patio de la Universidad de Alcalá, tuvo el coraje de decir, en nombre de todos nosotros: «Prefiero que no». Es una lástima que sea éste el único aniversario que no se conmemora; pero así están las cosas. Sirva lo que sigue, pues, como un modesto homenaje.
Hay que empezar por preguntarse si azar y destino no son, en realidad, dos conceptos obsoletos. Ninguna concepción razonable del mundo parece darles un especial protagonismo, en especial al segundo, con lo que ambos se ven condenados a operar en mercados secundarios de significación: la comedia de costumbres, las crónicas deportivas, las distintas formas de esoterismo. Sin embargo, una mayor atención hacia el modo en que razonamos, escribimos o nos comportamos arroja una luz distinta sobre la función que cabe atribuirles; una función latente, pero decisiva: hasta el punto de constituir el par de lentes cuyo uso vamos alternando para mirar el mundo. Ambas narrativas se entretejen de una manera ejemplar e irónica en el diálogo que mantienen Cary Grant y Eva Marie Saint a bordo del expreso en Con la muerte en los talones, que puede servirnos como resumen inicial:
GRANT: Tengo mucha suerte de haber sido sentado aquí.
SAINT: La suerte no tiene nada que ver.
GRANT: ¿El destino?
SAINT: Di cinco dólares al camarero para que lo trajera a mi mesa.
Puede apreciarse aquí la habitual contraposición de azar y destino, según la cual atribuimos a algunos sucesos la condición de azarosos y a otros la de predestinados. Tradicionalmente, el destino se ha definido como la supresión del azar, al modo de una escrituración anterior a los sucesos: una ley de hierro que suprime de un plumazo voluntades y casualidades. Ya se trate del fatum grecolatino, la providencia teleogal, el positivismo moderno o el determinismo genético, el individuo parece guiado por fuerzas exógenas; su vida sigue un patrón ya fijado o que va fijándose sin su participación. Por el contrario, el azar sugiere que nada está determinado, porque todo es fortuito. No hay ninguna ordenación en los sucesos ni, por tanto, un sentido para las cosas. ¿Qué significado puede tener que perdamos el autobús y a continuación nos roben el bolso, más allá de constatar que si no lo hubiésemos perdido el robo no se habría producido? Se sigue de aquí que el azar es la negación del destino y viceversa; si se prefiere, que cada uno es la ausencia del otro.
Una mirada superficial a nuestra cultura sugeriría que el azar ha mantenido incólume su prestigio, en la misma medida en que el destino lo ha perdido por completo; razón por la cual la ficción contemporánea emplea profusamente el primero en detrimento del segundo. Pero quizá las cosas no sean lo que parecen, y la figura del destino haya adoptado otras formas, nuevos disfraces con los que pervive entre nosotros sin que terminemos de darnos cuenta. Ya Georg Simmel, en un ensayo fechado en 1913, lamentaba que la filosofía hubiera abandonado la meditación acerca del destino:
Es un asunto para reflexionar el hecho de que la filosofía, llamada por exigencia propia y general, a la aclaración de la vida en su totalidad y en su profundidad, no se haya enfrentado con algunas de las fuerzas más radicales de la configuración vitalEl individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, trad. de Salvador Mas, Península, Barcelona, 2001, p. 55..
Seguramente hay que buscar la respuesta en la dificultad que comporta considerar racionalmente la idea de destino. Pero no hay que ser mago o sacerdote para abordar un asunto así: basta con aceptar la posibilidad de una filosofía abierta a conceptos quizá degradados, pero no por ello menos verosímiles ni conectados con nuestra inmediata experiencia vital. Sobre todo, si entendemos rectamente qué es eso que llamamos destino.
Ante todo, si bien se mira, el destino es una costumbre de la razón. Basta echar un vistazo a cualquier revista de las llamadas femeninas –por ser las que interpelan más directamente a los lectores– para comprobar que no podemos vivir sin destino. Curiosamente, el declive de las religiones no ha terminado con el providencialismo, sino que ha multiplicado sus variantes, dejándonos con la misma borrachera de sentido, la misma ebriedad consoladora de la explicación: vino viejo en odres nuevos. Porque transformamos sin pausa el azar en destino mediante su subordinación a un patrón narrativo, a un perverso encadenamiento de causas y efectos que convierte los sucesos de vida en sumandos y restandos que conducen –explicándolo– a un desenlace determinado: en nuestra desidia laboral estaba prefigurada la posterior felicidad de la nueva ocupación; en la pérdida del tren, el posterior encuentro con la futura esposa; en la infancia difícil, el enfrentamiento con el padre: las posibilidades son tantas como sucesos imaginables. También los hechos, los obstinados hechos, terminan siendo así destino, cuando se los subsume en una explicación más amplia.
Rechazada, así, la interpretación fuerte del destino, reaparece éste en una forma más débil, pero acaso más pregnante: como transustanciación teleológica –narrativa– del azar. De alguna forma, éste nos resulta insoportable: necesitamos un consuelo. ¡Cuánto más fácil es pensar que la desgracia está escrita en algún sitio! El destino nos ata, pero quizás atados somos más felices.
Naturalmente, ese «destino» no es más que una fantasía retrospectiva. No hacemos sino convertir nuestra biografía en un relato ordenado cronológicamente, que avanza desde el principio mismo en busca de su final. Al menos, de un final provisional que da a nuestra existencia un tono: si acabamos de enamorarnos, jovial; si de separarnos, fúnebre. Diez minutos pueden separar una lectura biográfica entusiasta de otra catastrofista. Es la reconstrucción de los acontecimientos a partir de su final la que obliga a identificar, en su secuencia, hitos significativos, al modo de ese pasatiempo donde la conexión de distintos puntos aparentemente aislados termina revelando la forma reconocible de un animal o de un objeto. Y cabría preguntarse, dicho sea de paso, si la generalizada práctica de la psicología no ha contribuido a esa costumbre, buscando esos hitos biográficos, y por eso mismo encontrándolos, para explicar con ellos en la mano tal o cual patología del paciente. Porque la contribución de novelas y películas está fuera de duda: las ficciones son el verdadero entrenamiento de la Escuela Destino.
Algo de esto se deja ver en las dispersas observaciones de Hans Blumenberg acerca de la idea del comienzo, contenidas en su ensayo acerca de la anécdota platónica de la caída de Tales de Mileto en el pozo: «No hay comienzos en la historia; se les llama así», escribe. Y luego: «Los comienzos con conciencia de lo que comienzan y de lo que ponen en camino serían falsos comienzos»Hans Blumenberg, La risa de la muchacha tracia. Una protohistoria de la teoría, trad. de Teresa Rocha e Isidoro Reguera, Valencia, Pre-Textos, 2000, p. 162.. Esto es, el comienzo es siempre un juicio del futuro, el producto de una reflexión postrera que, a despecho de la independencia de los acontecimientos cuando se hallan en curso –puro discurrir ensimismado– impone al pasado un orden narrativo: comienzo, desarrollo, final; la sucesión de estadios que el concepto aplica a la vida. Mediante este desdoblamiento teleológico de la realidad, los hechos pierden su autonomía para convertirse en eslabones necesarios de una cadena causal. El orden narrativo que imponemos sobre la vida es así un orden imaginario. Aunque, al creer en él, lo hagamos un poco más real.
Todo este asunto se manifiesta con especial claridad en el siempre intrincado ámbito de los sentimientos y las relaciones amorosas, acaso por prestarse como ningún otro a una permanente teatralización basada alternativamente en los dos universos semánticos aquí convocados. En ninguna otra esfera de la vida personal penetra con tanta fuerza el lenguaje de destino, cuya potencia fundacional es constantemente invocada para reafirmar la pareja qua pareja, esto es, como comunidad de destino.
A decir verdad, no se produce aquí otro fenómeno que la apropiación del azar por el destino, la subordinación de la realidad a su relato: la casualidad originaria que conduce a una persona junto a otra es transmutada, mediante la narración, en causalidad que hilvana unos sucesos con otros y lleva a cada uno de los amantes, a través de distintas peripecias, a los brazos del otro. ¿Hay mayor lenguaje de destino que el lenguaje de los amantes? El mecanismo mediante el que opera no es otro que la romantización del azar, convertido así retrospectivamente en necesidad. Esta oscilación permanente del amor –entre la realidad de su condición azarosa y la mitología privada de su condición necesaria– está inmejorablemente expresada en aquel encuentro de Friedrich Nietzsche con Lou Andreas-Salomé en Roma, a la que abordó fascinado: «¿Desde qué estrellas hemos venido a encontrarnos aquí?» A lo que ella replicó: usted no sé, pero yo vengo de la calle de al lado.
Es característico de las relaciones amorosas felices, o de las relaciones amorosas mientras son felices, regresar una y otra vez a ese momento inicial, en una suerte de narración permanente de aquellos instantes decisivos en los que aquello que podría haber sido una separación eterna se convirtió en una unión sin final. Es el «seguro azar» de Pedro Salinas; es It had to be you, la célebre canción de Isham Jones y Gus Kahn publicada en 1924, grabada por Billie Holiday y Frank Sinatra, que aparece, entre otras, en Casablanca y Annie Hall. Esta historiografía íntima se recrea en aquellas amenazas del azar finalmente vencidas por el destino mediante la figura de los contrafácticos: si yo no hubiera entrado a trabajar allí, si tú no hubieses renunciado a aquella beca en el extranjero, si yo no hubiese roto mi compromiso anterior. Este memento amare opera a modo de sortilegio, dirigido a perpetuar la vigencia del orden amoroso. A la idea de destino se superpone aquí la idea de predestinación, según la cual los amantes estaban llamados a encontrarse, reservados el uno para el otro con independencia de las anteriores experiencias de cada cual, que cumplen así una mera función dilatoria.
Este mismo principio es el que reluce en algunas de las expresiones que más comúnmente se emplean para consolar a aquel que ha sufrido una pérdida amorosa, como «será para bien» o «no era el tuyo», donde la ruptura es inmediatamente explicada en clave de destino. Se trata de neutralizarla como suceso particular e irreductible y subsumirla, en cambio, en un plan más general, cuyo cumplimiento final compensa los sacrificios que hayamos de ir haciendo. Y lo mismo sucede con afirmaciones como «lo mejor está por venir» o incluso «no puede irnos siempre tan mal», que apelan a la creencia en alguna forma de destino, presumiéndose que existe una cantidad fija –o, al menos, equilibrada– de sucesos buenos y malos en la vida de cada uno. Resulta, así, que la transformación del azar en destino tiene una finalidad consoladora. Tal como dice Ferlosio glosando a Benjamin, el destino es un invento de la desventura. Desde este punto de vista, el determinismo finalista no se diferencia de la providencia religiosa ni del pensamiento mágico. ¡También Hegel es autoayuda!
Pues bien, todo este aparato narrativo tiene como finalidad ocultar convenientemente la inscripción primigenia del azar en el nacimiento del amor. El lenguaje de destino cumple aquí una función ideológica, en el sentido original de encubrimiento de una verdad más desagradable; en este caso, que tenemos al lado a una persona, pero podríamos tener a cualquier otra. Este tema es explorado por Robert Musil en su relato La culminación del amor, al hilo del desencanto de una mujer que pasa unas horas lejos de su esposo y reflexiona acerca del vínculo que los une:
Y he aquí que por primera vez en su amor la recorrió de cabo a rabo el pensamiento: es casualidad; se hizo realidad por cualquier azar y, luego, una lo mantiene. Y, por vez primera se sintió confusa hasta las entrañas y percibió en su amor esta última sensación sin rostro de sí misma, una sensación que destruía la raíz, la incondicionalidad y que, por lo demás, hubiera seguido haciendo de ella siempre lo que era sin diferenciarla de nadieRobert Musil, Uniones, trad. de Pedro Madrigal, Barcelona, Seix Barral, 1995, p. 65..
Es el pensamiento de que cualquier otra persona podría haber terminado siendo su marido el que, en definitiva, ataca mortalmente la raíz de esa incondicionalidad que da forma a una comunidad de destino, fundada precisamente en la premisa contraria: la de que ninguna otra persona podría ser su marido. Más propiamente, entonces, podríamos decir que la experiencia amorosa crea en el individuo una sensación de destino. Porque el amor es un legítimo producto del azar, posteriormente reconstruido como destino. Es aquello que dice la esposa del Stiller de Max Frisch: «El matrimonio es un destino o no tiene sentido, es absurdo»Max Frisch, No soy Stiller, trad. de Margarita Fontseré, Barcelona, Círculo de Lectores, 1988.. En fin de cuentas, el destino no admite componendas. Y es precisamente el hecho de que sea un producto narrativo lo que explica la decadencia contemporánea del matrimonio indisoluble: hemos cambiado el relato.
Sea como fuere, destino y azar parecen dejar, cada uno a su manera, poco espacio para el más supremo de nuestros valores: la libertad individual. ¿Cómo se relaciona esta con aquellos? Seguiremos.