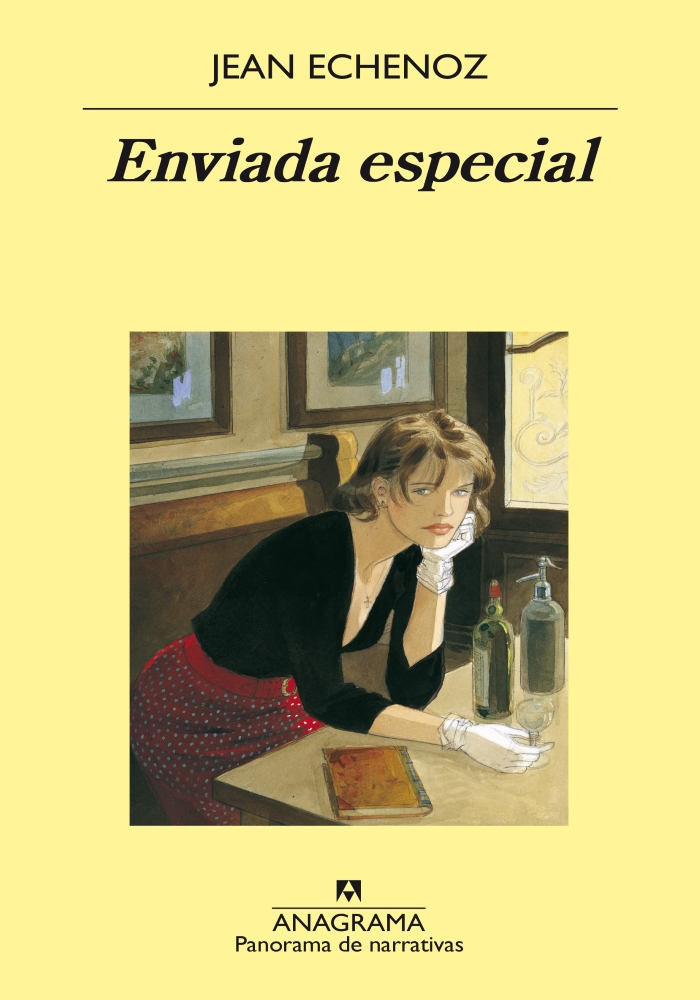Tener un blog en una Revista de Libros es rizar un rizo editorial que no está exento de interés. Seguro que a Borges se le ocurría alguna buena trama con que fijar en la conciencia del lector medio –ese que siempre necesita historias para pensar bien las cosas– el triple salto mortal que aquí se realiza. De la tradición oral al libro se pasó en la primera gran Revolución Tecnológica de la humanidad. Del libro a la revista se pasó en torno a la Revolución Industrial, que es la segunda tecnológica. De la revista al blog, finalmente, estamos pasando montados en esa revolución que llamamos tercera ola. De manera que, a falta de otros valores, el lector contempla en estas líneas, cuando menos, un interesante corte geológico en el que quedan a la vista tres estratos superpuestos de nuestra historia comunicativa.
La filosofía hermenéutica del siglo XX sugiere que detrás de toda interpretación humana de las cosas se esconde cierta circularidad argumental que hace remitir nuestros conceptos, una y otra vez, al punto de partida del que surgen. Si pensamos, ahora, que una motivación fundamental de nuestra comunicación digital es parecerse lo más posible a un diálogo, es decir, a lo que había al principio de todo, antes de la primera Revolución Tecnológica, los amantes de los bucles hermenéuticos –entre los que me cuento– tenemos aquí un buen tema que rumiar.
Otro día hablaré de los amantes de todo tipo de bucles y de su importancia en la historia de las ideas. También hablaré de los rumiantes, si viene al caso. Hoy querría iniciar este blog exponiéndome francamente a las críticas del lector –que supongo ocioso, y por eso mismo, benévolo– con algunas reflexiones que este nuevo entorno de creación literaria, que es el digital, me sugiere.
En la simbiosis del libro, la revista e Internet se aprecia el nacimiento de una nueva fase en la creación cultural humana. Esta novedad invita a la digresión de altos vuelos, aunque sean altos vuelos low cost, porque un blog, hoy en día, lo tiene cualquiera. Y aquí está, precisamente, la clave de la cuestión.
A mi modo de ver, la etapa histórica del «arte de gran artista» –es decir, del arte vinculado a obras y artistas «icónicos» que realizan una función «cuasisacerdotal» de relación entre las musas y las masas– está terminándose. Esto no es una crítica a ese tipo de arte, que ha sido el que tenía que ser en su momento y seguirá coleccionándose, estudiándose y revalorizándose como hito histórico: esto es, simplemente, una constatación. Llamaré aquí a esta etapa del «artista icono sagrado» la fase 2.
La fase 2 tuvo un antes muy largo –la fase 1–, que es la edad de la artesanía. La edad del artesano fue una larguísima fase con muchas subfases en la que, básicamente, tenemos dos momentos. En un primer momento están las propias dotes personales de cada hijo de vecino para bailar, tocar un instrumento o esculpir como un ingrediente valioso más de la vida cotidiana. En un segundo momento se añade a lo anterior la labor gremial de gentes con «buen oficio» para administrar el saber acumulado de varias generaciones sobre un mismo proceso de producción, lo que permite crear mejor cosas mucho más complejas.
Pienso que estos dos elementos primordiales del arte humano van a «rescatarse» en el futuro y, de hecho, ya pueden entreverse en muchísimas tendencias culturales, desde el arte que hacemos en Internet hasta la revalorización de la formación profesional en nuestros sistemas educativos. En cierto sentido –sólo en cierto sentido– podemos afirmar que se avecina una nueva edad de la artesanía, como la que reivindicaban los artistas vieneses del movimiento Secession a comienzos del siglo XX. Y ya sabemos –o deberíamos saber– que, tratándose de la primera mitad del siglo XX, en torno a Viena se gestiona mucha más lucidez que en torno a París.
La fase 2 va a tener también –pienso– un después muy largo que mi afición a la filosofía analítica y a autores como Ludwig Wittgenstein o Karl Popper –austríacos, naturalmente– me autoriza a llamar sencillamente «fase 3». Esta fase 3 se caracteriza, precisamente, porque nuestras sociedades ya no necesitan grandes «genios-muy-escasos» para relacionarse en serio con el arte o la belleza; tampoco con la verdad o con el bien. Creo que esta circunstancia es un signo de madurez cultural y una consecuencia –aunque parezca paradójico– de la revalorización de la estética como dimensión esencial de la vida de todo el mundo.
Los elementos que apuntan hacia aquí son muchos. Para empezar, en el siglo XX hemos descubierto que el arte es un artículo de primera necesidad para un ser humano sano y bien nutrido. Y esto no se refiere sólo a disfrutar pasivamente del arte, sino también a hacer arte y a pensar el mundo desde el arte. Si a mediados del siglo XX se nos recordaba que el 90% de los científicos de la humanidad estaban vivos en ese momento, hoy estoy seguro de que puede predicarse lo mismo de los artistas. Aquí tenemos un primer factor de novedad muy importante. El estatus de singularidad humana del artista posrenacentista, basado en la posesión de unas técnicas de muy costosa adquisición –y con frecuencia secretas–, o en la posesión de un talento anómalo y sobrehumano, pierde sentido y se revela como un mito, tanto en la acepción «buena» como en la «mala» de esta expresión. Dicho sea, por supuesto, sin menospreciar la ingente dosis de talento, trabajo y fortuna reunidos que suele requerir la creación humana más valiosa.
Además, la creación artística está ampliando enormemente sus contextos de aplicación y penetrando en todos los niveles de nuestra vida cotidiana. El arte más creativo en nuestros días se desarrolla sobre todo en ámbitos de producción y diseño cuyos usuarios son cada vez más numerosos y en los que, como constataba horrorizado Walter Benjamin, no rige la distinción original-copia. Es el caso del diseño de nuestra ropa, nuestra tecnología, nuestros objetos domésticos, nuestros jardines, centros comerciales o avenidas. Esto no supone solamente una democratización del «consumo» de arte, sino también de la situación artística del ser humano en el mundo y de los criterios para apreciar el arte, es decir, de eso que en tiempos se llamaba el «juicio estético» y que los ricos ingleses o alemanes del siglo XVIII educaban pasando una temporada en Italia, donde supuestamente podían verse los «originales» de casi todo lo bello que había en Europa, y que era verdad, por cierto.
Por otra parte, la estética de finales del siglo XX ha descubierto que la vivencia social compartida del acontecimiento artístico –el debate del concierto, del cuadro o de la novela– es algo interno a la propia obra de arte. La experiencia en común y comentada del museo o del libro son parte esencial del museo y del libro, es decir, del núcleo duro del arte. Y son, además, una parte que no pertenece al artista.
De ahí que –al margen de otras consideraciones– el pirateo de la obra de arte tenga un trasfondo antropológico muy profundo que va mucho más allá de cualquier régimen de propiedad intelectual. Toda obra de arte que se precie tiende intrínsecamente a ser pirateada, al igual que toda cabra que se precie tira intrínsecamente al monte, porque, como descubrió Platón, no puede reconocerse lo bueno o lo bello sin reconocerlo como algo propio que ya estaba en uno mismo de algún modo, ni tampoco puede amarse lo bueno o lo bello sin amar apasionada e invenciblemente su posesión.
Todo esto subraya el carácter colectivo de nuestra creación estética y permite vaticinar una saludable –y siempre matizable– fase de «desgenialización» de la cultura occidental. Una fase que, además de inevitable, es muy conveniente si queremos lograr de verdad una gestión eficaz del talento humano. Sin perderle el debido respeto a la inspiración, la buena obra de arte no puede comprenderse como una «singularidad» privadísima y misteriosa por parte de una sociedad del conocimiento y de la innovación que quiera tomar verdadera posesión de su destino. Una sociedad de masas industrial sólo era capaz de pensar la cultura como una colección de historias de genios. Una sociedad posindustrial del conocimiento, como la que debemos de ser, sabe que, en cuestión de producción cultural, nadie es imprescindible y trata a sus clásicos, sobre todo, como referencias arquetípicas que facilitan la formación y comunicación entre sus ciudadanos.
Ojo, con todo esto no quiero decir que en la creación humana no se esconda un gran misterio. Un misterio que no es sólo antropológico, sino también ontológico y posiblemente religioso, en el sentido más propio de la expresión. Pero, sin negar la diversidad de capacidades y motivaciones en nuestra especie biológica, este misterio va estando ya igual de velado e igual de entreabierto para todos. Y así debe ser. Si «Atrévete a pensar» era la consigna general del Siglo de las Luces, «Atrévete a crear» bien puede ser la consigna del Siglo de las Redes y la nueva Ilustración que le es propia.
Viene a cuento todo esto, entre otras cosas, porque, en mi opinión, ni el ensayo ni la prosa poética han tenido hasta hoy en castellano el peso y la calidad general que tienen en el inglés o francés. Remover los argumentos del vecino parece haber sido menos importante en nuestra tradición literaria que remover su fantasía o sus emociones. Está por ver si se trata de una característica sobrevenida por las condiciones sociales del leer y el escribir en nuestro país –y sus hermanos de allende los mares– o si es algo que da la propia lengua. Sea como fuere, no me parece arbitrario ver en el advenimiento de la literatura digital una excelente ocasión para corregir esta desventaja.