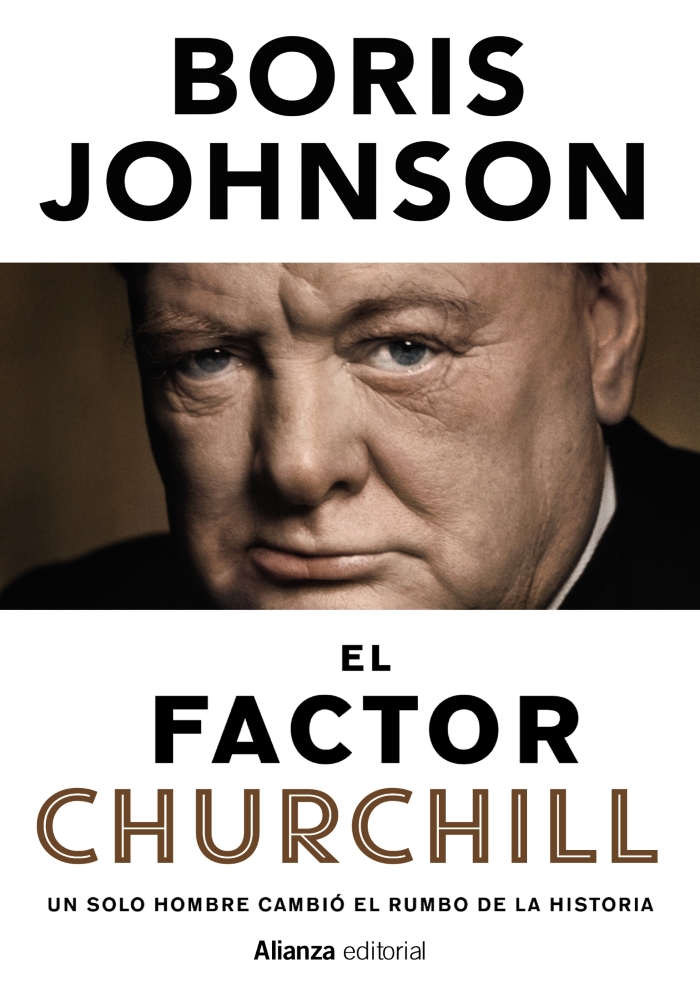«The things we’ve seen, Master Shallow! The things we’ve seen!», dice Falstaff a su compañero de correrías, el maese Shallow, frente al fuego de una chimenea que ilumina melancólicamente sus envejecidos rostros. Es el comienzo de Campanadas a medianoche, la película de Orson Welles que compone un collage a partir de las obras de Shakespeare en que figura este memorable personaje, al que Harold Bloom acaba de dedicar ?a partir de sus materiales docentes? un magnífico librito. No es descabellado pensar que el célebre parlamento del replicante interpretado por Rutger Hauer al final de Blade Runner («He visto cosas que no creeríais») se inspirase en esas líneas. Desgraciadamente, en España podemos decir lo mismo, sólo que en tiempo presente: las cosas que estamos viendo. Nada que ver con la puerta de Tannhäuser o la muerte de Enrique IV. ¡Si ni siquiera sale Fernando Rey! Pero son, sin duda, cosas extraordinarias que recordaremos siempre y a las que siempre volveremos. Aunque sólo sea para buscar explicaciones: el trienio tragicómico que se completará este mes de noviembre ?pasados tres años desde la «consulta participativa» auspiciada por Artur Mas? generará miles de estudios académicos.
Las cosas que habremos visto: nada menos que una insurrección nacional-populista en la región más rica de España, aplaudida por la extrema izquierda, impulsada por las elites en nombre de la democracia plebiscitaria ?a pesar de que nunca ha existido nada parecido a una mayoría independentista? y que incluye episodios tan delirantes como el transporte secreto de urnas, la convocatoria de una huelga revolucionaria, el hostigamiento de la Guardia Civil, la huida de las principales empresas catalanas, una confusa declaración de independencia que nadie toma como tal, la filtración de una «hoja de ruta» que fija negro sobre blanco la estrategia de confrontación soberanista con el Estado, el anuncio de una reforma constitucional, la recuperación del género epistolar entre el Gobierno nacional y el Gobierno catalán, así como la indignada protesta contra una jueza por aplicar el Código Penal a dos dirigentes independentistas. ¡Y esto no ha terminado!
Sin embargo, hay razones para pensar que, de alguna manera, sí ha terminado. Por la sencilla razón de que ?algaradas y victimismos al margen? el procés no puede sobrevivir a dos acontecimientos recientes y decisivos. El primero es a la vez material y simbólico: la marcha de las grandes empresas catalanas ?las que «hacen país»? pone por primera vez delante de quien no quería mirar, o miraba sin ver, que la independencia es una abstracción indolora tras la que se ocultan realidades desagradables. De especial importancia es el cambio de sede social de La Caixa y el Banco Sabadell, urgida a su vez por la fuga de depósitos (ya sea por temor o por protesta) y la inquietud de los fondos internacionales. ¿Qué soberanía puede construirse sin el capital financiero? No es algo sorprendente: La Caixa tenía hasta hace poco cuatro millones de clientes en Cataluña y diez en España. Lo mismo puede decirse en el nivel micro: dudo que Rockdelux o Dirigido tengan más lectores en Cataluña que en el resto de España; y lo mismo puede decirse de una industria editorial afincada mayormente en Barcelona. Cataluña es España y España es Cataluña: la interdependencia es un hecho y, como ha dicho John Major, el único país verdaderamente soberano en este planeta es Corea del Norte.
No descartemos que algunos independentistas prefieran empobrecerse a vivir bajo el yugo de la democracia constitucional; descartemos, en cambio, que alguna vez sean mayoría, por mucho ruido que hagan. Digo que la marcha de las empresas es un acontecimiento material, pero también simbólico: que firmas tan relevantes en el imaginario catalán como Codorniú ?creada en el siglo XVI? abandonen Cataluña en el momento dorado de su presunta independencia tiene también un fuerte impacto afectivo. La razón es sencilla: mal puede construirse la futura república sin aquello que hacía reconocible a Cataluña. Para el ciudadano ordinario, independentista sobrevenido o incapaz de plantearse hasta ahora las preguntas más difíciles sobre esta aventura populista, la pregunta es obvia: ¿por qué se van? Naturalmente, el relato nacionalista será modificado a conveniencia: se recodificará lo sucedido en las últimas semanas y de ahí saldrá una nueva atribución de culpa a España, retratada como la Turquía europea; una narración ?la story de los anglosajones? capaz de sostener doscientos años más de victimismo.
Sucede que el otro acontecimiento decisivo en el rumbo del procés nada tiene que ver con España. Es el president Puigdemont quien, en el televisadísimo pleno del pasado 10 de octubre, rehusó declarar la independencia como llevaba meses, si no años, prometiendo. Hay juristas y comentaristas que creen, con buenas razones, que sí lo hizo y que Cataluña es ahora mismo independiente. Pero es dudoso que esa afirmación pueda sostenerse jurídicamente: las leyes que hipotéticamente amparaban a Puigdemont están suspendidas por el Tribunal Constitutional y ni siquiera él mismo las respetó al eludirse toda votación parlamentaria: si hubo declaración de independencia, cosa que Puigdemont podría aún ratificar mañana mismo, la hizo un autócrata que se arrogó plenos poderes sobre el territorio que gobierna como representante del Estado. Podríamos decir, en cambio, que la independencia fue políticamente declarada al margen del Derecho: como afirmación de hecho llamada a desbordar la legalidad española para instaurar ?la dictadura soberana de Carl Schmitt? una nueva realidad soberana. Sin embargo, nos costaría encontrar a un solo separatista que así lo creyera; o que creyera, incluso, que la independencia ha sido declarada, pero está «suspendida». La insistente demanda de diálogo por parte de Puigdemont más bien sugiere que se ha declarado la dependencia. Algo que se habría explicitado en el escrito que la Consejería de Economía de la Generalitat envió a las delegaciones del Gobierno autonómico en el exterior el 15 de octubre: se dice allí que la declaración de independencia no implica la independencia, pues ésta habría de ser antes «reconocida por España». Pudieron y no se atrevieron: la noticia es ésa, y no la «declaración en suspenso» que tuvimos al día siguiente en primera página. Se trata de una exhibición de impotencia soberana que confirma el deslizamiento definitivo del independentismo en el terreno del simulacro: de Delacroix a Mátrix pasando por Sopa de ganso.
Todo indica, pues, que la cúpula soberanista echó un vistazo al abismo y se asustó: con buen criterio. Al hacerlo, no obstante, estaba decepcionando a los más fervorosos defensores de la secesión por la vía de hecho; una vía impracticable cuando apenas el 40% de los catalanes defiende la independencia. Ciertamente, está por ver el impacto de estos meses vertiginosos en las encuestas de opinión. Allá por 2006, apenas el 11% de los catalanes preguntados al respecto respondía afirmativamente. Desde entonces, el nacionalismo tradicional recibe impulso gracias a dos fenómenos nuevos: la emergencia populista que sigue a la Gran Recesión y la creciente digitalización de la opinión pública. Pudiera ser que el relato victimista, alimentado por los agravios más recientes, incrementase el apoyo a la independencia. Pero también es posible que para muchos ciudadanos catalanes el mito de la independencia no pueda significar ya lo mismo que antes, pues ha tomado contacto con la realidad y ha demostrado ser ?¡sorpresa!? una fuente de conflicto civil, desorden social y deterioro económico. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, pasan a ser mayoría (47% frente a 42%) los británicos que creen que el Brexit es una mala idea: enésima demostración de que las sociedades complejas no pueden resolver sus problemas políticos mediante un instrumento tan primitivo como el referéndum. Hace mucho que lo dejó escrito Giovanni Sartori: una opinión pública desinformada sólo puede sostener una democracia representativa, pero en ningún caso una democracia directa ?o una democracia representativa que recurra a los mecanismos directos de decisión? que requiere de un cierto conocimiento acerca de aquello que se decide. Si algo hemos confirmado gracias a las redes sociales es que el nivel de alfabetización democrática de los ciudadanos es más bien discreto. Por eso, en definitiva, las democracias son representativas.
La contaminación de buena parte de esas preferencias merece capítulo aparte. El procés nos ha traído noticia de algo que va más allá de las noticias falsas o el funcionamiento de las cámaras de resonancia en cuyo interior apenas nos relacionaríamos sino con personas que opinan igual que nosotros; salvo cuando nos relacionamos con personas con las que discrepamos con objeto de denigrarlas. Se diría que más bien se han formado percepciones tan saturadas de afectividad que terminan por dar forma a una realidad paralela que, separada del mundo público común, impide una conversación razonable sobre él. Y aquí, claro está, las redes sociales desempeñan un papel decisivo. Hace unos días leíamos que parte de la estrategia propagandística de las organizaciones «civiles» (las comillas aluden a su financiación pública y su vínculo con los partidos nacionalistas) del independentismo pasaba por penetrar en los chats de WhatsApp de los ciudadanos catalanes que, por razones de edad, manejan el smartphone pero están ausentes de las redes sociales. Mediante una sencilla suscripción, cualquier usuario del popular servicio de mensajería ha venido recibiendo en su terminal unos textos con los que ya nos hemos familiarizado tras verlos reproducidos en la prensa: agitación nacionalista y difusión de los dogmas independentistas. Es a través de mecanismos de este tenor como podemos explicarnos el conjunto de falsas creencias que sirven de asideros argumentativos ?racionalizadores? para quienes se inclinan afectivamente por la independencia; o que, al revés, han conducido a muchos ciudadanos al credo independentista.
Del expolio fiscal a la anulación del Estatut, pasando por la Guerra de Secesión de 1714, la permanencia asegurada en la Unión Europea o la imposibilidad de que se marchasen los bancos: estamos ante una serie inagotable de mentiras presentadas como verdades e impermeables a toda refutación. Impermeables, quiere decirse, hasta que la disonancia cognitiva es ya insoportable: si los bancos se marchan y no hay país europeo que muestre su apoyo, la verdad termina por abrirse paso. Pero a la vista de esta credulidad, hay que interrogarse por cuestiones más elementales. Ya que, ¿cuántos ciudadanos catalanes conocen el amplio grado de autogobierno de que disfruta Cataluña? ¿Cuántos saben, un suponer, que Cataluña tiene competencias en materia de tráfico desde 1997? En otras palabras: ¿cuál es grado de sofisticación de las creencias políticas de la base social del independentismo? ¿Acaso podemos ignorar el papel de las elites en la difusión de esas creencias?
Son consecuencias de la «exposición selectiva» que Internet facilita; aunque ya existían nacionalismos antes de Internet. Nótese, empero, que el problema no es tanto la existencia de burbujas como la hiperconectividad: antes también existían burbujas cognitivas, pero el número de ciudadanos políticamente implicados era mucho menor, y no digamos el número de aquellos que estaban conectados horizontalmente entre sí. Somos emisores activos de opiniones, moldeamos entre todos la esfera pública. Súmese a ello el hecho de que en una sociedad digitalizada, donde se multiplica exponencialmente el número de emisores, los actores políticos recurren con cada vez menos escrúpulos a la hipérbole como forma de llamar la atención; y lo mismo puede decirse de los usuarios de las redes sociales. Por añadidura, la rápida difusión de estas últimas nos ha convertido en consumidores de política en una medida antes desconocida; ésta ha pasado a engrosar el catálogo de nuestros entretenimientos y, en un contexto de polarización severa como el que vive en la sociedad catalana, la conflictividad aumenta. Y los resultados están a la vista.
Otro día nos ocuparemos de la eficaz distorsión del lenguaje que han sido capaces de producir, con notable eficacia, los ideólogos nacionalistas. Dejemos que hoy, un día antes de que culmine el plazo final del requerimiento enviado por el Gobierno al presidente catalán, prime el asombro ante las cosas que estamos viendo.