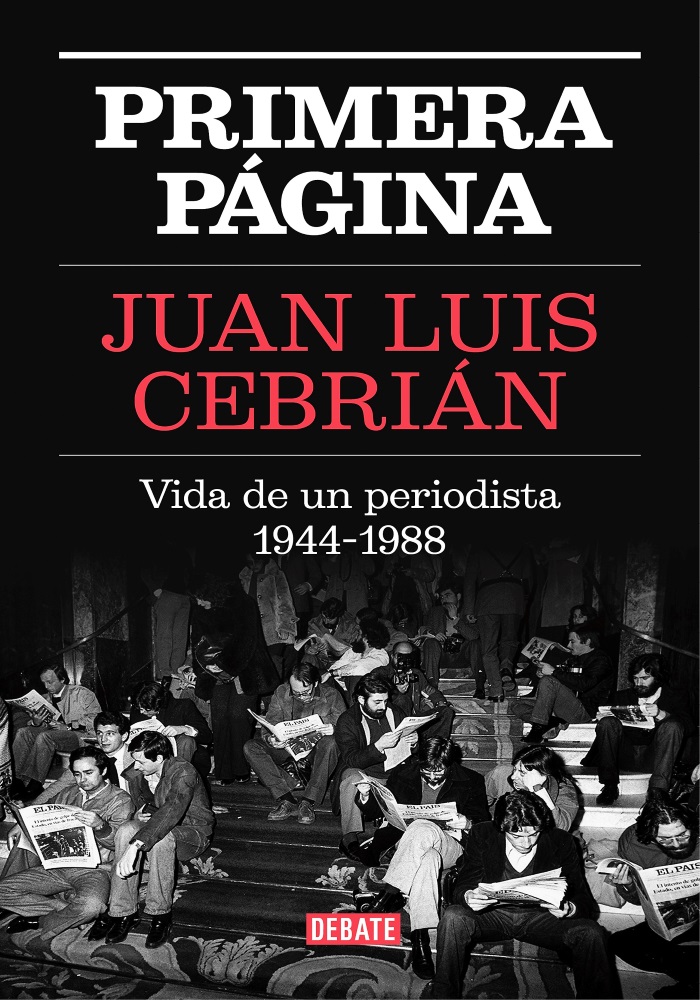La victoria de Donald Trump en 2016 se les atragantó a millones de estadounidenses. Aunque se han atiborrado de bicarbonato, los partidarios de Hillary Clinton y los demócratas no han conseguido superar la indigestión. Tampoco muchos republicanos –la facción Never Trump dejó el partido incluso antes del desenlace– afligidos por el mismo mal.
La mayoría sigue sin reponerse. De las grandes cadenas de televisión no puedo hablar, porque no las frecuento, pero la lectura diaria de The New York Times o The Washington Post es una zambra. La Administración Trump es tramposa, mentirosa, carente de principios: un sindiós de todos los males sin mezcla de bien alguno. Llevan una cuenta estricta. «En 558 días el presidente Trump ha hecho 4.229 afirmaciones falsas o erróneas», ni una más, ni una menos; animan a «ganar la batalla decisiva de nuestras vidas» (¿qué se hizo del desembarco en Normandía?); Tom Friedman, muy disgustado, alerta de que «Trump trata de rehacer Estados Unidos a su imagen y semejanza», algo habitual en cualquier presidente que se precie; «estamos muy cerca de convertirnos en una nueva Polonia o Hungría», remacha Paul Krugman con su habitual sindéresis. Y no sigo porque estos juicios ya los traducen al castellano los corresponsales de El País y al catalán los de La Vanguardia.
Es la Resistencia
Ah, la résistance. Tan buenos ratos que nos dio cuando éramos jóvenes y aún valía la pena ir al cine. Quién hubiera renunciado a ser uno de los doce del patíbulo que iban a hacer saltar por los aires a la flor y nata del Estado Mayor alemán; podría alguien dejar de unirse al ejército de las sombras que contaba con líderes como Lino Ventura; y, sí, estábamos dispuestos a impedir, como fuera, que el tren del coronel von Waldheim se llevase a Alemania los mejores tesoros artísticos de Francia. Así nos identificábamos con el pueblo indomable y anónimo que resistía a la Wehrmacht, a la Gestapo, a las SS.
«¡París ha sido liberado! ¡Por su propio esfuerzo!», proclamó el general De Gaulle en la noche del 25 de agosto de 1944 desde el balcón del ayuntamiento de la capital. Había triunfado la Résistence. Habíamos ganado. Aunque fuéramos niños o ni siquiera estuviéramos en proyecto, habíamos ganado. Pero la cosa era algo más complicada de cuanto dejaba ver el flamante presidente del Gobierno Provisional de la República Francesa. No había sido su propio esfuerzo el liberador de Francia.
La guarnición alemana se rindió horas antes de que hablara De Gaulle en el hotel Meurice, donde había instalado su puesto de mando el general Leclerc, el primero de los aliados en entrar en París. Un francés. Pero Leclerc lo logró gracias a que el general estadounidense que comandaba el V Cuerpo de Ejército aliado –su superior jerárquico– consintió en su desobediencia y le dejó ganar la carrera hacia la capital. La Segunda División Acorazada de Leclerc estaba equipada con tanques estadounidenses Sherman M4 y su Novena Compañía (la Nueve) la componían veteranos de la guerra civil de España.
De Gaulle, claro, tenía que lavar la ignominiosa capitulación de Francia en junio de 1940 y la no menos obscena colaboración de gran parte de sus elites y de su población con los ocupantes. Para octubre de 1943, ochenta y cinco mil mujeres francesas habían tenido hijos de padres alemanes. Lo recuerda Robert Gildea en un libro reciente. Y la pujanza letal con que cargaron sobre el enemigo los movimientos antinazis en Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y Grecia fue siempre superior a la de la Résistence.
A mayor vergüenza, mayor densidad mítica. Tras la Liberación, Jean-Paul Sartre no se privó de presentarse (París bajo la ocupación) como el cronista del martirio de Francia ni de reclamar su cuota parte de luchador pese al notable desahogo con que él y su coterie de intelectuales y artistas resistieron la ocupación. Por no hablar de los verdugos anónimos que intimaban borrar su culposa apatía durante la guerra con ejecuciones extrajudiciales de colaboracionistas o, si no tenían agallas para tanto, rapando al cero a «la belle qui couchait avec le roi de Prusse» de la canción de Brassens.
A esa versión de la Resistencia, mayormente coyuntural, utilitaria y desmesurada, la prohijó Michel Foucault y la dio cuarteles de nobleza. Lo hizo, como era su costumbre, con un galimatías, aunque eso no haya sido óbice para su éxito. Su idea central de que toda relación social se reduce a una lucha por el poder no se tiene de pie. Si sólo cuenta quién se impone, por qué y cómo lo haga carece de importancia. Como se le ha recordado con tino, para él, violador y violada son tal para cual. Uno se impone, la otra sufre, y sanseacabó. Pero en el mismo acto en que convierte al poder desnudo en el fundamento de la vida social, Foucault se desentiende del papel clave de la legitimidad, de la perentoriedad moral. Agresor y agredido son algo más que actores con papeles distintos; para que no se rompan los lazos básicos de la convivencia ambos tienen que someterse al juicio colectivo que exige justicia y que el agresor reciba su castigo. El Foucault originario, empero, no tiene dónde colocar esa exigencia, tan incomprensible como fútil para los arqueólogos del ser.
El último Foucault la recolocó en la noción de Resistencia que subyace a su Vigilar y castigar. El agredido puede defenderse resistiéndose a la normalización que el agresor, ya sea otro individuo, ya las instituciones sociales en que cristaliza el poder, le imponen para controlar su conducta. Así resucita Foucault al juicio moral, aunque lo limite a las víctimas y/o los sujetos normalizados. Lo cual tampoco nos lleva demasiado lejos, porque no están fuera de discusión los atributos que caracterizan a ambas instancias –la individual y la colectiva– frente a los poderosos y ni siquiera sabemos cómo definir a éstos últimos.
La vulgata foucaultiana hegemónica en el progresismo se libra del apuro trasformando a la infinidad de sujetos concretos supuestamente carentes de poder en grupos de resistentes que comparten un mismo sometimiento, ya sean demográficamente mayoritarios (las mujeres en su conjunto), ya minorías étnicas, culturales, religiosas, sexualmente diferentes (LGBTQ), inmigrantes, de discapacitados y otro largo etcétera que se amplía con los días. En ningún otro lugar del mundo han enraizado esas ideas con el mismo vigor que en Estados Unidos y es allí donde el Partido Demócrata las ha cooptado y convertido en su programa político. Con Trump, la resistencia es el nuevo nombre del imperativo categórico.
Pero, como Sartre y como los torturadores de la tondue, el Partido Demócrata y los progresistas norteamericanos dramatizan para tapar sus propias carencias. El Diccionario de la Real Academia define resistencia como el «conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura». Justamente lo que no son los Estados Unidos de la era Trump.
Más modesto y más realista sería decir la verdad: que la resistencia estadounidense no es un episodio épico; que se limita a ejercer el derecho a la libertad de expresión que sigue intacto en el país gracias a unas instituciones democráticas que están por encima de los inquilinos de la Casa Blanca. Si quieren cambiar al actual, a los resistentes más les valdría diseñar una estrategia para ganar las próximas elecciones. Por el momento, no han dado muestras de tenerla.