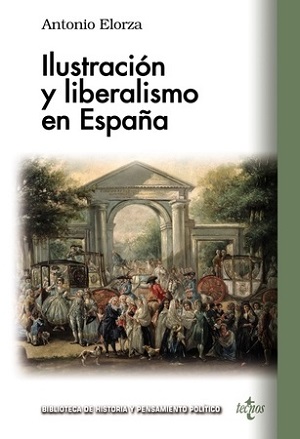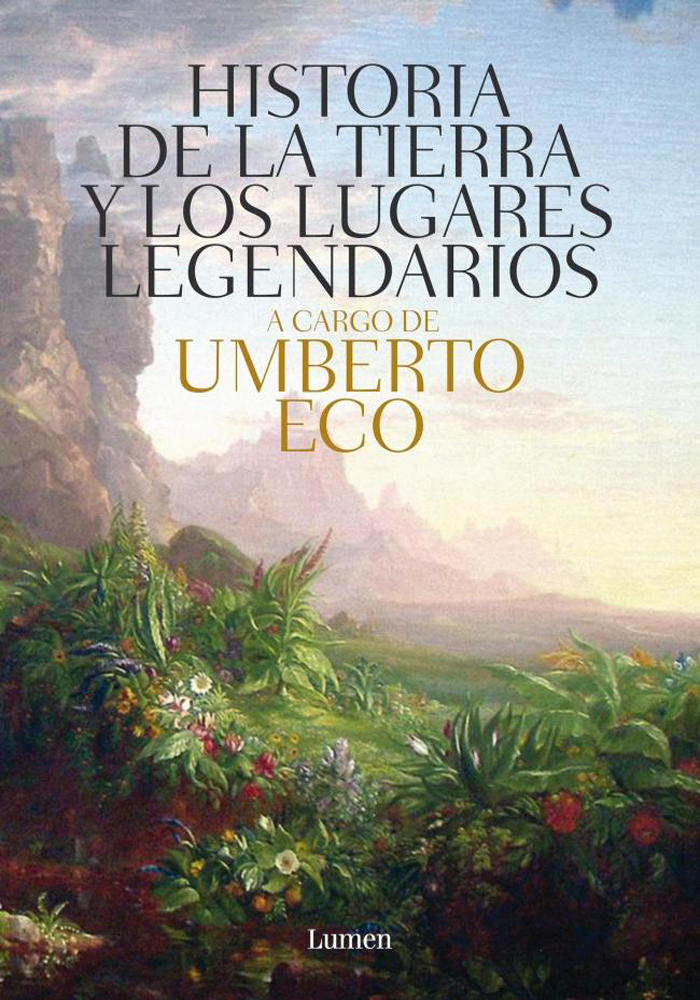Quizás lo más difícil a la hora de enfrentarse con una obra densa y comprometida, como esta, por su temática y por el crédito de su autor, no sea tanto sujetarla a unas categorías de análisis, necesariamente reductoras para que tengan cabida en el formato propio de una crítica historiográfica, como presentarla adecuadamente para que sus posibles lectores se orienten sobre lo que van a encontrar en sus páginas. Una empresa que es casi un reto, en un texto de 700 páginas, dividido en tres partes y subdividido en capítulos y subcapítulos, y que se mueve en parámetros conceptuales y cronológicos tan ajustados que obliga a contemplar su diversidad como un todo.
Con escasas excepciones se ha venido relacionando el proceso intelectual de tránsito entre ilustración y liberalismo, con un cambio generacional acelerado por la vivencia de una coyuntura conflictiva con fuertes repercusiones sobre la vida de los propios actores, cuyos compromisos, reflexiones y actuaciones se vieron sujetos a circunstancias de extraordinaria movilidad para la época. Dos reinados separan la muerte de Carlos III de la Fernando VII y no pocos de los que presenciaron las exequias en honor del primero, cumplieron su ciclo vital durante la Restauración, algunos, mas prematuramente que otros (Estala, 1815; Urquijo, 1817; Picornell, 823; Llorente, 1823; Ramón de Salas,1827, Muñoz Torrero, 1829; Goya, 1833), no faltando quienes lo hicieron bien entrado el reinado de su hija (Godoy, 1851; Quintana, 1857; Arguelles, 1844). No es difícil apreciar en todos el peso de lecturas, estudios y contactos con personas y ambientes de «ilustración», ni lo quebrado de sus trayectorias vitales.
Sin embargo, fragmentar su contenido en ilustración, revolución y crisis bélica, sería traicionar la propuesta del autor, que no es otra que convertir el contenido desbordamiento de las luces, constantemente retenidas por las actuaciones no solo censorias, sino represoras de sus adversarios, en una de las claves para entender el periodo. ¿Probar la existencia de un liberalismo temprano en el corazón mismo del absolutismo ilustrado? Esa fue la tesis central de su obra La ideología liberal de la ilustración española, publicada en 1970 y, dado el largo recorrido que ha tenido, resulta difícil desmentirla, por lo que se trata más bien de ajustarla que de reformularla. No se trata de insistir, una vez más, en las insuficiencias del reformismo borbónico, sino de seguir los pasos a sus alternativas. Proyectos también guiados por principios de razón y utilidad, que en unos casos contemplaban como inevitable el derrumbe del viejo sistema y, en otros, defendían una evolución gradualista, a la inglesa. Formalmente, y en la primera parte de esta obra, dos son las diferencias más apreciables: la mayor presencia de las corrientes antagónicas, anti-ilustradas o, ya, contrarrevolucionarias, y los efectos visibles de la divulgación de un pensamiento crítico que, si bien en muchos casos se mantiene en semiclandestinidad, dado que algunas obras claves, como las de Arroyal o Cabarrús, solo se publicaran más tarde, en otros, se manifiesten a través de la prensa, convirtiendo este medio en eficaz portavocía. Una presencia cada vez más activa en todos los casos, que provocó reacciones dirigidas a detenerla, con la coacción y en la doctrina, y que llegó a desestabilizar la misma estrategia reformadora.
Así entendido, no cabe duda de que no se trata de una historia más sobre el final del Antiguo Régimen en España, ni tampoco de una mera disección de las corrientes ideológicas y de los grupos que se van formando dentro de cada uno de ellas, sino de presentar al lector, la dialéctica entre ellas, o, mejor aún, cómo se fueron encarnando, con mayor o menor desfase cronológico –décalage sería el término apropiado- en unas minorías intelectuales, no solo curiosas, sino bien formadas, relativamente bien integradas entre sí, a pesar de sus discrepancias, y de indudable vocación política. La frontera entre quienes llegaron más lejos en sus argumentos y se comprometieron más y los que decidieron contener su ejercicio de la racionalidad en los límites permitidos, es permeable, lo que explica las ambigüedades y las contradicciones de muchos de los personajes mencionados en la obra, como es el caso de Meléndez Valdés o de Jovellanos, unidos ambos, entre otras cosas, por la amistad y el ejercicio de la magistratura. También lo fue, otro que interesó mucho, en su día, al autor, Vicente Alcalá Galiano, de formación científica y, sobre todo, hacendística, admirador temprano de Adam Smith, tan inquieto intelectualmente como incómodo para todos los regímenes que sirvió. Ejemplo de ese grupo de burócratas ilustrados, bien formados y comprometidos, radicales en sus lecturas y, quizás, en sus conversaciones, pero a los que su propia lógica y las convenciones sociales ataban sus manos. A ellos se suman otros nombres como los de Manuel de Aguirre, León de Arroyal, Olavide, Cabarrús, Marchena, Foronda… O sus predecesores, aquella minoría todavía más exigua que, también, fue capaz de tejer, en el caso de Feijoo o de Mayans, una red intelectual en torno suyo, en la que la crítica, la importación de libros y la correspondencia no solo fueron vías de conocimiento, sino prácticas sociales arraigadas. Aunque la perspectiva que maneja el profesor Elorza no es esta, la inclusión de algunos de los debates que agitan la centuria, le llevan a fijarse en las mujeres, ilustradas o liberales, que de todo hubo, como un grupo en proceso de cambio y a señalar la novedad de su presencia. No hubo cambios radicales de sus aportaciones, como es el de Josefa Amar y Borbón. Su consideración dividió tanto a los ilustrados como a los liberales, que no rompieron con el principio de subordinación y que transformaron los preceptos del génesis en leyes de la naturaleza. Y que, si ganaron la batalla de la educación, fue a costa de que fuera diferente. Quizás fue más generoso con ellas la ilustración que el liberalismo, habida cuenta el duro precio que pagaron algunas en la Revolución Francesa y quedaron olvidadas en los textos constitucionales
Pero si me he permito esta digresión, en una obra densa, pero de fácil lectura, es porque, pese a su apertura temática, me hubiera buscado encontrar, especialmente en los capítulos comprendidos bajo el epígrafe de El sueño transformador, una mayor atención a las bases sociales que quienes dan cuerpo a las corrientes de pensamiento que conforman el estudio. No me refiero solo a los grupos profesionales bien definidos a que pertenecen la mayoría de los autores de los textos que maneja, sino a la iteración entre ellos y al papel que juega la sociabilidad de las instituciones de las que forman parte, ya sea una audiencia, una secretaria, una sociedad económica, una tertulia o una imprenta. El autor se interesa particularmente por León de Arroyal, esforzado forjador de sí mismo y perseguidor de una esquiva «libertad civil». Conoce bien su obra, cuyas Cartas fue el primero en publicar, traza de él una excelente semblanza y acierta al señalar su relación con su suegro, Andrés Piquer y, a través suyo, con su sobrino Juan Pablo Forner, a cuyo «doble juego» dedica interesantes páginas. Un círculo familiar, que lo es también intelectual, unas influencias trasmitidas que fructifican de forma distinta, pero cuyo origen común no debemos separar.
Bajo el título del El Guadiana de las luces, la segunda parte de la obra acoge capítulos diferenciados que abordan temas distintos en un tiempo más acotado, el comprendido entre 1789 y la guerra de la Independencia. En ella se integran aportaciones recientes del autor y también un mayor número de citas bibliográficas. La política del «silencio» de Floridablanca, la guerra contra la Convención, el gobierno de Godoy, que también es un Guadiana en la obra, y sobre el que volveré más tarde, las conspiraciones de los años 1795/96, entre ellas la de Picornell, estudiada ya por Elorza, y cuestiones tan importantes como el cristianismo ilustrado, los fueros vascos y, finalmente, el debatido tema de la nación, forman un abanico demasiado abierto para profundizar en todas de manera equilibrada.
No reprocho al autor que, seguramente, ha pensado mucho sobre la mejor manera de organizar esta pluralidad, pasar deprisa por algunas de estas cuestiones, para centrarse en las que le interesaban más. Durante la primera guerra contra Francia, la única junto a la coalición contrarrevolucionaria, resulta claramente perceptible el ruido de la propaganda contrarrevolucionaria ¿un ensayo general de la guerra contra el francés de 1808? Entusiasmara más o menos, las diferencias entre ambas son notorias, porque de una parte fue una guerra decidida en las altas instancias o, más bien, por en un gabinete controlado por Godoy, mientras que por la otra proliferaron las descalificaciones contra unos contrincantes atrasados y bastantes fanáticos, que se resistían a la conversión revolucionaria. Que hasta pocos meses antes ambos hubieran sido aliados, prácticamente durante un siglo, nadie pareció recordarlo. Lo cual explica el «pacifismo» del conde de Arada, que distaba mucho de serlo, pero que consideraba que era mucho más peligroso que el enemigo ideológico, aquel que detentaba mayor poderío naval y comercial. No hay a que olvidar que, hasta el tratado de Basilea, las posesiones ultramarinas estaban intactas y que se acababa de resolver una situación diplomáticamente complicada, como era el reconocimiento de Estados Unidos. De manera acertada o no, el reformismo ilustrado, de Uztariz a Compomanes, tuvo muy en cuenta la dimensión ultramarina de la monarquía española; posteriormente, siguieron barajándose distintas alternativas, entre ilustradas y liberales, de mayor o menor consistencia, tal y como se señala, el Plan de Traggia, las interesantes Cartas sobre lo que debe hacer un Príncipe que tenga colonias a gran distancia, ya de 1813, o las propuestas del fiscal de Charcas Villava, estudiado por Portillo, son ejemplo. También lo hizo Malaspina, que pasó de ser partidario de un gobierno guiado por los criterios de la economía política, según Pimentel, a defender un proyecto más radical en el que las colonias quedaban incluidas dentro de una reforma general de toda la estructura legal de la Monarquía española. Frente a los reformistas de los que todavía consideraban las Indias, el primer liberalismo ¿prestó atención al tema o, simplemente, como ocurrió en 1820, pensó que su inclusión en una monarquía constitucional solucionaría el problema? La convocatoria a Cortes de los diputados americanos así parece indicarlo, y lo ocurrido en 1820, también.
Tratar del cristianismo ilustrado, como hace el capítulo XI, resultaba imprescindible. Un tema complicado y circunscrito poco más que al periodo estudiado. De ahí el interés por la figura de Olavide, y las dos caras de su Evangelio en triunfo, el papel jugado por el inquisidor Villanueva y otro «ilustrado converso», que era como llamaba, a Hervás y Panduro. ¿Sirvió de plataforma al pensamiento contrarrevolucionario? El éxito de Chateaubriand parece indicarlo. Pero no deja de llamar la atención que el componente «jansenista» y el peso de sus seguidores, se diluya en idearios que poco tienen que ver con el suyo. Lo mismo que la influencia de Gregoire, que no solo fue objeto de réplicas, sino que contó con seguidores, suscriptores e, incluso colaboradores españoles en sus publicaciones. Si «el sacerdote ciudadano» jugó un importante papel en la construcción de una cristiandad republicana, como señaló Plongeron, ¿no caló su propuesta en España donde hubo partidarios de la Constitución civil del clero y seguidores de sus propuestas abolicionistas y en favor de los judíos? La «secta», como la llamaba Burriel, no solo postulaba como hacía Díaz Valdés, la formación del clero, sino una religiosidad laica y tuvo muchas implicaciones en temas como la amortización eclesiástica, la exégesis bíblica o la defensa de la tolerancia religiosa. Que, a su sombra se refugiaran escépticos y agnósticos, parece claro, muchos de los cuales compatibilizaron su naciente liberalismo con una corriente que más que teológica, tuvo un alto componente moral.
Las páginas dedicadas a Ilustración y fueros en el país vascos, resultan especialmente interesante y me parece que ha sido un acierto incluirlas. Es un tema que va más allá de la «diversidad» geográfica, de claro contenido político, tanto por lo que significó la Bascongada, como por las peripecias de la provincia «díscola» que fue Guipúzcoa durante la guerra contra la Convención. Además, cuenta con recientes estudios, Astigarraga, Trojani, Fernández Sebastián, entre otros, y nunca ha sido indiferente al autor de esta y no solo por paisanaje. Por ello, es un acierto incidir tratar el papel de la primera Sociedad Económica, que no fue una más, de sus élites y sus proyectos, incluido el seminario de Vergara, hoy bien conocido por los trabajos de Álvaro Chaparro y José M. Imizcoz, como también dar el régimen foral, sus fundamentos y evolución en la época estudiada el papel que le corresponde. Y destacar su contraste con el potencial de ruptura de las obras de Larramendi y sus supuestos de intangibilidad foral, limpieza de sangre e hidalguía universal. Realidad sobre la que la guerra contra la Convención actuó como un revulsivo, dando lugar primero a la pérdida y luego a la recuperación de la Provincia. La ocupación francesa, puntualiza Elorza, no fue un episodio más de tensión entre el centro y la periferia, sino que abrió una brecha, al acentuar la conciencia de la particularidad vasca de un lado e instaurar una creciente desconfianza, en el otro, que episodios como la Zamacolada de 1804, de carácter y escenario distinto, acentuó. Un tema sobre el que hubo un claro pronunciamiento liberal, de carácter doctrinal, de modo que la desautorización de Martínez Marina y de Llorente a las interpretaciones tradicionales de las instituciones forales, inauguraron una polémica que se mantuvo todo el siglo XIX.
Estrechamente relacionado con ello, el capítulo dedicado a la nación entre el pasado y la revolución relaciona este concepto no con una invención imaginaria, sino con la conciencia de crisis que vivieron los españoles entre 1808 y 1814. En la cual la historia y la literatura jugaron un importante papel y de la que surgieron no solo sentimientos exaltados, sino la apreciación por una mayoría de los españoles reunidos en Cádiz, de que la constitución debía servir de base de una organización estable del poder.
Dos figuras antagónicas: Goya y Godoy, son los protagonistas de la tercera parte, titulada La imagen de la crisis. Dos hombres muy distintos y dos formas de actuar sobre un presente compartido. Testigo directo de un proceso de cambio que vive desde el escenario de la corte, Elorza no disimula su admiración por Goya, a la hora de trazar su semblanza y de analizar los contenidos de su obra. No es un experto, como en otros temas, en su figura, ni en su pintura, pero si un buen observador, que sabe leer tanto lo que el aragonés explicita, como lo que disimula, bajo la pericia de sus trazos. Gran retratista, lo es de los poderosos de la época que posaron para sus cuadros, pero quizás nunca se sintió tan libre como cuando pintó ese hermoso cuadro que es La familia el infante D. Luis, en el que un personaje poco grato recobra su dignidad mientras hace un solitario. Goya, dice Elorza, representó con humanidad los rostros y los ademanes de personas concretas, al tiempo que reflejó la moral pública de su tiempo, sus modas y sus costumbres y los monstruos que habitaban en ella, sin concesiones. Culturalmente afrancesado dudó, como muchos de sus ilustres retratados, pero no le tembló el pincel a la hora de reflejar la guerra, el hambre y la barbarie, organizada o espontanea. También, reflexionó políticamente como no podía ser de otra manera, dado los aires que corrían. Su compromiso consigo mismo y el mensaje ético que impregna especialmente sus grabados, van más allá de su destreza técnica, de ahí que su inclusión en esta obra esté plenamente justificada y que el autor recurra ensayo para expresar lo que nace de una lectura personal.
Respecto a Godoy, desde luego, los parámetros son otros. También toma partido, por su forma de hacerse con el poder y por su manera de gestionarlo, pero en este caso en su contra. Visión negativa que también se proyecta sobre sus mentores, los reyes, incapaces de sostener las riendas que el destino ha puesto en sus manos. De tonta e inculta califica a María Luisa. Es posible. Su educación bajo la supervisión del abate Condillac y un aya, fue similar a la de su hermana mayor, Isabel, esposa futuro emperador José II, una princesa culta y refinada, que murió joven. María Luisa, como sus antecesoras, llegó a España para casarse con su primo a los trece años, paso su vida entre embarazos y abortos, disconforme con una corte marcada por la itinerancia y una ciudad, Madrid, que tampoco había gustado a su suegra, ni a sus antecesoras. ¿Exculpa esto su conducta? No. Por mi parte, no salgo fiadora de su virtud, pero debo reconocer que me molesta que sea la moral, y la moral sexual, la que fundamenta el crédito de las reinas. Y más en una época en que las «malas reinas», a partir de Marieta Antonieta, parecen ser una plaga en los tronos europeos. El problema, creo yo, no resida en si hubo o no adulterio, sino en la irresponsabilidad, de quien, estando en el poder, hombre o mujer, lo desacredita y contribuye a minarlo. Por ello, tampoco puedo pronunciar sobre el «oscuro asunto» de la muerte de la princesa María Antonia de Nápoles. Como muchas de otras de estas princesas de vidas cortas, la tuberculosis se cebó con ellas. Hoy en día a no pocos de estos personajes los desentierran, porque la ciencia permite sacar un veredicto más fiable. Yo creo, sinceramente, que es mejor dejarla reposar en el Escorial. Quisiera terminar, como empecé, señalando que estamos ante una obra importante y que ganará peso con el tiempo, como ocurrió con la anterior en la que el autor daba entrada a buena parte de las cuestiones aquí tratadas. Pero que no es la misma, porque, al contrario que una mayoría de los autores cuando vuelven a publicar un trabajo anterior, arrostra el riesgo que siempre supone releer lo ya escrito y pasarlo por la censura más dura, que es la personal. Pero no solo se ha releído, también se ha removido estructura, modificado o completado algunos aspectos e introducido otras nuevas, insertándola así en una doble historicidad, la de ayer y la de hoy. Creo que es más dubitativa, que sugiere y provoca más, al ser su estilo menos académico y que, tras muchas incursiones en tiempos más recientes, pero no más amables, se agradece la libertad de su escritura y que, después de tanto oficio, el autor reflexione sobre la vigencia de sus propios presupuestos y traslade al lector la pasión por un pasado, que, a veces, todavía nos persigue.