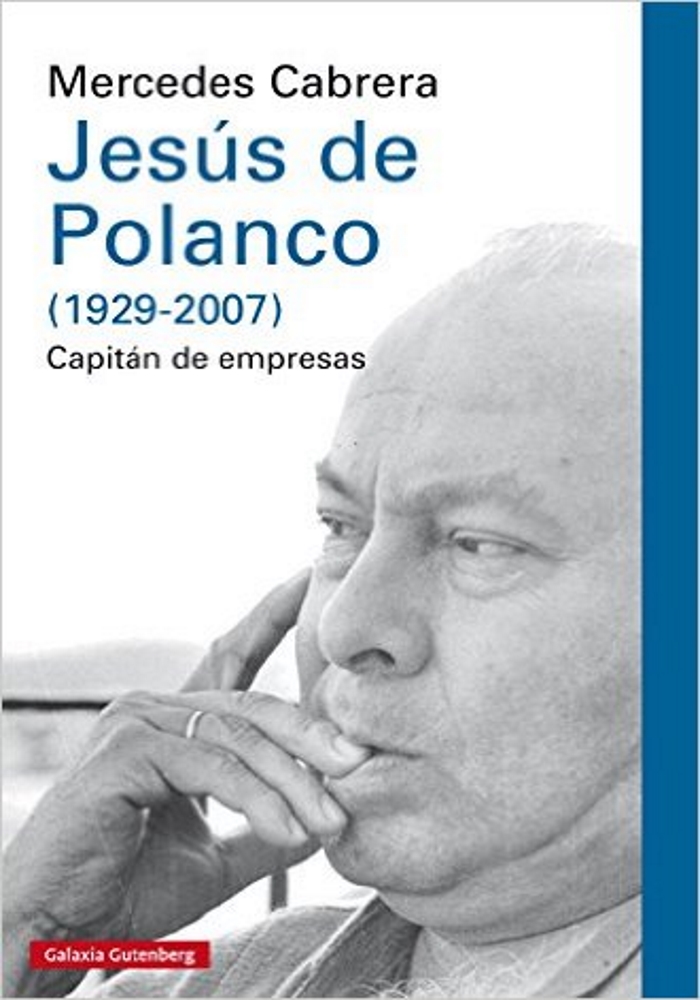Algar de las Peñas no crecía. La mayoría de los vecinos superaban los sesenta años y los pocos jóvenes que aún vivían en el pueblo anhelaban marcharse cuanto antes. Solo había una docena de niños, hijos de varios matrimonios de mediana edad que trabajaban en la hostelería de localidades cercanas. Pese a la progresiva despoblación, de vez en cuando aparecían nuevos vecinos, atraídos por la bella arquitectura de pizarra, la tranquilidad casi conventual, y un paisaje salpicado de hayas, fresnos y robles, cuyas hojas verdes y rojas contrastaban con unos macizos de fallas grises y ásperos picos desnudos, que se cubrían de nieve al llegar el invierno. Durante esa época, la población disminuía. Muchas personas se marchaban a pasar los meses más fríos en Guadalajara o Madrid, pero regresaban al llegar la primavera y su retorno solía coincidir con el de algún rostro nuevo. Esta vez aparecieron tres de golpe: un joven que ocuparía el puesto de médico del ambulatorio recién inaugurado, la enfermera que le acompañaría –una atractiva mujer de unos cuarenta años- y un pintor delgadísimo, con una barba despeinada, casi salvaje, y ojos de alucinado. Los vecinos no disimulaban su curiosidad, abordándoles por la calle para averiguar algo sobre ellos. No les agradaban los forasteros, salvo que fueran turistas de paso, y querían saber con qué clase de personas compartirían su rutina durante los próximos meses.
No tardaron en descubrir que Marcos, el doctor, había crecido en Madrid y detestaba su nuevo destino. No había podido rechazarlo, pues se lo habían asignado en su primer concurso de traslados y se preguntaba cuántos años de su vida perdería en Algar de las Peñas. Era soltero y de escaso atractivo. Parecía más joven y enseguida adoptó la estrategia de caminar con unos pequeños auriculares en las orejas, dejando bien claro que no deseaba conversar con nadie. A la enfermera, que se llamaba Marga, no le desagradaba trabajar en el pueblo. Acababa de romper con su pareja –el último de una larga lista- y le apetecía cambiar de aires. No descartaba nuevos romances, pero en esta ocasión buscaría un hombre maduro, alguien con al menos diez años más. Estaba harta de niñatos. Casi siempre había salido con hombres más jóvenes y la relación había desembocado en la catástrofe. Tras unos inicios ardientes, sus parejas habían buscado en ella protección maternal. Alguno había perdido el interés por trabajar y había pretendido vivir a su costa. Durante un tiempo, había caído en el chantaje, mostrándose muy comprensiva, pero se había acabado hartando y los había mandado a paseo, a veces con cajas destempladas.
Marga era una mujer alta y voluptuosa. Rubia, de ojos verdes y unas facciones angulosas que delataban un fuerte carácter, no tardó en fijarse en el padre Bosco. A pesar del alzacuello, le pareció muy atractivo. En esas fechas, el sacerdote había adelgazado. Ya no era un hombre grueso, sino un gigante con cierto aire de héroe romántico y con una mirada algo canalla, fruto de sus andanzas juveniles de camorrista incurable. De nuevo había vuelto a boxear, pero ya no se subía al ring. Simplemente, entrenaba con un saco, pegándole puñetazos no demasiado contundentes, pues no quería lastimar sus muñecas. Su nariz rota, una herencia de sus combates en un gimnasio de barrio, acentuaba su aspecto de galán con un pasado turbio. Su abundante pelo blanco, dividido en dos crenchas undosas, no conseguía imprimirle un aspecto venerable. Se parecía a Liam Neeson, pero apenas hablaba su imagen de tipo duro palidecía, pues salía relucir su carácter pacífico y cordial. Sonreía continuamente, introduciendo comentarios jocosos en las conversaciones, y apenas apreciaba en el otro una brizna de sufrimiento, lo abrazaba, procurando confortarlo.
Marga le observaba cuando cruzaba el pueblo y pensaba que era un hombre de verdad, no como esos jovenzuelos que habían pasado por su cama y solo le habían causado disgustos. No le preocupaba que ya tuviera sesenta años, tal como le había informado Martín, el propietario del bar. A pesar de su edad, tenía un aspecto inmejorable. De hecho, aparentaba cincuenta o incluso algo menos. Había advertido el parecido con Liam Neeson e incluso le resultaba más atractivo. No habría pensado lo mismo un año atrás, cuando el padre Bosco pesaba quince kilos más. Gracias al ejercicio y la dieta, había logrado eliminar el cinturón de grasa que rodeaba su cintura. Le había costado mucho, pues adoraba la bollería industrial, pero una angina de pecho y unos índices de colesterol que no auguraban un porvenir tranquilizador le habían ayudado a contener la gula, que –a fin de cuentas- era un pecado capital, algo que se repetía cada vez que pasaba delante del escaparate de una pastelería.
-Se te van los ojos detrás del cura –dijo Marcos, el médico-. Ya sabes que está casado con Dios. A ese no puedes hacerle la competencia.
-¿En serio?
-Claro que no. Por supuesto, yo no creo en Dios. La religión es una forma de enajenación colectiva y la iglesia, un tinglado concebido para acumular poder y dinero. Los curas suelen ser infantiles o perversos. Yo creo que el padre Bosco pertenece a la primera clase. He hablado con él y no parece tener más de una neurona.
-¿Por qué dices eso? –inquirió Marga, algo molesta.
-Por su optimismo primario. Conversamos un poco en ese antro infecto que llaman bar y que regenta una especie de simio enfurruñado. Solo dice simplezas. Me aconsejó que me lo tomara con calma, pues notó enseguida que odio el pueblo. Me dijo que aquí aprendería a valorar las cosas sencillas. ¿A qué se refería? ¿Al dominó, a las cartas, a los chatos de vino? No creo que su mente repare en nada más profundo. El pobre imbécil tal vez es virgen. Se debería multar a los que malgastan nuestro potencial biológico, poniendo en peligro la continuidad de la especie.
Marga miró con sorna a Marcos. Era un producto inequívoco de la gran urbe. Odiaba la naturaleza y se expresaba como un pedante, hinchando las frases para abrumar a su interlocutor. No le importaba que muchas veces no le comprendieran. De hecho, le agradaba despertar perplejidad. Despreciaba a la mayor parte de la gente y su única pasión era el baloncesto. Eso sí, carecía del más mínimo talento como jugador, tal como había podido comprobar, espiándole con disimulo. Cuando no había pacientes, arrugaba varias hojas y ensayaba tiros con una papelera, pero fallaba la mayoría. La biología no había sido muy generosa con él. Marga, que medía 1’73, superaba su estatura cuando se ponía tacones. Delgado, escuchimizado y con el pelo ensortijado, Marcos no había conseguido enderezar sus dientes, pese a los correctores dentales que había llevado hasta bien avanzada la adolescencia. Niño prodigio, había llegado a la universidad pensando que cosecharía una matrícula tras otra, pero su nota final apenas superaba el seis. No había perdido ningún curso y había aprobado el MIR a la primera, pero no había podido especializarse en neurocirugía, su sueño. Se había tenido que conformar con medicina de familia, algo que le parecía una deshonra. Cuando se presentó a las oposiciones de Castilla-La Mancha, con una oferta de plazas más generosa que las de la Comunidad de Madrid, no pensaba que lo enviarían a un pueblo de cuatrocientos habitantes para inaugurar el ambulatorio. Después de darse un paseo por Algar de las Peñas, pensó que habría sido mejor estudiar odontología o farmacia. Su familia tenía dinero y podría haberle financiado una consulta, pero ya no había marcha atrás. Para empeorar las cosas, su novia le había dejado por un agente de bolsa casado y con hijos, aceptando ser su amante. La vida le marchaba francamente mal. Acababa de ocupar una plaza de médico titular y ya soñaba con un traslado. «Por lo menos, no tendré mucho trabajo», pensó, intentando consolarse. «Quizás podré echarme siestas en el despacho».
Marcos se equivocaba. Ortega, el pintor que se había instalado con ellos en el pueblo, era un hipocondríaco superlativo. Con veintiocho años, la misma edad que el médico, se observaba sin descanso, pensando que todas las enfermedades de la especie humana circulaban por su organismo. Se tomaba constantemente la temperatura, vigilaba su tensión, examinaba sus heces, palpaba su cuerpo, buscando algún tumor. Apenas creía advertir algo, corría hacia el ambulatorio con el rostro desencajado. De hecho, el mismo día que Marcos inauguró su consulta, le visitó alarmado, indicándole que le dolía el pecho.
-Creo que es un infarto de miocardio.
Marcos le auscultó y no apreció ninguna anomalía. Le hizo un electrocardiograma y comprobó que todo estaba bien.
-No es un infarto –dijo, colgándose el fonendoscopio-. Pienso que sufre un ataque de ansiedad. Le mandaré un ansiolítico.
-¿No piensa llamar a una ambulancia? En realidad, debería pedir una UVI móvil.
-¿Cómo dice?
-Su comportamiento me parece muy negligente. ¿Ha olvidado su juramento hipocrático?
-Le aseguro que no. Está usted perfectamente. Solo debe relajarse un poco. Váyase a casa y duerma. O, mejor aún, camine y respire profundamente. Eso le ayudará.
Ortega salió de la consulta rebosante de indignación, jurando que protestaría ante la inspección médica, pero eso no le impidió volver cada dos o tres días, siempre con los mismos resultados. El médico descartaba cualquier patología y, disimulando su impaciencia, le recomendaba que hiciera ejercicios de relajación. Desairado, a veces entraba en el bar de Martín, pero solo para iniciar una nueva disputa, pues siempre se quejaba de las moscas que se posaban en los alimentos, de la suciedad de los vasos y de la presencia de hormigas en el mostrador. Martín torcía el gesto y gruñía:
-¡Leñe! No venga a decirme cómo tengo que llevar el negocio.
-Voy a denunciarle a sanidad.
-Y yo voy a echarle el perro.
«Viriato», que dormitaba bajo una mesa, roncaba, desacreditando las amenazas de su dueño.
Si el padre Bosco se encontraba en el bar, intervenía para calmar los ánimos, pero no solía tener mucho éxito. Ortega, que parecía uno de los santos del Greco con su mirada de alienado, su incipiente calvicie y su barba descuidada, se marchaba con gesto ofendido y Martín, apenas se alejaba y no podía oírle, juraba que algún día sacaría su escopeta y le haría correr como un conejo. Indiferente, «Viriato» alzaba la cabeza, bostezaba y cambiaba de postura.
El descontento de Marcos y la hipocondría de Ortega no resultaron tan molestos para el sacerdote como las insinuaciones de Marga, que comenzó a asistir a misa para poder acercarse a él y poner a prueba su castidad. La enfermera creía vagamente en Dios y se sentía cómoda en una iglesia. La penumbra, el incienso, las velas. Todo eso le gustaba. En ese ambiente se sentía tan relajada como en un spa, una sesión de yoga o un ejercicio de meditación. Utilizaba trajes escotados para destacar su generoso busto, pero se colocaba un velo en la cabeza, pensando que la combinación de pudor y exhibicionismo constituía una mezcla explosiva, capaz de derretir al santo más estricto. El velo se lo había comprado a una anciana del pueblo, que le cobró una cantidad abusiva, aprovechándose del interés que mostró por la prenda. Solo una idiota, pensaba, se desprendería de tanto dinero por un trapo sin valor. Cuando comulgaba, Marga se arrodillaba teatralmente, sabiendo que ofrecía al sacerdote una perspectiva estimulante. Su canalillo volvía locos a los hombres. Como advirtió que ese recurso fallaba, se humedecía los labios poco antes de participar en la eucaristía y ondulaba levemente la lengua. Además, entrecerraba los ojos, como si el placer recorriera todo su cuerpo.
El padre Bosco respondía a esos gestos con indiferencia, fingiendo no darse cuenta y se preguntaba hasta cuándo duraría esa situación. La cosa se hacía más embarazosa al final de la liturgia, pues Marga le esperaba en la puerta para lanzarle preguntas incómodas.
-Perdone mi curiosidad, padre, pero ¿no echa de menos una familia? ¿No le hubiera gustado casarse y tener hijos?
-Elegí esta profesión con una idea muy clara de cuáles sería mis obligaciones y no me arrepiento.
-¿Qué piensa del amor? ¿Por qué la iglesia se muestra tan hostil al sexo?
-El amor es un sentimiento maravilloso y contempla muchas modalidades. Amor a la pareja, a los hijos, a los padres, a los amigos. Mi trabajo consiste en alimentar ese sentimiento. Y Dios, ya lo sabe, es amor. Y en cuanto al sexo, no tiene nada de malo, pero la iglesia considera que debe estar ligado a los afectos y el compromiso.
-¿No le apetecería hablar de estas cosas con más calma? Podríamos cenar juntos.
-Esto es un pueblo. Un cura y una mujer atractiva cenando juntos desatarían muchos rumores maliciosos.
-Podríamos vernos fuera del pueblo.
-Si estuviéramos en la Edad Media, alguien podría acusarla de ser un súcubo.
-¿Súcubo?
-Un demonio que adopta forma de mujer para seducir a jóvenes y religiosos.
-Algo de eso tengo, pues he tenido muchas parejas más jóvenes y en cuanto a los religiosos… Bueno, son hombres como los demás. Yo estoy a favor de la naturaleza y la naturaleza promueve el entendimiento entre los sexos.
-Encantado de hablar con usted. Continuaremos en otro momento.
Un pequeño incidente en el bar sacó a relucir el abismo cultural que existía entre los nuevos vecinos y los habitantes del pueblo. Como siempre, la televisión estaba encendida y Martín había seleccionado una corrida de toros.
-Esto es una porquería –dijo Ortega-. Sangre, vísceras, gritos. ¿No puede poner algo más agradable? Casi siento el olor a puro y carajillo.
-Pues sí que usted delicado –respondió Martín-. Esto sí que es arte y no lo que usted pinta.
-¿Ha visto alguno de mis cuadros?
-Sí, tengo móvil y wifi. Busqué su nombre y aparecieron algunos de sus cuadros, por llamarlos de alguna manera. Parecen la obra de un loco. ¿Qué son esos monigotes gritando y esos cielos de color verde?
-Usted sí que un monigote –replicó el pintor-. ¿No se ha mirado en el espejo?
-Tengamos la fiesta en paz –suplicó Marcos, el doctor, que bebía una cerveza en la barra-. Cambiaré de cadena y todos contentos. Quizás estén pasando baloncesto en algún de sitio.
-Como toque el mando –advirtió Martín-, le azuzo al perro.
-¿Se refiere a ese chucho que se pasa las horas muertas lamiéndose los genitales? –observó Ortega con desdén.
-¡Me cago en todo! –exclamó Martín, agarrando un botellín por el cuello-. Voy a romperle esto en la cabeza.
-No diga barbaridades –intervino el padre Bosco, sujetándole el brazo-. Y ustedes, déjenle tranquilo. Es su bar y tiene derecho a poner lo que le apetezca.
Marga, que había presenciado la escena desde una mesa, se levantó y caminó lentamente, como una odalisca que se desliza por el suelo de mármol de un palacio oriental. Deliberadamente, se desabrochó un botón de la blusa y se ahuecó el pelo.
-Gracias, padre –dijo, agarrándole del brazo-. Menos mal que quedan hombres como usted. Podría haber sucedido una tragedia.
-No exagere. Martín gruñe, pero poco más.
-¡Cómo que gruño! –protestó Martín-. ¿Qué soy? ¿Un perro?
-Ya es suficiente. Siga viendo los toros. Estos caballeros no le molestarán más.
Ortega, que se había asustado, asintió y afirmó que le dolía la cabeza.
-Seguro que me ha subido la tensión –dijo, mirando a Marcos-. ¿Podría comprobarlo?
-No estoy en horas de trabajo.
-Podría ser una emergencia hipertensiva –gimoteó.
-Hágale caso, por favor –dijo el sacerdote, fulminándole con la mirada. El médico entendió que había surgido un pretexto para disolver la reunión y le estaban indicando que no lo desaprovechara. Decidió hacerle caso, pues no se fiaba de Martín ni de Ortega. Podían enzarzarse de nuevo y quizás esta vez el cura no podría separarlos.
Esa noche, el padre Bosco invitó a cenar una vez más a Julián. Se sentaron en el patio y abrieron una botella de vino. Una temperatura suave, un silencio claustral y un cielo iluminado por una luna pletórica prolongaron el encuentro hasta la madrugada.
-¿Qué le parecen los nuevos vecinos? –preguntó Julián.
-Son hijos de Dios. Hay que aceptarlos como son.
-Serán hijos de Dios, pero a mí me ponen nervioso. El pintor es un histérico. Ya ha discutido con todo el mundo. Según él, tiene un pie en la tumba, pero en realidad está sano como un roble. El médico es un engreído. Se nota que detesta el pueblo. Se cree inteligente, pero a mí me parece medio idiota. Al pasar por delante del ambulatorio, le he visto encestando papelitos, como si fuera un crío. Y la enfermera… Madre mía. Si Felipe II la hubiera conocido, habría dicho que era toda una hembra, como la princesa de Éboli. ¿Se ha dado cuenta que se le come con la mirada? Cada vez que comulga, hace el numerito de arrodillarse. ¿Y sabe para qué?
-Sí, para que le vea el canalillo. Al menos comulga. En cambio, usted acude por… ¿Cómo es la expresión?
-Por interés antropológico. Estudio al ser humano y me gusta observarlo en todas sus modalidades. Y sus sermones me gustan. No suelta la misma murga que otros curas.
-Lo cierto es que para Marga y para usted la misa es una comedia.
-La comedia humana –respondió Julián, con sorna- ¿Cree que estos tres nuevos elementos cambiarán la vida del pueblo?
-No demasiado, pero provocarán situaciones curiosas. Espero que Martín no saque la escopeta y persiga al pintor. Usted no cree en Dios, pero dígame y sea sincero. ¿No le parece que esta diversidad es fruto de algo que nos trasciende? Dios creó el universo con unas leyes que garantizan su renovación permanente. La naturaleza tiende a la repetición. En cambio, cada ser humano es diferente e irrepetible.
-Desde luego, estos tres especímenes son peculiares.
-Seguramente, nosotros también les parecemos peculiares.
-Eso lo dirá por usted. Yo no me considero peculiar. Soy anarquista. Eso es todo.
-Al menos aceptará que la vida no es un mal sueño, sino una comedia –concluyó el padre Bosco-. ¿Le apetece que abra otra botella de vino?
-¿Por qué no? Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice. La vida se parece a una comedia, pero con tintes sombríos.
-¿Lo dejamos entonces en tragicomedia?
-Perfecto. El cielo de Algar de las Peñas, amable y benévolo, pareció ondularse como un lago acariciado por un viento suave. Un mochuelo cantó desde un árbol no muy lejano y varios perros aullaron. Casi todos dormían, pero la vida continuaba manifestándose como una melodía que a veces baja el tono, casi hasta hacerse inaudible, pero sin interrumpirse.