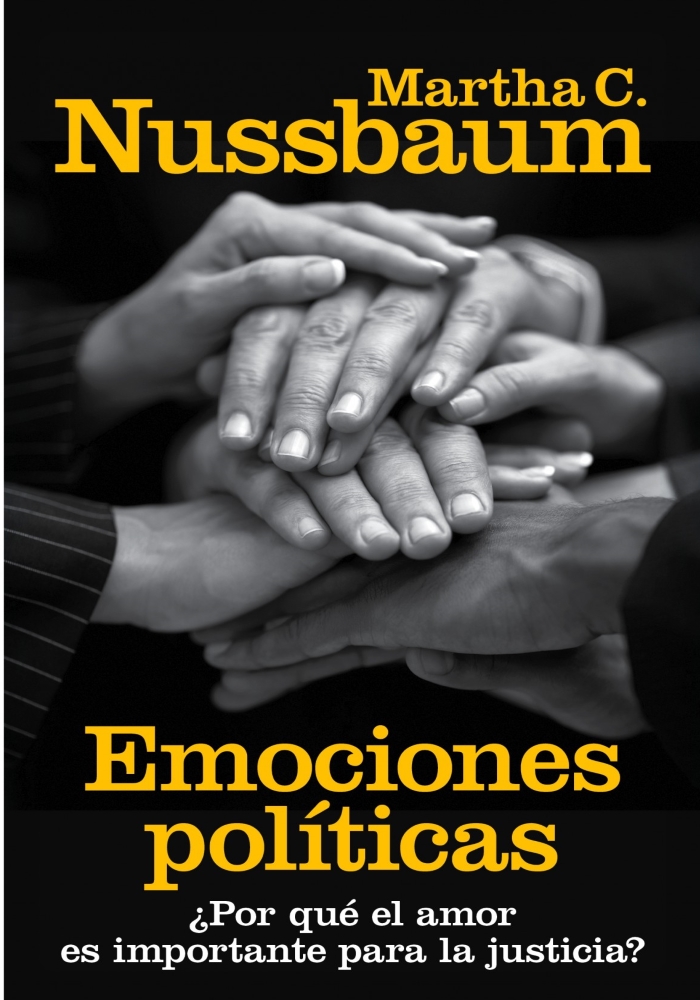Durante mis años de profesor en Filadelfia, el Kimmel Center me atraía como un imán. El centro alberga a la orquesta sinfónica local, una de las más grandes de Estados Unidos, y a un par de orquestas de cámara. Amén de la música, me gustaba ir al Kimmel porque me sentía rejuvenecer. La media de edad, a ojo de buen cubero, debía de estar sobre los setenta y cinco años y, en aquellos tiempos, yo aún tenía diez o doce menos que la mayoría. ¿Por qué el predominio de la tercera edad? Es la economía, estúpido. La empresa que lo regenta desarrollaba un marketing muy eficaz entre los retirados de la Main Line y otras poblaciones aledañas y facilitaba su transporte al centro. Sí, pero con un aforo de dos mil quinientas butacas resultaba difícil entender que hubiese tan pocas personas por debajo de los cincuenta y casi ninguna menor de treinta. El misterio, empero, tenía una solución sencilla, aunque yo no quisiera aceptar a qué se debía esa pirámide etaria invertida: a que la música clásica en vivo es un nicho ecológico en retroceso. Los gustos musicales del público van en otra dirección y, posiblemente, en unos cuantos años, el Kimmel se hallará inmerso en dificultades financieras, como tantas otras salas de concierto y teatros de ópera del mundo.
Hace unos días, ahora que mi edad ronda peligrosamente la media de la de los melómanos en la Ciudad del Amor Fraterno, experimenté algo parecido. Estoy en Tokio y siempre que paso por aquí me hago un hueco para ir al Kabukiza. Como la Monumental de Las Ventas para el toreo, el Kabukiza es la catedral de su género. Hace mucho tiempo hubo otros teatros dedicados al kabuki en la capital, pero hoy, aparte de algunas representaciones sueltas en otros lugares, sólo lo acompañan establemente otro par: uno en Kioto y otro en Osaka.
Maldita falta que le hacían al kabuki los teatros. El kabuki, algo que puede traducirse como «arte de música y danza», nació con muchas menos ínfulas. Lo creó en Kioto Izumo no Okuni, una mujer contemporánea de Lope y de Shakespeare, allá por 1603. A principios del siglo XVII, el sh?gun Tokugawa Ieyasu acababa de dejar varado e inerme al emperador en Kioto y había trasladado la capital a Edo, el anterior nombre de Tokio. Y en ésas llegó Okuni para que no decayese la fiesta. De ella se dice que había sido una sacerdotisa del templo sintoísta de Izumo. Tal vez. Lo que sí sabemos de cierto es que tenía otras habilidades. Las primeras representaciones de kabuki corrieron a cargo de una compañía suya, integrada exclusivamente por mujeres que representaban todos los papeles, masculinos y femeninos. La compañía actuaba al aire libre en las orillas del río Kamo y se especializaba en lo que podríamos llamar comedias costumbristas intercaladas con cantos y baile. Uno piensa que debían de ser algo parecido a las revistas que proliferaron bajo el franquismo.
Las costumbres representadas eran bastante desvergonzadas y las actrices, que no les iban a la zaga, solían acabar en los brazos del mejor postor. Como los postores eran muchos en aquellos tiempos en que la paz de los Tokugawa había abierto una etapa de expansión económica, las compañías de kabuki proliferaron y subieron como la espuma, jaleadas por el entusiasmo de las nuevas clases de comerciantes enriquecidos. Un arte burgués por excelencia, difícilmente compatible con el teatro hierático y envarado del noh, que aburría hasta a la corte imperial, el kabuki encelaba también con un impulso demótico a la nobleza samurái y a sus clientes, difuminando las distinciones sociales y socavando los fundamentos de la sociedad estamental. De Kioto, el nuevo género teatral corrió como la pólvora hasta Edo, Osaka y otras ciudades grandes del imperio. El kabuki era la vanguardia del mundo flotante que se condensaba en los barrios «licenciados» en los que –Yoshiwara, en Edo, era su apoteosis– la prostitución podía ejercerse a la luz del día.
Al shogunato le preocupaba la mezcolanza de clases que propiciaba el kabuki y pronto empezó a cortarle las alas so capa de su cultura licenciosa. En 1629 se prohibió la participación de las mujeres en sus representaciones, lo que, con el tiempo, llevó a la formación de compañías exclusivamente masculinas y a la especialización de algunos de sus actores en papeles femeninos, como sucede hoy. Pero el género siguió dominando la naciente cultura de masas junto con el bunraku o teatro de marionetas. Algunos de los mejores escritores de los tres siglos pasados ganaron audiencia y prestigio escribiendo para ambos, que, a menudo, se nutrían de las mismas obras.
Para nosotros, el nombre que más resuena es el de Yukio Mishima. Natsu, su abuela, era una fanática del kabuki y durante años excitó su curiosidad hasta que un día lo llevó a ver Chusingura, la historia de los cuarenta y siete ronin, una celebración de la lealtad feudal donde los ronin planean con paciencia, disimulo y éxito vengar la muerte de su señor. «Desde el momento en que subió el telón, Kimitake [el nombre propio original de Mishima] se sintió cautivado. Y muy pronto se convirtió en un verdadero aficionado. Se leyó el repertorio completo, copiaba parlamentos en su cuaderno y hasta imitaba a sus actores más famosos. Durante el resto de su vida Mishima fue al kabuki al menos una vez al mes. Escribió ocho obras en el estilo de kabuki tradicional; la última de ellas la dirigió él mismo meses antes de su muerte» (John Nathan, Mishima. A Biography, Nueva York, Da Capo Press, 2000).
No hay que correr mucho para encontrar dónde escarbó Mishima la estudiada teatralidad de su vida y de su muerte: «Quería un kabuki rococó, un kabuki chillón, vulgar, grotesco y, sobre todo, lleno de sangre […]. Interrumpió un ensayo general de su última obra en medio de una escena de seppuku [suicidio por tajadura del abdomen seguido de decapitación a cargo de un camarada] para insistir en que había usar más sangre y que la sangre debía “saltar a la cara”. Esa era la escena de la que se sentía más orgulloso; mientras se representó solía invitar a sus amigos a que lo acompañasen al teatro después de cenar, justo a tiempo para verla». Poco antes de cometer seppuku él mismo, Mishima y el grupo de conspiradores que, en una gesta tan teatral como ridícula, se proponían restaurar el poder absoluto del emperador –por cierto, a Hirohito nadie le había informado de tal empresa–, se hicieron fotografiar en los estudios Tojo, la casa que se había hecho famosa por sus fotos de generales Meiji, en una atmósfera que, por la pose y el antiguo sillón, remitía sin dudar al Japón de la restauración imperial.
La astracanada del 25 de noviembre de 1970 fue otra inverosímil representación de kabuki rococó, grotesco y sangriento. Tras el fracaso cantado de su intento de amotinar a las tropas del cuartel general del ejército en Ichigaya, Mishima, que nunca se había preocupado del éxito de la acción, sino de su tramoya dramática, alcanzó por fin el punto en que siempre había querido culminar su vida: una muerte de kabuki. Llamó a su costado a Morita, el colega de conspiración que le inspiraba mayor confianza y ambos, por tres veces, gritaron «larga vida a su majestad imperial». Luego «Morita se colocó tras él, ligeramente a su izquierda, con la espada Magoroku dispuesta sobre su cabeza. Mishima asió la espada corta con ambas manos y clavó la hoja en su costado izquierdo. Lentamente la deslizó hasta el lado derecho de su abdomen. Tenía a mano papel y brocha para dibujar el símbolo de “espada” con su propia sangre. Pero el dolor era excesivo y lo había debilitado. Se precipitó hacia delante. Morita le golpeó con la espada en el cuello. Furu-Koga [otro conspirador] gritó “otra vez” y Morita le golpeó de nuevo. “Koga”, le suplicó. Furu-Koga le quitó la espada de la mano y decapitó a Mishima con un tercer golpe. Morita se arrodilló y se clavó una espada corta en el vientre. De pie tras él, Furu-Koga le oyó decir “espera” y luego “ahora”. Ahí decapitó a Morita con un solo golpe». No; Mishima andaba errado. No hay muertes épicas. Aunque algunas lo parezcan, a todas las iguala con un mismo rasero la sordidez.
La distancia entre el kabuki y sus orígenes se agrandó a medida que las compañías se estabilizaron en los teatros y sus miembros se especializaron en distintos papeles y hasta originaron dinastías cuyos miembros mantienen el mismo nombre y, como los reyes, se distinguen por su número romano. Dos de los grandes, fallecidos hace poco, eran Kanzaburo Nakamura XVIII y Danjuro Ichikawa XII.
Kabukiza cerró sus puertas en 2010 para ser reconstruido. No era la primera vez. Tras un incendio en 1921, las obras se vieron de nuevo arruinadas por el terrible terremoto del Gran Kanto en 1923. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido por los bombardeos aliados. En 2013 abrió nuevamente sus puertas con una reconstrucción ambiciosa en la que se ha incorporado un gran edificio de oficinas en su parte trasera. Al cabo, el kabuki es también un negocio y no recibe –al igual que sucede con el Kimmel Center de Filadelfia– ninguna subvención; se mantiene fundamentalmente con la venta de sus entradas.
No tuve suerte con la programación de este mes de mayo. Como es tradición, es un programa ancho (más de cuatro horas) y compuesto por un entremés, un número musical y una obra más larga. El entremés narraba la conspiración fallida de Marubashi Chuya para derrocar al shogunato de Edo en una atmósfera naturalista de escaso fuelle. El final era el prendimiento y muerte del conspirador, ahora en un ambiente como de fantasía, no sin antes habérselas tenido con un gran número de soldados a los que liquidaba hasta caer vencido con proezas acrobáticas que, con todos los respetos, desmerecían de las que suelen verse en las óperas chinas. El largo intermedio musical fue, como siempre, lo mejor, pero no se me iba de la cabeza una danza que había visto hace años en la que un espíritu zorruno se apodera de una meliflua doncella y la convierte en un león. Cuando se ha visto lo mejor es difícil conformarse con lo bueno. La obra final oponía a un grupo de bomberos, en representación de las clases subalternas, con una banda de luchadores de sumo enfeudados a los daimios, pero la trama era morosa y la acción, escasa. Había también un niño que hacía las delicias de la audiencia con su imitación de los mayores. Entonces me acordé de aquello de Hitchcock –«nunca haré una película con perro, con niño o con Charles Laughton»– y me mandé mudar. Faltaba poco para el final pero, según salía silencioso como el ladrón en la noche, miré una vez más a la audiencia en la semioscuridad del teatro. Al igual que en el Kimmel Center de Filadelfia, la media tenía diez o más años que yo. Ya se lo recordaba la Reina Roja a Alicia: hay que correr mucho para poder seguir donde se está. Estos japoneses viven largamente. Por su parte, los jóvenes prefieren Juego de tronos y el kabuki es otra especie cultural que necesitará protección.
Pronto, al Kabukiza tendrán que añadirle otra torre de oficinas.