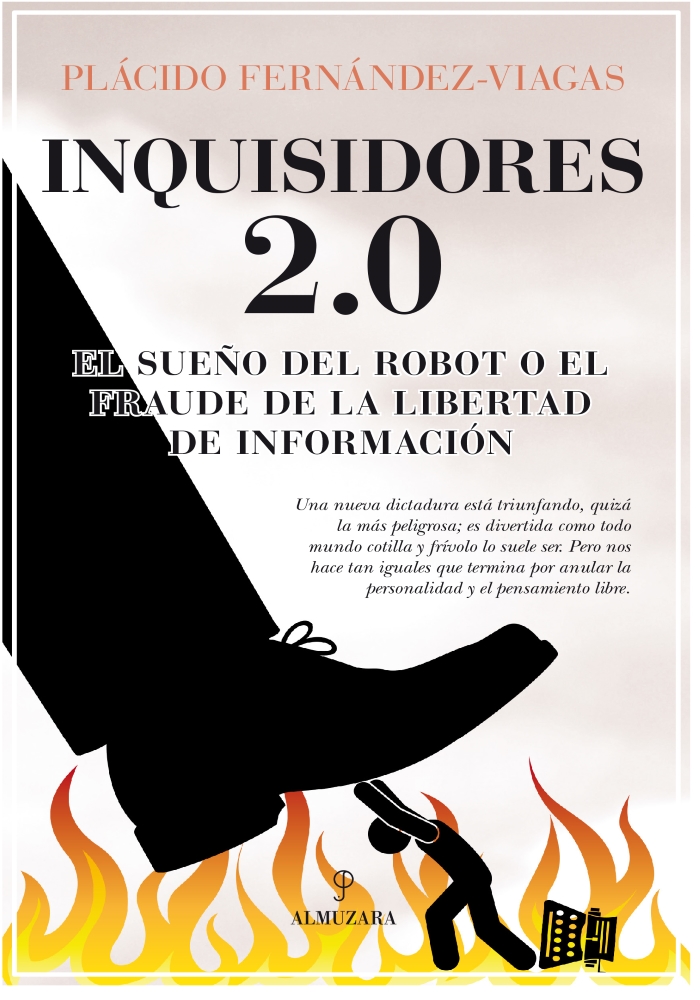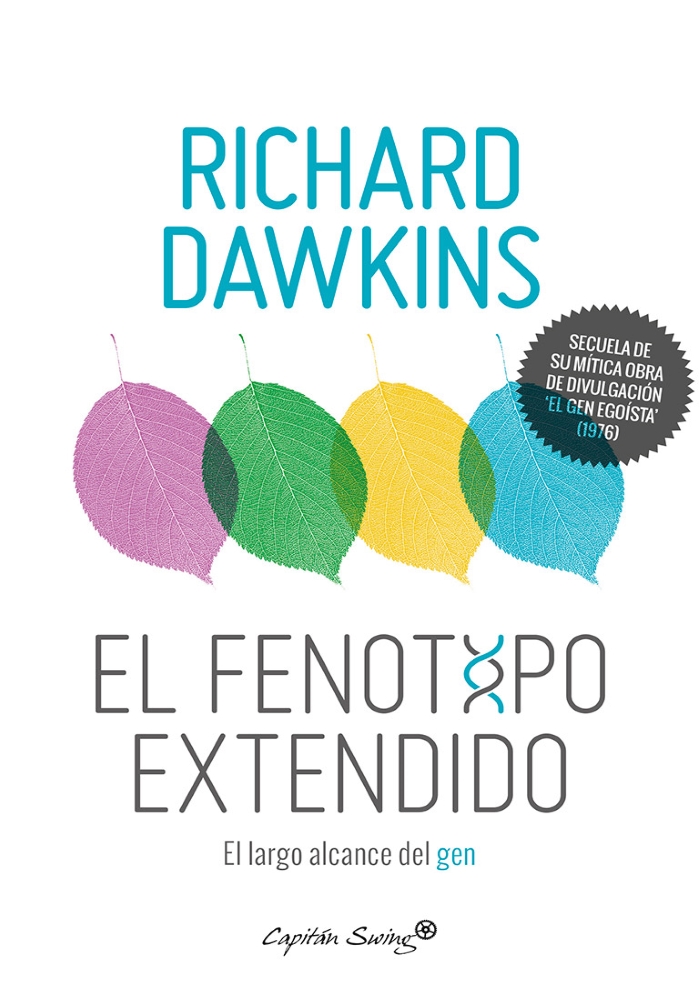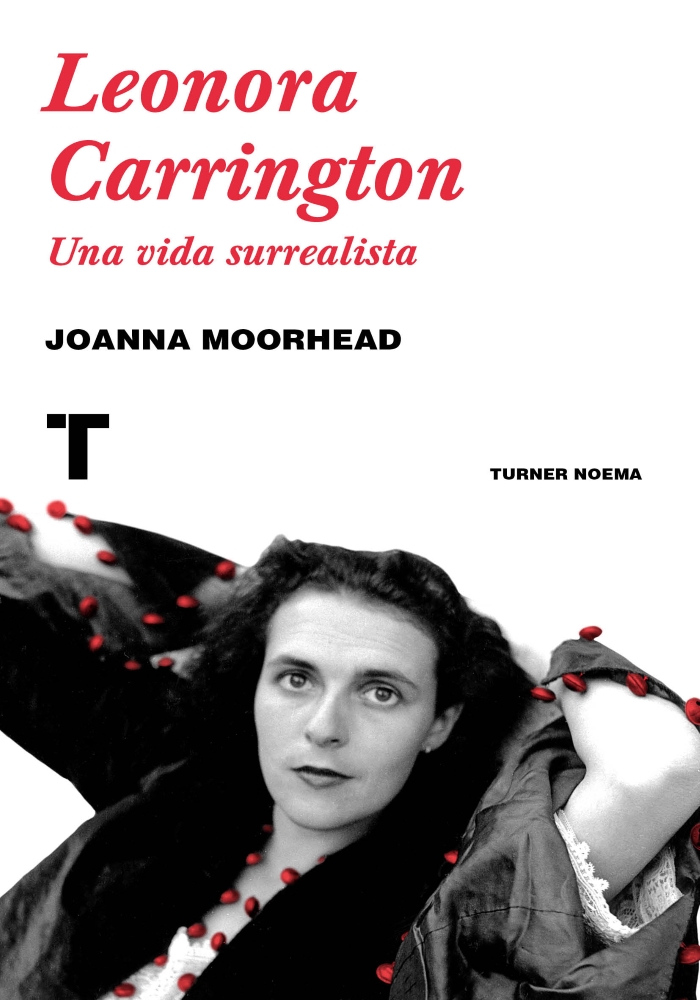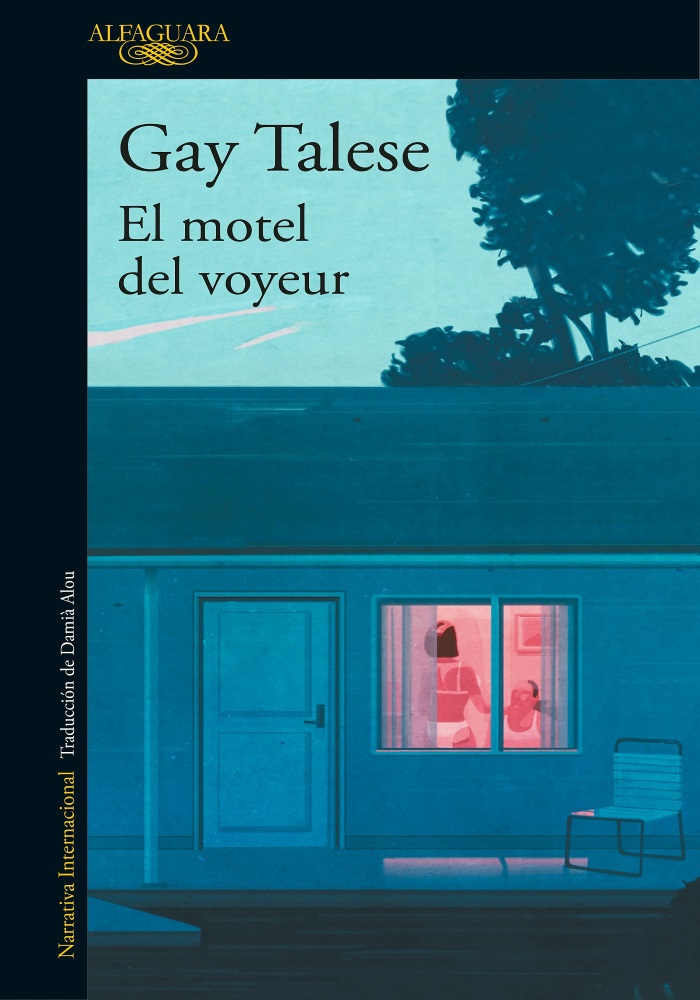La novia de América ya no habla con nadie.
Jennifer Lawrence aún no ha cumplido veinticuatro años y ya ha sido distinguida con un Óscar de Hollywood, además de haber recibido otras dos nominaciones a los premios de la Academia. De hecho, en los últimos cinco años ha obtenido seis galardones internacionales por sus interpretaciones y ha sido nominada hasta en trece ocasiones distintas. Es universalmente famosa, pero su actitud es la misma que la de cualquier otro joven. La del cualquier persona normal. Es el epítome del down to earth que la ha convertido, efectivamente, en nuestra generacional novia de América. O del mundo. Lawrence es un icono planetario, atesora un talento incontestable y en su horizonte se abre un luminoso futuro. Pero desde hace unos meses apenas aparece en público ni concede entrevistas ni habla con la prensa, lo cual, en la sociedad contemporánea, significa poco menos que renunciar a la existencia. Porque, en septiembre de 2014, un hacker –posiblemente un grupo de ellos– robó una serie de fotografías en las que la actriz aparecía desnuda. Eran imágenes privadas, pero al poco tiempo aparecieron públicamente por todos los confines de la Red. Por todos los confines del mundo.
En confluencia lógica con el sentido común, la legislación estima como criminales a los perpetradores del robo. Sin embargo, la propia Lawrence considera que cualquiera que haya buscado sus fotografías es un sex offender, un delincuente sexual. Quizás el derecho aún no contempla esta figura para el caso que nos ocupa y quizá nunca la contemple, porque gran parte de las reacciones de la sociedad consistieron en algo desgraciadamente tan frecuente como la culpabilización de la víctima. Si no hubiese subido las imágenes a la Nube, nadie las habría encontrado. Si no se hubiese hecho las fotografías, no existirían. Lo cual, paradójicamente, se enfrenta de manera frontal a la cultura de la total transparencia en que vivimos. No sólo queremos saberlo todo de los famosos y de los notables; con nuestra presencia continua en Internet y en las redes sociales, queremos saberlo todo de todos. Porque, en el fondo, queremos criticarlo todo de todos. Se diría que ha triunfado la tesis que el filósofo escocés James Mill planteaba a principios del siglo XIX: «El camino que señala la sabiduría práctica es tan claro como el agua: todas las críticas deberían estar permitidas por igual, tanto las justas como las injustas». Idealmente podríamos trazar una línea que separase unas críticas de las otras, así como sus consecuencias. Una línea que también nos permitiría discriminar la necesaria transparencia institucional del derecho a la intimidad. El caso de Jennifer Lawrence parece claramente situado en uno de los lados, pero el problema es que esta línea no se ejecuta por una persona individual, sino por un constructo tan impreciso como la sociedad. Y su trazado está cada vez más difuminado, si es que no ha desaparecido por completo.
A menudo se ha presentado la dicotomía entre las dos grandes novelas distópicas del siglo XX: 1984 y Brave New World. Entre el Estado fascista de George Orwell, que uniformiza a sus súbditos en un sistema vertical clásico y cuya weapon of choice es el panóptico audiovisual heredero del arquitectónico de Jeremy Bentham; y la civilización que describía Aldous Huxley, una masa autoanestesiada a través del ocio, la química y, en esencia, la búsqueda de una felicidad sin propósito, de un bienestar adormecido. El último libro de Plácido Fernández-Viagas no apuesta por ninguno de los dos planteamientos, sino que los encaja y los enlaza y los amalgama en una suerte de pacto flotante como manera de definir la realidad del siglo XXI. Porque Inquisidores 2.0 es un ensayo exhaustivo y muscular, pero también es conscientemente nebuloso en respuesta a la nebulosa conformación de la sociedad contemporánea.
El fraude de la libertad de información
En menos de ciento setenta páginas de robusta erudición, el libro de Fernández-Viagas nos bombardea con conceptos y explicaciones, con más de ciento cincuenta citas y referencias que se agregan y se yuxtaponen y se fragmentan, y a veces se apoyan y otras se contradicen para, finalmente, generar una tesis que no se afirma con rotundidad lineal. Según el autor, el pilar de la realidad occidental contemporánea es la libertad de información. Aunque de raíz más antigua, su nacimiento jurídico coincide con la Ilustración. Ya la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, firmada en 1791, expresa que «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press…». Lógicamente, la libertad de pensar como uno quiere y de expresarse como se piensa sólo tiene cabida dentro de la democracia, el sistema que posibilita que, en efecto, las ideas puedan competir en igualdad y ser sustituidas unas por otras. De hecho, como garante democrático, la libertad de información pronto se convierte en mecanismo de control inverso. En herramienta de crítica a los poderes públicos. De alguna manera, la investigación y la difusión de información tendría como objetivo la eliminación de las tinieblas, deviniendo en una suerte de instrumento de contracensura; pues «la censura permitía a los poderosos esconder las razones reales de su conducta, y mantener privilegios carentes de justificación racional». Es la libertad de expresión que desemboca en la igualdad. «Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits», que decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798. Pero, ¿somos todos en verdad iguales? Pues en realidad sí, pero probablemente no tal y como lo concibieron los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ya se ha mencionado que la trasparencia, raíz de la libertad de información, es muy anterior a la Revolución Francesa. De hecho, tiene que ver con la consciencia medieval de la muerte. La muerte en la Edad Media, especialmente la venida a través de pestes y plagas, no se contempla como una situación natural o un accidente extraño, sino como un castigo divino a los pecados. Al acercamiento del hombre al Diablo. Según apunta Fernández-Viagas, «La sociedad occidental pretendió constituir un cuerpo, el de Cristo, que funcionaría también como Ciudad de Dios, y que había que defender a toda costa. […] Pero se trataba de una fortaleza asediada, pues los falsarios acechaban, y los malvados pululaban por todas partes». Había que estar vigilante contra los enviados del Diablo. Y la Inquisición y el reformismo puritano lo supieron estar. Así, los calvinistas abrazaron con vigor el concepto de transparencia, lo que explicaría la obsesión de los ciudadanos de Ginebra, que descolgaron sus cortinas haciendo ostentación de que todo lo que ocurría en sus casas podía contemplarse sin cortapisas. Si el alma es pura, nada tiene que esconder.
Pero ningún alma es lo suficientemente pura: todas albergan algún secreto, algún pudor o alguna vergüenza. Y cuanto más enseñaban, más fomentaban la penetración del ojo inquisidor, que tomaba mil formas, desde el mismo estamento oficial o eclesiástico hasta la pura ciudadanía. «En todo caso subsiste la obligación de delatar al hereje», decía Nicolau Eymeric en su Manual de Inquisidores del siglo XIV. Por supuesto, este hereje podía ser cualquiera con una opinión disidente, excéntrica o que mostrase algún tipo de conducta antisocial. En definitiva, cualquiera que fuese diferente.
El concepto de transparencia bucea durante la historia como elemento catalizador de la comprensión del mundo y, tras la llegada de la Ilustración, se transforma para seguir resistiendo en el corazón del nuevo modelo. Son la igualdad y la libertad las que justifican la visibilidad de los poderosos. Sin embargo, subyace una idea aún más antigua, tanto como Herodoto: «La divinidad fulmina con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición; en cambio, los pequeños no despiertan sus iras». Esto no es más que una manifestación de la envidia por el notable. Un sentimiento malsano que florecería en la Inquisición, pues los delatores operaban tanto en amedrentada defensa de Dios como por recelos particulares o deseos de venganza.
Una vez sustituida la imposición divina por el imperio del Hombre, centro de la sociedad posmedieval y revolucionaria, han pasado los siglos y la idea de transparencia ha sobrevivido hasta nuestros días. Modificada pero con el mismo o mayor poder que hubiere tenido. La libertad de información se presenta como una máxima de la civilización democrática contemporánea, pero no nos hemos dado cuenta de que se ha convertido en ese fraude que Fernández-Viagas sitúa como uno de los subtítulos de su ensayo. «Uno de los grandes instrumentos históricos en la lucha contra el Antiguo Régimen está siendo utilizado ahora como medio para destruir las reputaciones ajenas», afirma. En efecto, los medios de comunicación, aun conservando parte de su necesaria actividad como crítica del poder, con frecuencia están movidos por la envidia o el revanchismo interesado, cuando no por el puro chisme y el cotilleo. Sabemos que las personas distinguidas y sobresalientes son, en el fondo, iguales que nosotros. Igual de vulgares y corrientes. Igual de sucias. Pero queremos que nos lo digan. Queremos verlo. Queremos que todos lo vean. Y disfrutamos con ello. No en vano, las noticias más leídas y con mayor número de clics en los periódicos digitales –esto es, las que más beneficio económico reportan– a menudo son las relacionadas con el chismorreo.
Haciendo gala de la libertad de información, el ojo de los medios es implacable, incontenible y no rinde cuentas. Si escarbando en lo más profundo de nuestra intimidad no consiguieran encontrar nada, buscarán en la de nuestra pareja, y después en la de nuestra familia, amigos, allegados y conocidos. Además, la injuria aparece a cinco columnas en la primera plana, pero la rectificación apenas ocupa la esquina de una página par, con las consecuencias que ello comporta para los afectados. Bill Clinton fue un buen presidente de Estados Unidos, o quizá fue un mal presidente de Estados Unidos, pero siempre estará asociado al caso Monica Lewinsky. Albert Einstein era un genio, sí, pero abandonó a su familia. En una reciente entrevista, Jennifer Lawrence, cuya única culpa es la de existir, afirmaba sentir miedo por el futuro de su carrera como actriz.
Se diría entonces que los diferentes, los famosos y los notables tienen menos derecho a la intimidad que el resto de los ciudadanos. Que los medios de comunicación, con nuestra propia connivencia, se lo han –se lo hemos– arrebatado. Como apuntamos, Fernández-Viagas opina que no. Que todos hemos perdido el derecho a la intimidad porque todos hemos perdido la propia intimidad. Y con ella, la individualidad.
El sueño del robot
En el siglo XXI, la aparición de la Red 2.0 y su camino bidireccional de la información está acabando con la individualidad. Ya no se trata de que, por envidia, necesitemos saber que los brillantes y los más dotados son tan vulgares como nosotros: es que todos somos exactamente iguales a todos. En principio, podríamos achacarlo al hiperpanóptico digital que hace que nos observemos los unos a los otros constantemente. El problema es que esta vigilancia perenne destruye el comportamiento individual. Como somos animales sociales, nadie quiere destacar por arriba ni por abajo por miedo a ser repudiado y, al final, ni siquiera actuamos de acuerdo con nuestros propios deseos o motivaciones íntimas. Actuamos como los demás esperan que actuemos. Como nosotros esperamos que actúen los demás. Todos nos hacemos selfies con palos para selfies y sonreímos en todas nuestras fotografías que ven todos los demás. No hay motivaciones íntimas porque la intimidad ha desaparecido. El puritanismo ha vencido gracias a las redes sociales y la nueva Inquisición es una máquina global y multicéfala de la que todos somos cómplices y partícipes. No hay más que atender a las últimas informaciones vertidas en prensa para darnos cuenta.
Ya hemos definido a Inquisidores 2.0 como un libro poliédrico, fragmentado y nebuloso. Pero no es oscuro ni mucho menos hermético, y su erudición nada tiene que ver con el nietzscheano sabio holgazán. Plácido Fernández-Viagas, magistrado, letrado y profesor universitario, ha escrito un ensayo profundamente didáctico, lleno de ideas comprensibles para cualquier lector con un mínimo de interés. Estructurando todo el texto hay una de ellas que merece ser reseñada, pero también examinada cuidadosamente: la que considera a la sociedad como un supraorganismo sujeto a las leyes evolutivas.
Afirma el autor que a lo largo de la historia se han sucedido distintos modelos de explicación del mundo. En el núcleo central de ese modelo colocamos primero a los dioses, después a Dios y, a partir del Renacimiento y la Ilustración, al Hombre. Sin embargo, según el libro, el modelo actual será tan perecedero como los demás: «con toda seguridad lo sustituirá otro». ¿Y si esta sucesión de modelos no fuese más que el proceso de adaptación que la sociedad emplea para sobrevivir? ¿Cabe, pues, la posibilidad de que este modelo desaparezca? ¿Que el Hombre no tenga ya importancia y que, para la supervivencia de la especie, sea sustituido por otra entidad? «Al fin y al cabo, la especie no muere».
La metáfora es poderosa y seductora, sin duda. Es casi una revelación y, como todas las revelaciones, parece pertenecer al ámbito de lo extraordinario, del sentido de la maravilla. No obstante, el brillo del supuesto hallazgo no debería deslumbrarnos de su verdadera naturaleza. Que es, efectivamente, un supuesto, y que es, efectivamente, una metáfora. Y las metáforas caminan con difícil equilibrio en el borde de la caricatura.
Según la hipótesis –y no olvidemos que sólo es una hipótesis– de Fernández-Viagas, el proceso de sustitución del Hombre por una entidad social superior está viviéndose en este preciso momento. Para justificarlo, alude a la pérdida de la individualidad y la dignidad como herramienta evolutiva de la sociedad. Aunque los medios de comunicación a veces responden a intereses ocultos o grupos de presión, el ensayo plantea la posibilidad de que, en realidad, en esa labor de destrucción de la individualidad, tan solo desempeñan un papel fijado «por el vuelo rigurosamente temporal de la especie humana». Además, como la Red 2.0 genera un flujo bidireccional de la información y también de la vigilancia, todos los seres humanos, también los anónimos, acabamos siendo instrumentos de ese proceso pretendidamente evolutivo de la desindividualización.
¿Y por qué haríamos tal cosa? ¿Cuál es el mecanismo que nos convierte en enemigos de nuestra propia naturaleza individual como seres humanos? Según el autor, vivimos presos de la búsqueda de la felicidad. Desde que la ciencia abole la superstición e introduce el concepto de progreso, aceptamos que los cambios son consecuencia del avance hacia un objetivo último y mejor. La misma ciencia ha eliminado casi por completo la antigua visión de la enfermedad y la muerte. De hecho, la Biología y la Genética apuntan a conseguir la inmortalidad real. Entonces, sin estas amenazas, el ser humano tendría que preocuparse únicamente de la felicidad. De su felicidad. Y un hombre es más feliz cuando ha eliminado las preocupaciones. Ya ni siquiera tenemos miedo a que descubran nuestros secretos ocultos, porque no los tenemos. Porque «Ser como todo el mundo nos libera del trabajo de pensar». Al diferente no se le ve como un enemigo, sino como un enfermo; como alguien que ha renunciado al bienestar y al que, por cierto, puede curársele. Hemos interiorizado psicológicamente la uniformidad como mecanismo de felicidad. El texto afirma que vamos camino de convertirnos en robots felices, si es que no lo somos ya.
De nuevo, la perspectiva que presenta Fernández-Viagas es atractiva en su conformación. Sin embargo, también es descorazonadora y fatalista, lo cual entra en contradicción con la denuncia que parece formularse desde las páginas del propio libro. En primer lugar porque, si aceptamos que tan solo somos engranajes de una máquina social en evolución, estamos abocados a nuestra desaparición real como individuos independientes. Poco importarán nuestras actuaciones, nuestras reflexiones o, incluso, que nos avisen y tengamos plena consciencia de ello. Estaríamos destinados a desaparecer disueltos en un cerebro colectivo, por mucha resistencia que ofreciésemos. Y, en segundo lugar, porque la hipótesis que plantea el ensayo no tiene verdadera base científica o sociológica más allá de las elucubraciones que, con notable elocuencia, eso sí, plantea el autor.
Los hechos parecen ratificar la primera parte de este Inquisidores 2.0: es cierto que vivimos en un estado de hipervigilancia constante, tanto hacia los poderes públicos como hacia todas y cada una de las personas que vivimos en la comunidad digital contemporánea. En cambio, es más dudoso abandonarse a la hipótesis del supraorganismo evolutivo social. Es posible que, como con cualquier objeto sometido a un proceso de transformación, los elementos discretos que articulan ese objeto cambien con él. Es posible que la superconexión que nos envuelve esté transformándonos en algo distinto a lo que éramos e incluso que, en la persecución de la felicidad sin propósito, estemos contribuyendo a nuestro propio adormecimiento. Pero es muy aventurado pretender que todo forma parte de un imparable plan de progreso. Que estamos condenados a una colectividad orgánica, robótica o social. Aunque, como afirma el propio Fernández-Viagas, «El tiempo lo dirá».
Pedro Torrijos es arquitecto y crítico cultural. Escribe habitualmente en las revistas Jot Down y Yorokobu, así como en el periódico El Economista.