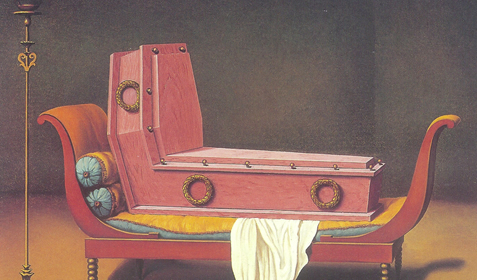Dentro de un par de meses llegará a los cines españoles BlacKkKlansman, la última película del cineasta norteamericano Spike Lee, que tan buena acogida recibiese en el pasado Festival de Cannes. Tiempo habrá de volver sobre esta pieza de género policial que narra una asombrosa historia real: la infiltración de un agente de policía negro en el Ku Klux Klan de Colorado Springs en la década de los setenta. Al igual que ha hecho en otras ocasiones, Lee enmarca la ficción con imágenes documentales: si Malcolm X se abre con imágenes de la brutal paliza policial a Rodney King que provocó los disturbios raciales de Los Ángeles en el verano de 1992, en esta ocasión son las manifestaciones ultraderechistas de Charlottesville del año pasado las que sirven como apostilla a la narración. Y también aquí, como hiciera en la sobresaliente Bamboozled, Lee reflexiona sobre la representación de la negritud en el cine clásico y su influencia sobre los estereotipos raciales: de El nacimiento de una nación a Lo que el viento se llevó. En términos de concepción dramática, BlacKkKlansman hace algo similar a lo que se ponía en práctica en Haz lo que debas, la primera película del director, que también vuelve ahora a los cines con motivo de su trigésimo aniversario: empezar en la comedia y terminar en la tragedia. Siempre alrededor del mismo tema: la discriminación racial en la sociedad norteamericana, tema que puede relacionarse, no sin matices, con un aspecto más general de la práctica democrática: la temporalidad del cambio político.
Es de sobra conocido que el debate acerca del ritmo y los medios de la lucha contra el racismo ha estado presente en la comunidad afroamericana desde los años cincuenta del pasado siglo. Se trata de un dilema que puede rastrearse bajo distintas formas en numerosos movimientos sociales: ¿ha de avanzarse gradualmente mediante la persuasión y la reforma, cosechando de manera paulatina apoyos fuera del movimiento? ¿O la persistencia, magnitud o urgencia de la injusticia que se persigue reparar exige una mayor contundencia, incluyendo el recurso a medios quizá no tan democráticos, pero sí más capaces de ejercer presión sobre el Estado? En BlacKkKlansman, esa dicotomía se expone durante la escena en que el detective negro que terminará por infiltrarse en «la organización» asiste a un discurso de Kwama Ture, es decir, Stokely Carmichael tras su cambio de nombre. El activista y fundador de los Panteras Negras llama desde el atril a la resistencia y revolución violenta contra el gobierno, aunque se mantiene ambiguo en sus declaraciones a los medios de comunicación. Frente a esa vía, defendida también por Malcolm X, se situaría el explícito rechazo de la violencia defendido por Martin Luther King. No es precisamente una disyuntiva desconocida en Europa, donde la persecución de los objetivos revolucionarios o nacionalistas durante los años sesenta y setenta desemboca a menudo en formas organizadas de terrorismo: de la Baader-Meinhof a ETA, las Brigadas Rojas o los GRAPO.
Aunque son varias las dimensiones de la democracia que entran aquí en conflicto, todas ellas pueden contemplarse desde el punto de vista de la temporalidad y, por tanto, de la velocidad: ¿cuál es el ritmo interior de la democracia? ¿Qué relación guarda el tempo político con el del cambio social? ¿Y cómo deben relacionarse con esa temporalidad los actores o movimientos que persiguen sus objetivos en el interior de un régimen representativo? De estos asuntos se ocupa el teórico norteamericano Mario Feit en un artículo que, aparecido hace ahora un año en la revista Contemporary Political Theory, se dedica a la «impaciencia democrática» a partir del pensamiento de Martin Luther King. El asunto nos queda cerca: el independentismo catalán podría en principio describirse como un movimiento «impaciente», que trata de forzar la máquina del régimen democrático para lograr su objetivo.
Tradicionalmente, se ha entendido que la democracia requiere tiempo. Un tiempo del que ya no dispone: la aceleración de la sociedad moderna vendría a socavar la capacidad de acción de las democracias. Éstas ya no podrían tomarse su tiempo; su ritmo les vendría impuesto desde fuera. Y es que los procedimientos democráticos requieren de una lentitud que las instituciones de gobierno no pueden permitirse si se trata de ofrecer respuestas a un mundo que cambia a gran velocidad. De ahí, como es sabido, la preeminencia de que ha terminado por gozar el poder ejecutivo frente al legislativo a pesar de que el esquema original de la separación de poderes establecía la prelación contraria. Sin paciencia, entonces, no habría democracia: en un régimen representativo, los ciudadanos deben esperar a que se convoquen las siguientes elecciones y el debate parlamentario no puede apresurarse. Sobre esa necesidad convergen distintas teorías de la democracia: los pluralistas-competitivos no quieren que el gobierno de las elites se vea presionado por las prisas de un electorado proclive al cortoplacismo; los deliberativistas entienden que la búsqueda del mejor argumento requiere armarse de paciencia, también del lado de los oyentes; los demócratas radicales aspiran a una transformación social tan exhaustiva, tanto en las estructuras como en las mentes, que demandan un plazo generoso para llevarla a cabo.
Pero también podría pasar que, en ocasiones, la democracia no pueda ser paciente; que exija un cierto grado de impaciencia. Si es el caso, la paciencia sería una virtud democrática, pero podría convertirse en un vicio; y al revés. Y, si bien se mira, que un actor político se vuelva impaciente, pero siga siendo democrático, es preferible a que decida abandonar los procedimientos legales para abrazar la lucha armada o dar un golpe de Estado. Más aún: si el impaciente no deja de ser demócrata, anida en él un cierto tipo de paciencia. Por otro lado, pudiera ser que la aceleración social fuera en sí misma democratizadora o pudiera serlo: como ha escrito William Connolly, un mundo homogéneo e inamovible puede ser el mejor aliado de las jerarquías antidemocráticas. ¡Bendita modernidad!
Feit estudia el concepto de impaciencia democrática a partir del pensamiento de Martin Luther King. A su juicio, lo que King rechaza es la «paciencia impuesta» a la comunidad afroamericana durante la esclavitud, primero, y la segregación, después: impuesta por quienes tenían el poder de imponerla. En ese contexto, dice Feit que dice King, esperar pacientemente a que se haga justicia equivale a retrasar su aplicación indefinidamente. Sólo la impaciencia puede servir como catalizador del cambio social allí donde la realidad política se aleja en exceso del ideal democrático:
Para que la paciencia pudiera alimentar en exclusiva a la democracia –para que esta última se liberase de todo vestigio de una paciencia impuesta– sería necesario que la realidad política realizase de manera perfecta los ideales democráticos. En ausencia de tales condiciones ideales, por tanto, la impaciencia no es un fallo de la democracia, sino un elemento necesario para la democratización.
El líder político se convertiría entonces en la encarnación de la impaciencia de sus seguidores, en representante de esa impaciencia: alguien susceptible de persuadir a los demás ciudadanos de la justicia de la reivindicación asociada a ese estado de ánimo. King rechaza la idea de que tomarse más tiempo conduzca a un mejor entendimiento de lo que está en juego; para eso haría falta una disposición que seguramente no encontraba entre los ciudadanos blancos del sur de Estados Unidos. Así que es tarea de la impaciencia democrática provocar una crisis política ?por ejemplo, mediante la movilización colectiva? que a su vez conduzca a una «crisis epistémica beneficiosa». Esto es: susceptible de modificar las percepciones mayoritarias. Al cambiar los elementos que se brindan al juicio ciudadano, éste podría modificarse; aunque no es seguro que lo haga. Y si un demócrata ?cualquier demócrata– se toma en serio el discurso de los derechos, sugiere King, está obligado a ser impaciente, aunque no pertenezca a la minoría que sufre la injusticia de que se trate.
Hay que matizar que King distingue cuidadosamente la impaciencia de las prisas. El impaciente habrá de desplegar una «paciencia operativa» que le permita diseñar una estrategia eficaz en el marco de la comunidad política donde persigue sus objetivos. Esta paciencia relativa se subordina ético-políticamente a la impaciencia; paradójicamente, desplegar una paciente impaciencia hace más probable el éxito que entregarse a una «espontaneidad no planificada» que jamás sería capaz de vencer los formidables obstáculos a que se enfrenta cualquier cambio social de envergadura. Siglos de racismo, en este caso, no terminan de un plumazo. Para Feit, en fin, el pensamiento de King puede interpretarse de una forma productiva para la teoría y la práctica políticas si destilamos del mismo una concepción matizada de la «impaciencia democrática». En ocasiones, sólo el impaciente es virtuoso; la paciencia que habíamos creído ligada a la esencia democrática podría retrasar indefinidamente la realización de objetivos que en modo alguno pueden esperar.
Se trata de una tesis atractiva, pero no exenta de problemas. Podemos apreciar éstos si tratamos de aplicar la noción de impaciencia democrática al movimiento independentista catalán, sin duda impaciente en su reclamación de un Estado propio para Cataluña. Es fácil adivinar que un partidario de la independencia estaría de acuerdo con esta comparación y buscaría justificar el procés sirviéndose de ella. En último término, la impaciencia democrática sería otra manifestación de la trágica –a fuer de irresoluble– brecha entre conciencia individual y organización colectiva. O, lo que es igual, entre la necesidad de alcanzar un acuerdo justo entre todos y las discrepancias que contra ese orden puedan elevar individuos o minorías. Esa brecha se agranda cuando la discrepancia afecta a la forma misma del régimen político: ya conduzca a la ruptura de la comunidad (como hace el independentista) o a la creación de un orden político no democrático (como hace el revolucionario). Salta a la vista que la objeción principal contra la tesis de Feit es que la impaciencia en sí misma no da la razón al impaciente, ni nos dice nada sobre la legitimidad de la reclamación; si así fuera, bastaría con que un movimiento se impacientase para que se le diera la razón. Y si todos los movimientos o minorías o ciudadanos participasen de ese peculiar estado de ánimo que es la impaciencia, ¿de qué modo podría funcionar una democracia?
Universalizar la impaciencia del movimiento contra la segregación racial norteamericana, validando con ello cualquier impaciencia democrática, supone ir demasiado lejos. Sería un ejemplo de «pensamiento situado» que extiende indebidamente el caso particular de la comunidad negra a toda minoría que se sienta víctima de una injusticia en el seno de una sociedad democrática. Feit sugiere que el propio King apoyaba esta interpretación, en la medida en que relacionaba la impaciencia afroamericana con la impaciencia de los colonizados o los trabajadores. Sin embargo, es posible que King quisiera proporcionar legitimidad a su impaciencia invocando otras impaciencias. No en vano, él mismo sostuvo que no luchaba tanto por que se hiciera justicia dentro de una democracia como por crear una democracia allí donde no la había. Desde luego, una sociedad donde niños blancos y negros no podían ir juntos a la escuela está lejos de ser democrática; uno diría incluso que está muy lejos de serlo. Así que un somero vistazo a la historia de la esclavitud y la segregación racial basta para comprender que nos encontramos ante un caso especial, cuyas reverberaciones contemporáneas siguen siendo notables. De ahí que King estableciese una comparación entre el movimiento por los derechos civiles y la Revolución Francesa o el movimiento cartista: «Esta revolución es genuina porque nace de la misma matriz que ha dado vida siempre a las revueltas sociales masivas: la matriz de las condiciones intolerables y las situaciones insoportables». Son esas mismas condiciones las que explicarían el debate sobre la idoneidad de la resistencia violenta que King rechazó hasta su muerte.
Así las cosas, no es difícil pensar en un movimiento que haga gala de una impaciencia democrática injustificada y, por tanto, ilegítima. Será el caso allí donde no existan razones suficientes para la impaciencia, bien porque no existe la opresión que se denuncia, bien porque el objetivo que se reclama carezca de mayoría social suficiente y/o sea en sí mismo antidemocrático. En ese contexto, la impaciencia será un vicio más que una virtud. Y será un vicio, además, porque impedirá o dificultará que se practique una virtud democrática de la que se habla poco: la resignación. Esto es, la aceptación de que el objetivo al que aspiramos puede ser irrealizable. Pensemos en quienes desearían prohibir cualquier forma de explotación animal o en aquellos que aspiran a abolir el derecho al aborto: ¿tienen derecho a ser impacientes? Si ellos lo tuvieran, ¿quién no lo tendría?
En el caso catalán, nos encontramos con una minoría que quiere privar de sus derechos a la mayoría de sus conciudadanos. Para lograr ese objetivo, sus líderes no han dudado en vulnerar la legalidad constitucional y estatutaria, celebrar un referéndum ilegal o realizar una declaración televisada de independencia. Todo ello, ni que decir tiene, saltándose los procedimientos previstos constitucionalmente y vulnerando de manera sistemática el principio de neutralidad de las instituciones. El resultado es una impaciencia poco virtuosa que demasiado a menudo es, también, poco –o nada– democrática.
Nada de eso ha impedido al independentismo tratar de establecer un símil entre la trayectoria histórica de Cataluña y la de otros territorios sometidos a dominación colonial o víctimas de una persistente violación de los derechos humanos. Ha buscado con ello arrogarse el derecho de autodeterminación que el Derecho Internacional reserva para situaciones muy específicas y, de paso, justificar su impaciencia: una de tal calibre que podría incluso legitimar un golpe contra la democracia española. Es evidente que se trata de un argumento peregrino que no avala ningún dato histórico. Eso explica el fracaso continuado de la línea argumental independentista: hablar en nombre de «los catalanes» y presentarlos como un pueblo oprimido es tan inverosímil como embarazoso. En lugar de aceptar la ausencia de una mayoría social significativa, el independentismo ha elegido una impaciencia antidemocrática convenientemente revestida de presuntas razones democráticas. Y ha confiado en provocar con ello una crisis política que pudiera a su vez servir de germen para una crisis epistémica: una llamada a abrir los ojos al mundo sobre la justicia irrefutable de la causa secesionista. Irónicamente, ha habido una crisis epistémica, pero ha tenido el efecto contrario: fracturar políticamente a la sociedad catalana y hacer visible al resto de los españoles que no existe ese «sol poble» que la propaganda nacionalista había venido presentando como realidad empíricamente contrastable. Si a eso sumamos la violación del orden constitucional consumada en los meses de septiembre y octubre del año pasado, el resultado es que la impaciencia nacionalista se nos aparece hoy menos razonable y legítima que nunca.
Así que la comparación entre estas dos impaciencias –la del movimiento por los derechos civiles norteamericano y la del independentismo catalán contemporáneo– muestra a las claras la necesidad de evaluar cuidadosamente aquellas demandas que, en el interior de una democracia, apuestan por acelerar el ritmo ordinario de la vida política. Si no podemos en ningún caso afirmar que las mayorías tengan razón por el hecho de ser mayorías, tampoco los impacientes la tienen: por mucha prisa que lleven.